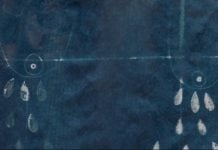Protegida por un enjambre casi canónico de referencias, la visualidad de la desesperanza (y me refiero a cierto cine cubano) ha buscado siempre el relato de las verdades. Hay verdades alegóricas, donde todavía se aprecia la figuración de lo real, y hay verdades simbólicas, en las que la figuración posee, formalmente hablando, determinado grado de “arbitrariedad”. Y hay verdades lineales, que expresan esa desesperanza sin salirse de una cotidianidad directa y verosímil. Insisto: visualidad de la desesperanza, del desaliento y la aflicción.
La “arbitrariedad” de un símbolo se explica y se evidencia cuando se rompe la relación posible (vecindad formal, de contenido, de discurso) entre el símbolo propiamente dicho y su significado. Por lo general, en los sistemas del arte, un símbolo se torna arbitrario cuando se “compacta” mucho (avecinándose a una abstracción) y se establece un vínculo “no reconocible” o inexplicable entre elementos que pertenecen a diferentes sistemas.
El cine cubano, entre los últimos años y el presente de ahora mismo, sabe bastante de esos sentimientos. Y como por otro lado la Utopía, resguardada por una sacrosanta ideología política, se siente amenazada, en tanto credo y meta, por el desánimo y el cansancio, entonces esa visualidad deviene institucionalmente inaceptable y entonces aparece el Censor.
Ya desde El secadero, el realizador José Luis Aparicio había recombinado, en los espacios que se abren y se configuran en el gran relato del desengaño, imágenes, tramas y “pequeñas” vidas que viven en él. Espacios así se expanden en la mente y la imaginación, pero absorben su savia de lo real. Si a esas vidas se las inserta en el tropel de las fijaciones, los absurdos y los espejismos que proporciona cualquier reflexión sobre el abatimiento (un abatimiento que apenas se siente, de tan metido que está en las venas), entonces tendremos a la vista una narración tan distópica como disparatada e insensata, con pinceladas de humor negro, sensualidad enrarecida, violencia gótica y otras cosas.
Entre paréntesis: la distopía de hace veintitantos años partía de una solidez meditativa acerca de los límites de la realidad y los proyectos sociales. La distopía de hoy parte de la inviabilidad del equilibrio, la inevitabilidad de los pliegues, la licuefacción de lo dudoso. Asimetrías complejas y asistematicidad. Precisión e imprecisión. Estetización del detalle y el fragmento. La incoherencia (a veces la incoherencia es más “verdadera” que el orden porque el orden se alimenta de esquemas y de modelos esquemáticos). De lo comunicable a lo incomunicable, más o menos. Todo es nuevo no porque lo sea sino porque se relee, se deja releer.
El neo-noir de El secadero dibuja un ámbito que es muy sólido como conjunto bien trabado de imágenes y acciones “serias”, es decir, “racionalmente visibles”. Pero sabemos que se trata de una metáfora muy estilizada, y de potente rigor artístico, sobre una realidad que en Cuba siempre posee límites corredizos. Desacato, crimen, violencia, engaño, descalificación, chismes, laberintos, comicidad, sexo y protección de un orden fantasmático, ineficaz e irracional. El secadero es una parábola del marchitamiento y la aridez de la verdad.
Después Aparicio, en codirección con Fernando Fraguela, dio a conocer Sueños al pairo, un documental centrado en la figura de Mike Porcel y que fue censurado por la “inconveniencia” de su arqueología cultural y socio-sentimental. El abogado del diablo dice: de un pasado espasmódico, sangriento y amargo se habla solo si, por contraste, hay héroes que sirvan de pedestal, fundamento y patrocinio. Para la mirada institucional, lo demás sobra o resulta impropio, en especial los momentos en que esos héroes desvarían y se aproximan a delirios perniciosos, insanos y que criminalizan la libertad del pensamiento.
Tundra es una película debidamente oscura sobre una realidad oscura y oscurecedora en la que el rojo es tóxico (como la sublimación de un metaloide extraterrestre) y muy gótico. Siempre he pensado que las primeras imágenes de un filme que sea muy reflexivo (y este lo es a su manera) anuncian su final o lo anticipan en una prolepsis emotiva: visto desde arriba, Walfrido despierta de un sueño inquietante. La luz se mueve sobre su cuerpo, rozándolo, y se escucha una música industrial. Y en pocos segundos el contexto básico queda acotado. Más tarde, nos enteramos de que alguien ha entrado en su casa, y que tal vez ese intruso (una instrusa: la Mujer Roja, que se desdobla en Kirenia Natasha) es la concreción de un deseo o una persona. La misma persona que, sobre el lavamanos del baño de Walfrido, deja una libélula dibujada.
El mundo de Walfrido es exhausto y lo interviene una como fatiga superada por los automatismos de la cotidianidad. De vez en vez vemos unos volantes con cuatro letras: OBDC. OBeDeCe. Obedece. Una orden. Dictamen, mandato, ley. Un Poder Absoluto se expresa allí. Sus excrecencias o remates acaso se configuran (¿de visita en el plano del sueño lúcido?) en esos tumores carnosos, tentaculares y vivos que aparecen de vez en vez, lo mismo en la casa de Walfrido que en una plaza o en un techo o en el escenario del bar donde Kirenia Natasha ejecuta su danza y se solaza (igual que la célebre mujer del pescador, el shunga más famoso de la Historia) al permitir que un tentáculo fálico se adentre en su boca y la erotice.
Esas criaturas lentas, con ojos, y que se expresan mediante tentáculos, quizás no sean hijos (expresiones simbólicas) de ese Poder. Mucho más allá de Hokusai, podrían ser, con el apoyo del horror cefalopódico de H. P. Lovecraft, la manifestación de un medio o un estado al que ha llegado lo real luego de sucesivos procesos metastásicos.
Walfrido se enreda en su cosmos de inspector de consumos eléctricos. Trabaja para una empresa que persigue los fraudes y visita a un ladrón de electricidad: José José. La hija de este sigue a un Walfrido inconmovible y hastiado, y le ofrece explicaciones y hasta algo de dinero para que le quite la multa a su padre. La multa parece inevitable. La muchacha (una niña al parecer de 14 o 15 años) aparece y reaparece a partir de ese momento como una presencia que no dejará a Walfrido quieto. Se asemeja a una tentación rara cuya imagen ha venido a contaminarse, al final, de tentáculos. Ella es un sucedáneo semivirginal de Kirenia Natasha, la Mujer Roja. Por el brazo de la muchacha, que exhibe una segunda libélula, se enrosca ese hijo modernísimo de Cthulhu.
El contador eléctrico, mero dispositivo, se entroniza. Es el Gran Contador. Contar equivale a controlar. En presencia de una región citadina donde se enuncian muy bien la devastación del tiempo, la suciedad y el caos (por momentos uno recuerda La Zona de Stalker, la memorable película de Andréi Tarkovski), vemos, en la empresa donde Walfrido trabaja, una pared donde, bien ordenados, hay diversos modelos de contadores eléctricos. Toda una genealogía del esquizo.
Aparicio es un cineasta que sabe, con precisión, dónde ubicar y cómo mover la cámara. Si alguien me preguntara la razón por la que sostengo semejante idea, respondería con un par de secuencias de Tundra en las que ese saber se desborda casi burlonamente, entre la intimidad y el desapego, como si la cámara fuera una mirada más, un circunstante atrevido cuya autoridad le permite entrar en escena sin abandonar su condición de voyeur consensuado/no consensuado. La cámara de Aparicio adquiere allí una “independencia” exasperantemente lúcida.
En una mesa, junto a la barra de ese club que se llama La Ballena Blanca, Walfrido y Kirenia Natasha, la Mujer Roja, se sientan a conversar y comer. Ella enseña su libélula. Juegan a los símbolos, a la discontinuidad del deseo, a la provocación no correspondida, a los enigmas. Cuando Walfrido abandona el lugar, se asoma a una especie de visor periscópico que da al escenario del club, y ve a la Mujer Roja poseída por ese hijo de Cthulhu: ni más ni menos que en un escenario donde el logos y la doxa de Lovecraft abandonan, como es debido, las determinaciones geográficas y se instalan en la esfera universal de la mente. Al final, cuando ya Walfrido hace el laberíntico camino de regreso a su casa, se sumerge en una bañera llena de agua sucia o coloreada de modo espectral. Allí permanece con los ojos cerrados. La cámara apunta a una esquina del techo. Otra criatura de Lovecraft acecha.
Y así termina Tundra, obra madura (así lo creo) de un desertor de las modas, las rutinas y las costumbres del cine cubano de hoy. José Luis Aparicio es el taxidermista de un organismo fachoso y deslucido por el estupor y el coma social y que se halla en estado latente. Esto, entre otras cosas, le permite crear, libre, un rico modelo vibratorio del sitio que andamos y desandamos con ese bamboleo frenético del que habló Virgilio Piñera. Crear dentro de los límites (y fuera de ellos) del entorno que nos toca en suerte.
La Habana, 26 de diciembre de 2021
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |