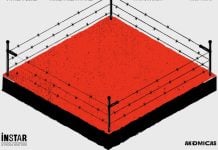Unos días después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, todavía a flor de piel la emoción de los sucesos, conversaba con un amigo en Cuba. Tratábamos de encontrar las palabras para describir el sentimiento que compartíamos en ese momento; palabras que nos permitieran enredar en ellas, justo esas que no se dejan adherir fácilmente. “Fue como sentir por fin que estamos vivos –dijo de pronto–. ¡Que estamos vivos! Creíamos que estábamos muertos y no, estamos vivos”.
Esa era la frase. Puede parecer grandilocuente porque entonces antes qué, ¿estábamos muertos? Y sí, un poco. O al menos lo parecía. El entramado interno del totalitarismo es debilitante; produce una especie de parálisis, una apatía, una conformidad con la “vida en la mentira”. Esa apatía, esa ausencia de horizonte –reforzada una y otra vez por la propaganda oficial que insiste en que no hay mejor mundo posible que el que ofrece y que, incluso cuando ese mundo se vuelve insoportable, se encarga de insistir en que cualquier otro será necesariamente peor– ha producido sistemáticamente imágenes muy desoladoras. Porque si bien la opresión es desoladora, su aparente aceptación lo es aún más, y aún más la aceptación en forma de adherencia entusiasta, como en los actos de repudio.
Durante el período especial de inicios de la década de los noventa –que ya va a ser necesario llamar “el primer período especial”, considerando que la situación ahora se parece mucho a aquella, y es probablemente peor–, una reelaboración del título de la famosa película El silencio de los corderos permitía referirse a esa versión cubana de la apatía constitutiva de la vida en el totalitarismo. Vivíamos, decían muchos, en El silencio de los carneros. Es una “broma” cruel, que resulta más útil entender como indicador de autoconciencia que como descripción exacta de la realidad o como una forma de echar sal sobre la herida, en lo fundamental porque tener conciencia del problema es siempre un paso en la dirección de resolverlo.
Al referirse a este problema del totalitarismo, que da a la opresión totalitaria su sello distintivo, Václav Havel explica la nihilización de la vida en estos regímenes como un efecto de la pretensión totalizante de la ideología, que al proclamar haber resuelto explicar la realidad y la dirección de la historia, instaura un régimen burocrático sin otro horizonte que traducir tal pretensión a la vida cotidiana. El sistema de reproducción ideológico es, así, profundamente conservador, y requiere la eliminación de la diferencia, de las historias que no se avengan complacientemente con la Historia proyectada por la ideología y de todo gesto discrepante. La uniformidad producida de esta manera va sepultando cualquier intento de rebeldía.

“Al destruir la pluralidad, el sistema destruye inevitablemente todas las formas de autonomía, particularidad, impredecibilidad, independencia, multiplicidad y variación […] Su fruto es la uniformidad y la creación de una mentalidad de manada. […] La vida estandarizada crea ciudadanos estandarizados […] engendra personas indiferenciadas con historias indiferenciadas. Es una masa productora de banalidad. Cualquier que se resista mucho […] es inevitablemente conducido a un lugar donde ya no será una mancha en la superficie de la vida social: la cárcel”.[1]
Si esta explicación, que es modélica, es difícil de reconocer en este momento de la realidad cubana, es porque el régimen no ha logrado imponer por completo su distopía constituyente, o porque lo logró durante un tiempo, pero esta ha empezado, finalmente, a deshacerse. De esta manera, se puede explicar por qué estábamos muertos, pero no por qué se hizo evidente que ya no más; que ahora, “estamos vivos”. La explicación primera del “estar vivos”, de ese brotar tempestuoso y milagroso –en lo que lo milagroso tiene de aparición súbita de lo que hasta el momento anterior resultaba imposible–, es que la vida no puede ser reducida al gris totalitario para siempre. Lo que constituye la vida es la multiplicidad, la iteración, la diferencia, la manera en que encuentra siempre una forma de aflorar aun entre los muros; a veces como retoños mínimos que aparecen en los quiebres; siempre, porque no hay cimiento suficientemente profundo que soporte para siempre el muro totalitario. Por eso es por lo que la noche totalitaria, aunque pueda parecerlo, no es nunca eterna.
En una búsqueda más cercana al contexto cubano, tal explicación está en las múltiples grietas estructurales que pueden causar eventualmente el resquebrajamiento del muro totalitario cubano y que se han acumulado durante años. La estabilización del periodismo independiente, el aumento del activismo y sus múltiples demandas, y el acceso a Internet y redes sociales –un espacio que se las arregla siempre para escaparse al intento de control absoluto– son tres grietas fundamentales.[2] Por supuesto, otra proviene de la exacerbación de la miseria en un régimen de control absoluto y el hartazgo frente a una situación que llega a ser tan horrible, que el resguardo final de la propaganda –esa creencia inducida en que cualquiera que sea el sustituto de la situación actual va a ser necesariamente peor, colapsa frente al reconocimiento de haber tocado fondo–. No hay peor posible, y no puede desdeñarse el efecto motivador de haber llegado a una situación en la que no existe nada o casi nada que perder.
Pero el “estar vivos” no es solamente no estar muertos. La anestesia social, ese confort adormilado y somatizado que ni siquiera es cómodo, pero parece inevitable e insuperable, no es suficiente para alcanzar la condición a la que mi amigo se refería cuando decía que el 11-J había demostrado, ni más ni menos, que estábamos vivos. La vida implícita en esa frase tiene que ver con lo que una manifestación popular –sobre todo en contextos donde las manifestaciones públicas que no sean de apoyo al gobierno están o completamente prohibidas o son falsamente reconocidas en la ley y prohibidas en la práctica– significan: la rebeldía y el deseo de trascender una situación de vida que se considera insoportable. Ambas –la rebeldía y el deseo de trascendencia– no son muy diferentes; una no existe sin la otra. Toda rebeldía lleva en sí el germen de otras posibilidades; niega la realidad contra la que se rebela y reniega de las condiciones que hacen posible tal realidad. Al negarse a aceptar una situación determinada, abre el camino para otras. El deseo da luego forma a ese camino abierto que no tiene, en un primer momento, una forma definida. No debería tenerlo, no a costa de que eso signifique desproveer de su potencia al gesto rebelde.

Cuando los manifestantes del 11 de julio gritaban en las calles “¡Libertad, libertad!” no estaban mostrando un programa político, al menos no uno como se entiende en la política formal: con objetivos y pasos a seguir. Pero el reclamo de libertad es siempre, en primer lugar, un acto de rebeldía ante la opresión, y en tanto es rebeldía, anuncia caminos posibles; también en este caso, aunque muchos sesudos de esos que aman el autoritarismo y sus pretensiones de ordenamiento se nieguen a aceptarlo y colaboren con la amplificación del discurso criminalizador que traduce a su propio léxico –reduciéndolas– manifestaciones como disturbios.
“¡Libertad, libertad!”, gritada a voz en cuello –acompañada del improperio verbal sobre la personificación de las causas de la opresión y de la destrucción de sus símbolos materiales–, implica también un anhelo. ¿Qué forma va a tomar ese anhelo? La rebeldía es necesaria también para resistirse al arrinconamiento que el poder impone al apropiarse de los términos y llenarlos con el significado que le resulte más conveniente para intentar controlar lo que se le escapa, reconduciéndolo al estrecho léxico de la confrontación, intentando meter de vuelta al rebaño (a lo que solo puede ver como un rebaño) a su redil. Es necesario negarse también a que esa libertad sea definida por quienes quieren impedir a toda costa cualquier rebeldía, negarse a permitir que se apoderen también del contenido del anhelo que convoca. Hasta para imaginar un horizonte, y habitarlo, es necesaria la rebeldía. El grito de libertad tendrá mil lecturas e interpretaciones, y será probablemente una negociación llena de fricciones, acaparamientos, distorsiones, reinvenciones, habrá caminos mil veces bifurcados para llegar a materializaciones concretas y contenidos palpables de una libertad incipiente que comienza a realizarse justo ahí en la calle, en el grito acalorado del hartazgo. Pero los primeros contenidos de esa libertad están ya esbozados.
La vida sin rebeldía y sin anhelo no es propiamente vida. Sin ellos, vivir es en realidad sobrevivencia. Por eso, lo que es ya el mayor acto de rebeldía de la historia del totalitarismo cubano es una reafirmación de la vida. Una vida que no podrá ser más escondida y que, imposible de contener, tomará las calles nuevamente. Reconocer ese estar vivos de la rebeldía y el anhelo fue el regalo infinito que nos hizo el 11-J.

El plural implicado en el “estamos vivos” no es por supuesto homogéneo, corresponde primero que nada a quienes pusieron su cuerpo ese día y han soportado una represión durísima, impúdica en la medida en que es proporcional al inmenso edificio de su ocultamiento. Cubadebate puede incluso declarar que “aquí en Cuba a nadie se le persigue por sus ideas políticas” y poner de ejemplo de libertad política la concentración de artistas frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020 demandando “el derecho a tener derechos”, mientras más de mil personas continúan en la cárcel y una gran parte de ellas han sido juzgadas con penas que serían una vergüenza para quienes han servido al entramado que las ha hecho posibles, si la vergüenza fuera una variante a considerar en el despliegue represivo y su correlato narrativo. Es un “nosotros” que corresponde también a quienes han construido la historia de la rebeldía y los anhelos antitotalitarios desde el momento inicial, a las víctimas acumuladas del totalitarismo; a quienes no vivieron para atestiguar el 11-J y también a quienes lo vivieron desde la distancia, con el corazón pendiendo de un hilo y diciendo: “Vivos, estamos vivos”. Corresponde también a quienes han estado antes y a quienes se han sumado luego a los múltiples acompañamientos que requieren los despertares: las denuncias, los apoyos materiales, las demandas en organismos internacionales, la cotidiana y abrumadora tarea de seguir cada caso para construir esas estadísticas del horror que son hoy las listas de los presos políticos y que Justicia11J ha construido con una sistematicidad y una entrega ejemplares. Corresponde a tantos amigos de otras tierras que han vivido como suya, o sabiendo también suyo, cada golpe y cada aprendizaje. Un nosotros, por fin, incompleto, difuso, que puede reconocerse en sus diversas capas, pero se resiste a ser homogenizado. Mejor así; de grises y silencios, ya tuvimos suficiente.
Notas:
[1] Václav Havel: “Stories and Totalitarianism”, Index of Censorship, n.o 17, vol. 3, 1988, pp. 14-21.
[2] Hilda Landrove y Yanet Rosabal: “11J en Cuba. Estrategias del poder totalitario para el control de la narrativa (I)”, GaPAC Gobierno y Análisis Político, julio, 2022.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |