“Así, los admiradores de Fitzgerald lamentan que haya insistido sobre su fracaso y que haya arruinado, a fuerza de examinarlo y de rumiarlo, su carrera literaria. Nosotros lamentamos, por el contrario, que no se haya dedicado suficientemente a él, que no lo haya profundizado y explotado más. Es propio de los espíritus de segundo orden no poder escoger entre la literatura y la «verdadera noche del alma»”, nos dice Cioran sobre el escritor norteamericano. Aunque formulado con su acostumbrada elegancia, el juicio del gran meteco rumano sobre el narrador norteamericano es, a mi juicio, demasiado severo:[1] lejos de ser un mero “desengañado […] indigno del hundimiento que había padecido”, Scott Fitzgerald apuró su copa de hiel hasta las heces y convirtió el fracaso en una ardua y refinada disciplina, una compleja ascesis, una pasión nihilista en la que no hay lugar para las ilusiones o la autocompasión y que conduce, inexorablemente, a la lucidez hipertrofiada, el alcoholismo, el insomnio, la enfermedad y la muerte. Pocos novelistas –y ciertamente ningún biógrafo– han conseguido acceder a una representación tan lograda de estos años abisales (1935-1940) como Budd Schulberg en su novela El desencantado.
Se trata entonces de una biografía conjetural, un texto donde Schulberg –gran cinéfilo y erudito considerable en todo lo referente a Hollywood– intenta dilucidar, mediante los procedimientos inherentes a la ficción literaria,[2] las causas del colapso total de Fitzgerald[3] y en particular su período más decadente: sus últimos meses cuando, completamente alcoholizado, diabético, arruinado y prematuramente envejecido,[4] intentaba terminar su última novela[5] al mismo tiempo que trabajaba –o fingía hacerlo– en el grotesco, melodramático e inverosímil guión de… ¡un musical!: la abyección estética definitiva para el hombre que “le enseñó a escribir diálogos a su generación” (Ricardo Piglia). Ahora bien, aunque tras una lectura superficial podría suponerse que la estructura de la narración es poco sofisticada (el viejo realismo balzaciano decimonónico), si observamos con atención es posible detectar un diseño más complejo, un principio arquitectónico de notable sutileza en la elaboración del relato que se fundamenta, sobre todo, en el uso del estilo indirecto libre.
En efecto, aunque parezca que la historia del atribulado Manley Halliday (el nombre ficcional que disimula a Fitzgerald tras el más delgado y transparente de los velos) es referida por un narrador omnisciente en tercera persona, eso es meramente un efecto de superficie pues, en rigor de verdad, casi todo el relato pasa por un filtro ulterior: la mirada de Shep Stearns, un joven aspirante a escritor que por puro azar debe colaborar con Manley (a quien ha idolatrado desde sus años universitarios) en la escritura del guión. Mediante este procedimiento, el autor consigue urdir lo que, sin exageración alguna, podríamos denominar un principio sistemático de incertidumbre: hay una historia, sin duda, pero ¿quién la cuenta?: el discurso del narrador “omnisciente” se mezcla con la mirada de Shep (esto es, su perspectiva) y, para complicar más las cosas, el autor nos inflige numerosos monólogos interiores del protagonista (abruptas inmersiones en el abismo de su yo absolutamente alcoholizado) en los que Manley maldice su enfermedad e impotencia creativa, al tiempo que recuerda los frenéticos, triunfantes días de su juventud, cuando, durante toda una década, él y su mujer existieron con la mayor intensidad posible y se emborracharon (literalmente y en todos los sentidos), bebiéndose la vida como un licor fuerte hasta que, finalmente, no quedó nada.
Todo esto significa que no podemos confiar demasiado en la exactitud de lo narrado, pero, por lo demás, quizá eso no sea tan importante: lo esencial es comprender que, más allá de los procedimientos formales (que son, pese a todo, mucho más refinados de lo que parecen), tratamos aquí con un texto urdido como una dilatada meditación sobre la esencia del fracaso: ¿ en qué consiste?, ¿cómo pudo irrumpir en las vidas aparentemente perfectas de estos triunfadores por excelencia (al menos eso pensaban de sí mismos: big mistake) que derrocharon talento y fortunas en la década del veinte?[6], ¿acaso es posible recuperarse, emerger de la derrota?
Cuestiones muy espinosas que quizá no admiten una respuesta definitiva, aunque Fitzgerald escribió incomparablemente sobre las dos primeras en The Crack-Up (naturalmente, sin arribar a conclusión alguna) y respondió a la última con un epigrama demoledor: “There are no second acts in american lives”.[7] Que sea cierto o no es lo de menos: como él mismo afirmó, hablaba “con la autoridad del fracaso”, es decir, con la enfermiza y mórbida lucidez de un desollado por las humillaciones que experimentó en Hollywood (“ese cementerio de las ilusiones, la degradación final para un escritor”). Y Schulberg, que ha ficcionalizado esa decadencia del Fitzgerald postrero con toda la agudeza y el cinismo de un tipo que conoce como pocos ese mundo particularmente despiadado (“Los dioses de LA eran más implacables que Jehová”) comparte rotundamente esa idea.
Así, Manley Halliday, su devastado protagonista,[8] es nada menos que el argumento definitivo para demostrar el conocido apotegma fitzgeraldiano, “toda vida es un proceso de demolición”. No se limita a prodigar incesantemente teorías y aforismos memorables sobre el tema que oscilan entre la ironía feroz y el más extremado pesimismo (“¿ sabes, Shep, por qué fracasan tantos escritores americanos?: no es el alcohol, ni el derroche, ni los divorcios en serie, ni la malicia de los críticos […] ni siquiera el mal gusto del público: es esa maldita idea americana del éxito […] ¡están obsesionados con esa idiotez, mira las jodidas listas de best-sellers!: sólo yerba, yerba seca, Shep: de nuestra generación sólo Faulkner y Hemingway serán leídos en treinta años”), sino que, por así decirlo, es su encarnación: Manley, melancólico emblema del fracaso –obsesionado con el dinero[9] y la insondable inopia estética de los magnates que deben aprobar sus guiones– resulta, en definitiva, uno de los personajes más logrados en la extensa tradición literaria norteamericana que se empeña, con sostenida terquedad, en representar la vida de ciertos escritores.
También, qué duda cabe, uno de los personajes más perturbadores: su radical misantropía (“Sabes, Shep, el problema de las películas son los actores […] toda esa ralea presuntuosa repitiendo sus líneas de memoria”), sus máximas al menos tan amargas como las de Chamfort (“Mientras hay whisky hay esperanza, Shep, con el whisky nunca puedes equivocarte”; “Una vez conocí a un guionista que había estudiado biología: ¡Qué ocurrencia, Shep, qué pérdida de tiempo! […] lo único que necesitas saber sobre esa cuestión es esto: la carne se pudre”), su frenético contrapunto entre el pasado supuestamente exitoso[10] y su agónico presente perpetuo de enfermedad, hastío y pobreza (terrible privilegio de los grandes especialistas del insomnio: el olvido de sí mismos ya no se plantea) lo han conducido en última instancia incluso más allá del nihilismo, allí donde las distinciones entre fracaso y éxito ya no tienen, en rigor de verdad, ningún sentido.[11]
Fitzgerald escribió que “la marca de una inteligencia de primer orden es ser capaz de sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo”: Manley Halliday acepta enérgicamente esa premisa (al menos en una dimensión filosófica):[12] emocionalmente, sin embargo, la cuestión resulta muy diferente. Hacia el final de sus días Manley –que debía ser excesivo en todo, incluso en la derrota– sólo tenía fe en “las oraciones bien construidas”[13] y desarrolló un malsano regodeo, una morbosa autocomplacencia que se ejercitaba en la contemplación de su propia ruina. Y en esto no podría parecerse más a Fitzgerald, su gran modelo: si los cuentos de este entre 1920-1930, tematizan esencialmente la vida desenfrenada de los magnates y el “jet-set artístico literario”, hacia 1934, tras el estruendoso fiasco comercial que supuso Tender is the night, todos sus esfuerzos creativos convergen, con inaudita potencia, en la representación implacable de lo que podríamos llamar “las vidas paralelas de los fracasados”: un período terrible consagrado a la exploración de la desdicha que produjo textos tan espléndidos como “Regreso a Babilonia” (sin duda su mejor relato corto), el ya mencionado Crack-up (que Cioran consideraba, injustamente, su único libro de primer orden) y, ante todo, una amarga filosofía (mezcla de resignación estoica y escepticismo radical) que puede resumirse en apenas dos frases de Halliday en la novela (pues, según creo, no hay en última instancia gran diferencia entre el famoso escritor y su protagonista, y el mismo Schulberg está muy lejos de negarlo)[14]: “Cállate ante el destino” y, por supuesto, “nothing fails like success”.[15] Ambos[16] hablan entonces con la auténtica “autoridad del fracaso”, aquella que confiere una lucidez aniquiladora que, necesariamente, se vuelve sobre sí misma.
Kafka escribió: “soy aquel a quien todos los obstáculos superan”: Fitzgerald, en su espantosa “noche del alma”[17] habría suscrito gustosamente ese apotegma, pero no sin añadir una coda incluso más sombría: “y está bien que así sea”. Budd Schulberg comprendió esta paradoja mejor que ningún otro y, precisamente por eso, pudo edificar esta obra maestra casi desconocida sobre el hombre complejo, triste y genial que escribió El gran Gatsby.
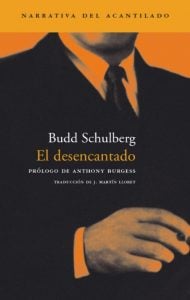
Notas:
[1] Pero a fin de cuentas nada sorprendente si consideramos que, con la excepción de Proust y Dostoievski, Cioran abominaba de los novelistas.
[2] Tan lejos del periodismo como de la historia y la biografía convencional.
[3] Ese Crack-Up que dio título a su mejor ensayo y que también puede traducirse como fractura o derrumbamiento.
[4] “Tuvo que recordarse a sí mismo que sólo tenía cuarenta y tres años, aunque muchos pensaran que rozaba los sesenta”.
[5] The Last Tycoon: en definitiva, un proyecto desmesurado para alguien como él: sólo consiguió escribir diecisiete de los treinta capítulos previstos. Aún así, hay algo casi heroico en su demencial perseverancia.
[6] La época del jazz y de los bares clandestinos; también la de un esplendor incomparable en las letras anglonorteamericanas del siglo XX.
[7] “No hay segundos actos en las vidas estadounidenses”. Hay un proverbio, más o menos intraducible, sobre el mundo del espectáculo (el así llamado show-business) que, en su lúcida amargura, se asemeja muchísimo a la frase de Fitzgerald: “There is no comeback for a has-been”.
[8] Cuya farmacia privada incluía ampolletas de insulina, decenas de somníferos (por supuesto, todo fracasado es, necesariamente, un insomne pertinaz) y muchos otros medicamentos: Halliday –que poseía un sentido del humor que sólo podemos llamar sombrío, si empleamos el más amable de los eufemismos– solía decir: “nunca pienso en el suicidio porque siempre he sido paciente y eso se arreglará a su debido tiempo. Además, tengo mi Scotch, mis somníferos y mi úlcera: ¿qué más puede pedir un hombre?”
[9] Elabora incesantemente, como un maníaco, listas de gastos e ingresos que incluyen hasta las sumas más irrisorias.
[10] Pero que, ostensiblemente, ya no considera como tal: “el pasado es otro país, ¿quién lo dijo, Shep?, el tipo tenía razón: ahora todo eso parece irreal: un sueño, un desierto, un paisaje desolado”.
[11] De la misma forma, cierta escéptica francesa del siglo XVIII sostuvo que “regir un Imperio o jugar a la peonza, ser un autómata o una santa: todo es lo mismo”.
[12] “Pienso en lo que dices sobre nuestra generación, Shep, todo eso suena muy inteligente, pero no puedo decir que me convenza. Por otra parte, ¿tampoco puedo estar seguro de que no tengas razón? ¿Ves lo que quiero decir? No, Shep no lo veía´´.
[13] “Abre En busca del tiempo perdido, Shep, escucha esa música constante, ese asmático adicto a los somníferos ya lo dijo todo. Cuando todo lo demás falla sólo nos queda sumergirnos en su prosa”.
[14] “Claro que sí: Manley Halliday es Fitzgerald, o al menos mi versión idealizada de este: no sólo lo que fue sino también lo que me habría gustado que fuese”.
[15] “Nada fracasa como el éxito”. Esta sí es una frase escrita por Fitzgerald que Schulberg atribuye al personaje.
[16] Fitzgerald y Halliday.
[17] “En la verdadera noche del alma son siempre las tres de la madrugada”, The crack-up.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |












