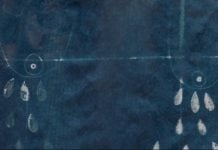Cuando en 1985 se estrenó en Cuba Vampiros en La Habana (Juan Padrón) hubo toda clase de dudas. En un país donde la animación suele ser considerada utilitariamente, apenas como producto orientado a un grupo etario restrictivo, lo cual predetermina desde sus contenidos hasta el emplazamiento de la enunciación, la nueva producción de largometraje de los Estudios de Animación del ICAIC resultaba conflictiva dentro de los estrechos marcos de lo generalmente entendido como “muñequitos”, orientados a los niños.
Más difícil todavía se anunciaban tales recelos para Juan Padrón, quien por más de una década venía trabajando alrededor de la saga de Elpidio Valdés, el personaje heroico que naciera durante los primeros años de su obra como historietista y mudara a la pantalla a través de un rosario de popularísimos cortos y dos largometrajes también sobradamente aplaudidos: Elpidio Valdés (1974) y Elpidio Valdés contra dólar y cañón (1983), más un tercero menos valorado, Contra el águila y el león (1996).
Esta serie, de fuerte contenido patriótico-militar, se ajustaba al discurso historicista y épico del período, de subidos tintes nacionalistas, expandido en general dentro de la cinematografía cubana de entonces en la forma de una indagación en la genealogía de la emancipación nacional, en la fijación de los puntos culminantes del proceso histórico que conformó, junto con los perfiles de un sentido de autoctonía, un carácter y una “necesidad histórica” que verificaban el momento culminante del mismo en la revolución socialista. Esas indagaciones dieron como resultado algunos de los más sonados especímenes del realismo socialista caribeño, y en general, la constitución de una idea chata de la historia, de marcado carácter didáctico a veces, como también a jugosos experimentos que complejizaron el trabajo dentro del campo de “lo histórico” y operaron sobre alegorías que, a la par que revisaban críticamente el canon simbólico nacional, planteaban sutiles parábolas del presente.
De semejantes tensiones y negociaciones emergería una versión de la Nación, construcción fictiva capaz de responder a las demandas de un momento histórico cualitativamente nuevo, y dentro del cual ciertas fuerzas pretendían imponer una perspectiva que, a nombre de la fidelidad a los principios del materialismo histórico y a las posiciones marxistas ortodoxas ante la historia,[2] proponían una lógica burocrática y unidimensional, jerárquica y monolítica, cuyo tono preferido era la solemnidad castrense, para analizar la evolución del carácter cubano.
Dentro de tales esfuerzos de reconstitución del relato nacional, el aporte esencial de Juan Padrón y su Elpidio Valdés fue el tratamiento desenfadado y satírico de la misma paleta temática que la mayoría de las películas hacían pasto del aburrimiento y la lejanía. La saga del combatiente insurrecto de las tres guerras de independencia anticoloniales del siglo XIX cubano partió de crear un sistema de personajes repleto de carisma –dividido en dos bandos enfrentados (nativos vs. extranjeros, colonizados vs. colonizadores) que, pese a constituir una antinomia modélica, no se expresa como la simple y lineal contradicción entre protagonistas (héroes positivos) y antagonistas (antihéroes)–. Estas facciones constituyen algo más que vaciados neutros de caracteres dramáticos incompatibles (cubanos vs. españoles; colonia vs. metrópoli), pues aparecen señalados por atributos culturales que permiten situar sus conflictos no sólo dentro de la lucha de contrarios históricos, sino en un marco cultural más amplio y complejo, donde el litigio principal radica en el enfrentamiento entre costumbres, hábitos y formas de pensar.
De ahí que el chiste, la guasa constante, las situaciones satíricas y un tratamiento general que toma distancia del didactismo demasiado visible o de la solemnidad oficial, pero sobre todo de una fidelidad testimonial que aherroje la creatividad dramática e impida usar la historia como campo de trabajo de la especulación, sean las marcas de estilo que definen a Padrón como un creador que no agota su instrumental en el gag episódico, sino que es capaz de hilvanar relatos divertidos y conmovedores a partir del mismo eje de su concepción. O sea, la gravedad ceremonial que cabe a la impartición de la historia y a la formación de valores en Cuba encuentra aquí un desvío en el cual, sin dejar de ser fiel a la intención axiológica, se es capaz de apelar a las emociones de un receptor en tanto que ethos nacional, subiéndole la autoestima y el autorreconocimiento de su tradición política.[3] Ello, gracias a recursos meramente “de género” –dígase la aventura épica asociada al sistema de valores del héroe romántico–, visibles tanto en las proezas físicas y acontecimientos bélicos espectaculares (el combate final por Tocororo Macho sigue siendo uno de los momentos más dinámicos del cine cubano, allí donde se consigue el clímax del despliegue espectacular de Elpidio Valdés, y donde la superposición de peripecias y acciones físicas alcanza un ritmo narrativo vertiginoso), como en el romance entre Elpidio y su amante María Silvia. Confieso que el imaginario de mi generación acerca de nuestras primeras guerras de liberación cobró cuerpo en aquellas funciones de matinée donde las carcajadas no cesaban, antes que en esos severos manuales de historia de Cuba que en la escuela leímos, tejidos a partir de hazañas de armas pinaculares, generales legendarios y bajo un criterio de causa-efecto y de obediencia a una idea lineal de progreso que dejaba fuera cualquier posibilidad de microhistoria.
El trabajo de Padrón obedece además al auténtico interés que enhebraba por entonces múltiples búsquedas dentro del campo cultural cubano, con la intención de concebir formas expresivas y tratamientos de la realidad nuevos, acordes con los valores vigentes, ajustados a los patrones deseables para una cultura del socialismo. Tales indagaciones partían de un debate muy crítico con el legado cultural burgués, en oposición al cual se exaltaban las formas populares y mestizas surgidas de la criollez. Esas discusiones tuvieron a lo largo de la década de 1970 un punto álgido con la aparición de una serie de estudios adjuntos al auge de las teorías críticas de la comunicación y los análisis de las industrias culturales. Dentro de tales exploraciones, la historieta o cómic, en tanto que lenguaje hijo de la revolución comunicacional y la reproducibilidad industrial burguesas, subsidiario del colonialismo, dado al maquillaje del propósito ideológico por medio de la estetización y el culto a la estulticia infantilista, sufría algunos de los más violentos ataques.
En Cuba, donde la factoría Disney había sembrado su genealogía, y la literatura gráfica de la peor especie, incluida la de inclinación anticomunista, tenía una audiencia alta (hasta que, pocos años después del triunfo de la revolución socialista, se eliminó su circulación), se dio una intensa ofensiva contra ese hábito de consumo, apelando de continuo al nefasto trasfondo ideológico de los cándidos “muñequitos” yanquis. Ello, aplicando a menudo consideraciones ridículas en torno a la economía simbólica de ese proceso de comunicación, en el cual se presuponía la existencia de una sola orientación (del mensaje al destinatario) y un intercambio pasivo, donde prevalece la inducción subliminal gracias a la coartada de tratarse de un producto seductor. Esas tensiones expresaban en verdad la transparencia que la exigencia normativa de una parte destacada de los modelos ideológicos del socialismo reclamaban de los productos culturales: poesía conversacional, historia y literatura épicas, prevalencia del continente consciente en los tratamientos, elisión del énfasis en los afectos o la sentimentalidad, búsqueda de la modelización heroica como forma de legar paradigmas o “modelos de conducta” a la sociedad, reclamo de inserción en el debate social de los textos del arte y la comunicación, imperio del realismo y del tratamiento documental de los asuntos, utilitarismo estético (pendiente de su dosis de didáctica e instrumento de instrucción).
En semejante enfrentamiento, que incluyó no pocos reduccionismos, era lógico que la historieta gráfica y el cómic en general sufrieran un cuestionamiento de fondo como medios de expresión. Su apropiación por la cultura socialista debería asignarles un papel subsidiario de la instrucción, transformando su función ideológica en factor visible y enfático, que dirigiese su sospechosa apelación al entretenimiento escapista hacia una pragmática pedagógica. Resulta ilustrativo del conflicto de que participaban las películas de Juan Padrón escucharlo decir, ante una pregunta incluida en una entrevista de inicios de los años ochenta, que requería su opinión acerca del lugar que como creador asignaba a ese medio de expresión artística dentro del socialismo: “Veo el papel de la historieta como un magnífico instrumento de propaganda, de agitación y educación; muy eficaz cuando se realiza con calidad. […] Por su fuerza gráfica resulta un medio de educación plástica […] aparte de desarrollar la imaginación, la fantasía y adiestrarnos en el lenguaje del movimiento, los encuadres y la continuidad narrativa. […] Sin embargo, el género todavía es atacado por algunos que lo consideran deformador o de poco valor artístico. Incluso el nombre mismo con que se le conoce en español reviste cierto matiz despectivo”. [4]
Tres factores esenciales para el discurso de masas del socialismo son citados por Padrón en su respuesta: propaganda, agitación y educación. Una triada cuyo valor instrumental era ingrediente esencial en las obras más apreciadas de entonces. Mas, Padrón remacha su ataque a los detractores del medio trazando una genealogía que invoca la tira cómica militante y la obra de autores como Marcos Behemaras y Eduardo Abela, quienes criticaron desde la prensa y el humorismo gráfico la situación política de la república burguesa en Cuba. Además, hace una curiosa escisión entre la manera de entender la narración visual del cómic y la historieta nacional: “La historieta cubana tiene un contenido revolucionario que la distingue del cómic y la hace superior. […] Es un arma a la que no debemos renunciar”.
Más adelante, expone sus influencias, que van desde los animadores europeos Fyodor Khitruk y Bruno Bozzetto hasta los estadounidenses Chuck Jones, Tex Avery y Bob Clampett. Semejante batería de líneas estéticas no puede dar lugar sino a un estilo ecléctico. Luego, Padrón reconoce el profundo estudio de códigos de la narración cinematográfica que emprendió junto a su equipo para realizar sus películas, algo que lo acerca al proceso que diera lugar a semejante adopción de una narrativa fílmica derivada de la gráfica impresa en Osamu Tezuka, que de esa manera dio lugar al manga y anime modernos. Declara Padrón: “Como público, estábamos acostumbrados al ritmo violento y a la expresividad explosiva de ese tipo de cinematografía y tratábamos de acercarnos a él. Pero aunque incorporamos muchos elementos del lenguaje del dibujo animado de «golpe y porrazo», al final logramos una forma propia de narrar y concebir los nuestros, la cual es ya una característica reconocida. […] En el caso de Elpidio Valdés, premeditadamente he tratado de imitar el tipo de encuadre, montaje y acción de las películas épicas clásicas”.
Juan Padrón hace una contribución inestimable al cine nacional en la decodificación del carácter cubano, al representar a un sujeto popular (sobre todo de origen campesino, como es el caso de Elpidio Valdés) sin retoques trascendentales, a un cubano cualquiera, investido con atributos capaces de activar la identificación psicológica pero también étnica de la audiencia, máxime un espectador criollo, militante de frente a su peso como actor de la Historia y miembro de una nación con valores compartidos. A diferencia de buena parte del cine cubano de la época, que apela al consciente del espectador representando un sujeto colectivo desde una lejanía contaminada por las poses del mediador intelectual (obviando a menudo el elemental factor de la cercanía afectiva con un sujeto singular, en vez de con un grupo trascendental), Padrón despliega la simple y llana operación de identificación a través de un personaje cuyo rol es asumido naturalmente y cuya conducta heroica está idealizada sin llegar a extremos de estereotipación. Al mismo tiempo que sus películas funcionan como documento antropológico que reconstruye usos y costumbres y echa luz sobre la evolución cultural del etnos cubano, su interés es rehacer la historia, convertirla en espectáculo sin dejar de ser fiel a las matrices populares de la identidad nacional, a sus marcas de carácter y formas de manifestación en la conducta de lo cotidiano, diseñando situaciones que revelan a los cubanos como disconformes, ruidosos, dicharacheros, irresponsables, sensualistas, liberales, inclinados hacia el bienestar y la justicia social.
Padrón transfiere así al territorio de la cultura de masas la tradición antihegemónica característica de la cultura popular cubana, la cual se instrumentó como aparato de resistencia a partir de la constitución de un imaginario propio en el difícil período de la Colonia.[5] Esa tradición, que parece surgir como una estructura compleja de respuestas a las violencias que a los naturales del país imponía las severas restricciones de comercio y derechos políticos del poder español, dio lugar al atributo definido por Jorge Mañach en su ensayo Indagación del choteo.[6] Mas, tras pasar a un segundo plano la oposición de intereses que pareciera dar lugar al surgimiento de un etnocentrismo reactivo, expresado en el desprecio por los atributos de lo español, el carácter nacional acabó radicalizando su postura frente a la dominación extranjera a partir de las guerras de independencia de la segunda mitad del siglo XIX. De ese período de nuestra historia data la constitución de un sistema de resistencia que, aun cuando se manifestase clandestinamente o fuese disimulado o anulado ante el poder colonial, se caracterizaba por la devaluación sistemática de la autoridad del dominador. El supuesto identificador de la cubana como una cultura indómita, con atributos de resistencia etnocéntrica que de una u otra manera suelen desarrollar las culturas subalternas, se nutrió en nuestro caso de un repertorio dentro del cual la ironía, el humor y la burla constituyeron formas de manifestación principales de una ideología de la resistencia.[7] Aun cuando tales subversiones se produjeran dentro del orden simbólico, pues el poder español seguía ostentando la dominación real, ello estimuló la aparición de formas de respuesta crítica, depositadas en la cultura popular, que han permanecido vivas a través de regímenes autoritarios de toda clase, las cuales hacen especial énfasis en cuestionar intromisiones de culturas e intereses foráneos. Algo así como una estructura conservadora que, al tiempo que preserva sus valores constituyentes e interviene en la negociación de los cambios, localiza los puntos débiles de la contraparte y activa su deslegitimación, al socavar permanentemente la autoridad de quien pretenda intervenir como beneficiario en una relación que sólo debería ser entendida como diálogo de iguales.
Los personajes de Padrón son superiores a aquellas fuerzas que intentan sojuzgarlos porque se oponen a tal dominación a través de un instrumento de reflexión que se manifiesta a la manera de un hedonismo sin mayores consecuencias, pues parece apenas un dispositivo de escape a su circunstancia. El suyo podría observarse no sin riesgo como un etnocentrismo blando, que elude la autocrítica pero también evita el nacionalismo fascistoide y, en el fondo, despliega la celebración de la plenitud auténtica de lo propio frente a cualquier pretensión de control.
Es por todo lo anterior que Vampiros en La Habana significa extrañamiento irónico a la vez que desboque de esa inclinación de Padrón por recrear los entresijos del carácter criollo, ahora en una anécdota distante de la fidelidad al discurso historicista, con un tono que se explaya en el choteo. No es el campo cubano el escenario aquí, ni la guerra anticolonial, sino una Habana marginal, antiheroica, durante el período de gobierno de Gerardo Machado (1925-1933); los personajes pertenecen en general al bajo mundo, y se debaten en medio de una trama criminal con bullanga y pachanga que parece una venganza contra todo el cine anterior de Padrón.
El relato en Vampiros… está mucho más claramente construido a partir de referentes universales, de género cinematográfico y literario. El prólogo del filme nos introduce en cierta hipotética sociedad mundial de vampiros, una de cuyas ramas, directamente emparentada con el célebre Conde Drácula, reside de incógnito en la capital cubana. Durante su exilio caribeño, el profesor Von Drácula ha desarrollado una fórmula (el Vampisol) que permitirá a los de su especie exponerse sin riesgo de muerte a la luz solar. El ejemplo vivo del éxito del brebaje es Joseph, su sobrino, quien ha crecido ignorante de su origen, mientras trabaja como trompetista de una orquesta de música popular y divide su tiempo libre entre un noviazgo serio y la conspiración contra los esbirros de la tiranía. Pero los acontecimientos se precipitan hacia el encuentro de Joseph con su verdadera identidad, pues los grupos vampíricos de Europa y Estados Unidos, articulados como células del crimen organizado internacional, deciden disputarse el usufructo de la fórmula en las calles habaneras.
Hasta aquí, la mayor parte del cine de Padrón había sostenido una norma realista en la visualidad, con no pocas deudas a sus antecedentes en la historieta gráfica, privilegiando el trazo limpio y convencional, apenas estilizado, las figuras redondeadas y los fondos con función pragmática, en películas adheridas al método de la animación limitada. Pero he aquí que las aventuras vampíricas cubanas empiezan su retozo desde la perspectiva formal: el trazo ahora se hace abigarrado y libre, reproduciendo acaso la curvatura de la visualidad expresionista y una muy intencionada distorsión de la realidad, la cual, aunque no se aleja del referente epocal representado y del topos habanero, se adosa naturalmente al desenfado gráfico general. Tal desenvoltura resulta ajustable a la caracterización de criaturas insólitas, vampiros organizados en torno a la Capa Nostra, que ejecutan asaltos a bancos de sangre o gerencian un club con playa en el sótano de un hospital, se baten a tiros con fusiles que disparan estacas o balas de plata y tratan de salirse con la suya en medio del caos de una ciudad donde les resulta demasiado difícil hacer su voluntad. Vampiros en La Habana se despliega así como mayúsculo homenaje de Padrón al horror cinematográfico clásico, al cine negro y a la genealogía gótica, cuyo retorcimiento y oscuridad él alivia bajo sarcasmo, pero cuya ambigüedad y amoralidad refuerza ese trazo libre y dúctil, dado al grotesco.[8]
Desde este punto comienza Padrón su trabajo de subversión y apropiación. Los vampiros, una vez en Cuba, son incapaces de controlar las situaciones en que se ven inmersos. Las noches no son espacios para el recogimiento en la urbe caribeña, sino para la expansión y el goce de todos los vicios. Así que jamás será su reinado completo. Por otro lado, la propia realidad nativa conspira contra su ordenada existencia y actividad reglamentada. De sólo llegar al puerto de La Habana, procedentes de Dusseldorf, la plana mayor de la sociedad vampírica europea, oculta en ataúdes disfrazados como carga, sufre de los desmanes de una horda de estibadores cubanos que hacen de los cajones mesa de cubilete o superficie percutiva donde descargar un guaguancó. Esos mismos personajes, cubanos empleados de un español dueño de la firma de entregas Relámpago Cubano, pasan de la gritería y la indolencia al manipular la carga, a la burla perenne contra su jefe, al que llaman “gallego” y acusan de haber venido a “civilizarse” a Cuba.[9]
No es difícil percibir que la caricaturización psicológica funciona como operación de fagocitación cultural. Los “invasores” y extranjeros en general son trajinados continuamente: uno de los personajes más curiosos de la película, un borrachín “picador” de cigarros, conocido como Rey del Mundo, provoca la muerte de uno de los vampiros estadounidenses al impedir, con sus reclamos de “un cigarrito”, que se concentre para afinar la puntería y disparar sobre los protagonistas; por último, acaba bebiendo el vampisol que aquel debía usar en caso de que el amanecer lo sorprendiese, al confundir el contenido de la botella con licor. Así que los primeros rayos del sol reducen a cenizas al frustrado francotirador.
Otro de los miembros de la banda de gánsteres, dotado de la capacidad para hacerse invisible, y quien reclama con insistencia que “necesito concentración” para consumar la transformación (en una personificación que lo anuncian como un tipo afeminado, de voz aflautada y sospechosa afectación gestual),[10] pierde el quicio bajo el griterío de una mujer que regaña a su hijo porque la dejó sin agua con que bañarse, mientras atraviesa un ventilador industrial que lo hace picadillo. Un tercero, licántropo, se ve impedido de hacer sus tareas de espionaje porque un perrito callejero insiste en copular con o sin su aprobación; para colmo, el faldero acaba invitando a una jauría completa a consumar una especie de violación, que provoca la huida despavorida del transformista… para ir a parar bajo las ruedas de un auto.[11]
El propio Joseph, se descubre al final, no es más un vampiro puro y duro, por cuanto años bebiendo la fórmula antisolar lo han curado de la dependencia sanguínea de los de su especie. Asimismo, su identidad ha mutado: para sus amigos y pareja es Pepito, un cubano típico que, al verse envuelto en un conflicto de intereses multinacionales que le exceden, reacciona acorde a la escala de valores de su cultura adoptiva; es decir, asumiendo un rol heroico, combatiendo el mal en todas sus manifestaciones, a la vez que siguiendo fiel a los vínculos filiales que lo unen a su amada y a la causa política que defiende –ergo: amigo, patriota y heterosexual.
En tanto que paradigma heroico, la transformación de Pepito supone acoger en su conducta un deber ser sin renunciar a los placeres que lo hacen menos un modelo a seguir (como seguramente era Elpidio Valdés). En tanto que sujeto transcultural, pese a su origen extranjero, ha acabado asimilando el carácter cubano, lo cual lo inmuniza contra una probable obediencia a demandas de “la sangre”; la suya es sangre criolla, a fuerza de beber el “mejunje” de su tío, cuyo ingrediente clave es nada menos que el jugo de la caña de azúcar, eje de la constitución simbólica de la economía cubana. De ahí que Pepe proteja, a riesgo de su vida, la integridad de la fórmula del vampisol de las embestidas de cada uno de los bandos y evada a la policía que lo persigue, hasta que finalmente logra consumar el ideal altruista de su tío: divulgar libremente el procedimiento de fabricación del vampisol, eludiendo así las ambiciones corporativas de los poderes en conflicto. No se pierda de vista que la emisión radiofónica a través de la cual se difunde la fórmula adquiere la forma de una guaracha interpretada por Pepe y su conjunto, quien musicaliza la receta y la comparte con toda la comunidad vampírica mundial. En lo adelante, como advierte la coda del filme, en cualquier esquina, en la playa, ese sentado a tu lado podría ser un vampiro.
La burla desplegada como dispositivo de crítica intercultural en la obra de Padrón consigue en Vampiros en La Habana su expresión más aguda. En sus largos posteriores, Contra el águila y el león (versión para cine de la serie de televisión Más se perdió en Cuba, tercera entrega de la saga de Elpidio Valdés) y Más vampiros en La Habana (continuación de las aventuras de Pepito), la intención de dimensionar los conflictos con un perfil psicológico más amplio de los personajes y por dotar de tramas de mayor complejidad sus relatos de aventuras, ha dado lugar a películas distantes de la originalidad y frescura narrativa de las primeras. Los títulos más recientes suelen estar aquejados de puntos muertos, argumentaciones excesivas, búsqueda de un verosímil histórico que resta libertad a las acciones de los personajes e inventiva al relato, diálogos de intención humorística poco feliz y mucha menor articulación de un eje crítico bajo la aparentemente inofensiva jarana.
Mas, codificar bajo el carácter cubano, en tanto ser riente, hedonista, lúdico, una ontología que explica cierta habilidad natural para instrumentar una “crítica de culturas”, permite desplegar nuestro propio proceso de autoconciencia poscolonial. Todo confluye en la definición de un sujeto cultural beligerante a partir del goce. Tal proceso, además de cuestionar la autoridad de las metrópolis y de poner en competencia las culturas metropolitanas con sus “parientes pobres”, revela la posibilidad de detectar en esa inclinación por el choteo un instrumento de reflexión crítica, un sistema de alerta ante los espejismos de la condición poscolonial que se despliega tras la independencia política y económica. El mambí y el vampiro, ¿no son acaso dos clases de rebelados? El primero, contra la dominación extranjera; el segundo, contra el orden de la razón. Ambos, contra un orden impuesto por una jerarquía de poder que los aliena.
Sin embargo, las circunstancias sociohistóricas suelen ser tercas, y reescriben el significado de las simbologías más arduas. Un chiste que corrió de boca en boca por la Cuba de inicios de la infausta década de los noventa ponía a Elpidio Valdés a las puertas del paradigmático hotel capitalino Habana Libre (a fines de los cincuenta, Habana Hilton; por esos años, Habana Libre Guitar; desde 1996, Habana Libre Tryp, estos dos últimos, grupos hoteleros españoles que participaban en la administración del mismo de conjunto con el grupo cubano Gran Caribe). Al mambí, como a cualquier cubano común, se le niega la entrada a la instalación debido a su condición económica –esta política, vigente hasta 2010, determinaba que las instalaciones turísticas fueran para el disfrute exclusivo de extranjeros, que pagaban en divisas internacionales, mientras que la posesión de las mismas estuvo penalizada en Cuba hasta 1993; ello perfilaba una nueva clase de dependencia, que fue entendida al interior de la cultura popular criolla como un apartheid étnico–. Elpidio, como buen irredento, arma el jelengue de rigor, exige justicia y pide ver al gerente. Para su asombro, el funcionario español que se persona a reafirmar la negativa es nada menos que Resóplez, el oficial peninsular que fuera su enemigo jurado durante cada una de sus aventuras independentistas. Ahora el etnocentrismo blando se vuelca contra los símbolos de su propia reafirmación y activa la vigencia del choteo como instrumento crítico. Si la historia demuestra que las economías dependientes acaban perdiendo el control sobre su autodeterminación, el choteo reafirma que es capaz de devolvérselo (en el universo simbólico al menos).
Notas:
* Una versión anterior de este texto fue publicada en la revista electrónica Miradas, de la EICTV y más tarde replicada en el Portal del Cine Latinoamericano. De los párrafos dedicados a Vampiros en La Habana derivó una entrada para la antología Cuba: Cinéma et révolution, Julie Amiot, de Nancy Berthier (2006) (eds.), Le GRIMH, París, pp. 195-203. La presente ha sido revisada y ligeramente modificada en mayo de 2012.
[2] Fidelidad que significó en general la apropiación de un modelo de análisis de los eventos de la realidad que se quería terminante y científico, apegado a la supuesta infalibilidad del “método de análisis marxista”, cuando en verdad renunciaba a las herramientas críticas que ese mismo sistema ofrecía. En nombre de la dialéctica se congelaba el presente como un deber ser y se analizaba críticamente el pasado, revelando dependencias y hegemonías ocultadas por el status quo operante dentro de tales circunstancias, mientras se condenaban sin matices las realidades sociopolíticas de países que no se ajustaran a procesos de inclinación socialista.
[3] Esta operación de hedonismo cultural, con la consiguiente exaltación de lo propio en detrimento de lo ajeno (en este caso, con la disminución del colonizador, que es ridiculizado a partir de la caracterización intencionada de los caracteres y voces de los oficiales españoles, enemigos jurados del héroe cubano, pero fuentes de comicidad ellos mismos, al contrario del soldado raso peninsular, cuya singularización dentro de la trama se orienta casi siempre a subrayar su condición de subalterno, su desinterés real en las causas de la guerra), ha reportado una recepción incómoda en públicos españoles. Ciertamente, el bando peninsular dirigente sufre de un sarcasmo por momentos exagerado, y asimismo, el soldado parece merecer por instantes (sobre todo en la serie de cortos de los años iniciales) un tratamiento burlesco casi infantil, que permite concluir que la virtud del español es su fuerza, no su agudeza. Cabe pensar que la evolución que experimentó el tono de la saga obedece a un intencionado deseo de corregir tal desviación. Tampoco escapa de esta mirada la arrogante intromisión de los intereses económicos norteamericanos (en los cuales se hace énfasis en el segundo largometraje de la serie, Elpidio Valdés contra dólar y cañón), encarnados en la figura de Mister Chains (en buen español, Señor Cadenas), cuya plantación de caña es quemada por la partida de Elpidio en el primer filme, y el barco de su compañía hundido, en el segundo. Mas, resulta cuando menos ejemplar el tratamiento que recibe el cubano mal patriota, en el caso de los “rayadillos” o criollos que trabajan bajo las órdenes del mando español: mientras que la oficialidad colonial escapa más o menos ilesa al cabo de cada contienda, estos mercenarios son invariablemente ajusticiados. Se deduce: no hay honor posible en la traición; el mal patriota no tiene cabida allí donde incluso la criminalidad del ocupante encuentra su justicia al abandonar el territorio sometido. Por cierto que el enfrentamiento entre Elpidio y Media Cara, el sanguinario líder de la partida de contraguerrilleros (término usado para calificar el cubano mercenario bajo órdenes de España), en el largometraje de 1974, recibe un tratamiento a la manera del clásico duelo del cine de samuráis, con un procedimiento visual que es todo un homenaje a otra tradición (el chanbara, o capa-y-espada japonés) esencial en el cine de Juan Padrón.
[4] Roberto Figueredo: “Elpidio Valdés. Significación ideológica de un género artístico”, Verde Olivo, octubre, 1982, pp. 16-23.
[5] No puede dejar de considerarse aquí que la obra fílmica de Padrón configuró un tono deseable para lo que pudiera considerarse como paradigma de un cine de animación cubano. Hasta la fecha de aparición de los cortos de Elpidio, el dibujo animado nacional no había conseguido gran ascendencia dentro del público. Pese a realizaciones de muy alto nivel, el criterio general parecía coincidir en que la preferencia por una clase de diseño no realista, la inclinación por la experimentación formal en algunos autores, la abstracción y los tratamientos alegóricos, distanciaba al público, por no decir a los niños. Padrón supo congeniar esas demandas con la exigencia de militancia ideológica explícita, aunque sin sacrificar sus películas al panfleto. Ello le permitió conferirle al discurso nacionalista que se pedía una dimensión de entretenimiento que ningún otro realizador ha conseguido. No por gusto es el cineasta local más conocido por los cubanos; su Elpidio, símbolo ineludible dentro del imaginario criollo actual; sus obras, apreciadas con casi la misma fruición que antaño por tres generaciones de cubanos.
[6] Cfr. Jorge Mañach: Ensayos, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1999. Para Mañach, “la autoridad falseada exaspera al criollo”, de ahí la utilización del choteo como instrumento de deslegitimación de todo mando renuente a ser visto a través del sarcasmo y el humor.
[7] Mírese la siguiente cuarteta anónima, concebida como parte del repertorio anticolonial cubano en tiempos de insurrección: “Me puse a cagar un día / debajo de un tamarindo / y cagué un mojón tan lindo / que eso mirar se podía. / A un español que venía, yo le dije: “Ciudadano, / cójalo usted con la mano / y llévelo a su Españita / y le dice a su mamita / que ese es un mojón cubano”. Cfr. René Batista Moreno (comp.): Yo he visto un cangrejo arando, compilación de la décima humorística cubana, Capiro, Santa Clara, 2004.
[8] El germen de Vampiros en La Habana estaba ya en una serie de caricaturas de Juan Padrón dedicadas a estos personajes, que aparecieran en la publicación DDT durante los años sesenta. En ellos se notaba su inclinación por viñetas donde el recurso esencial era el humor negro, y que luego incluiría otras series dibujadas, como “Verdugos” o “Piojos”, las cuales alimentaron las primeras producciones de los Filminutos, cortos animados compuestos por chistes que hasta hace unos años producía el ICAIC.
[9] Ojo aquí con el choteo y la burla etnocéntrica. No se trata ahora del típico destape xenófobo, visible en la saga de Elpidio Valdés, sino de la célebre vocación iconoclasta de una clase de sujeto popular que aquí se expresa en la burla contra la jerarquía de que goza aquel como dueño: el susodicho español desea pasar por figura entendida en materias de las que ignora más o menos lo mismo que los cubanos. No por gusto este personaje procede de la antigua metrópoli colonial, derrotada y ya sin control alguno sobre los asuntos criollos, subalterna ella misma dentro del nuevo orden mundial. O sea, la humillación de la Guerra Hispano Cubano Norteamericana dejó a España tan maltrecha y despojada de su ringorrango como potencia de primer nivel, que la burla es ahora menos destructiva, sin ganas de zaherir: se trata de un igual (o casi).
[10] Mírese ahora el reverso de la burla etnocéntrica: como mismo la emprende con el inicuo opresor, se despliega sobre uno más de los sujetos oprimidos, en este caso, por su elección sexual. Y si bien el presunto homosexual no es cubano en este caso, sino miembro del bando invasor, aparece ahora ese costado turbio del choteo donde el machismo y la homofobia se explayan hirientes.
[11] No resulta demasiado peregrino señalar que Vampiros en La Habana adelanta varias de las características de las corrientes hoy definidas como “animación extrema”. El tono grosero de algunos diálogos, el empleo de jerga marginal, palabras obscenas, dobles sentidos de lectura erótica, sexismos y violencia explícita, explican en grado sumo la estupefacción con que fuera recibido en Cuba –e incluso aclara por qué se convirtió rápidamente en un filme “de culto” entre los seguidores de la animación “para adultos” en el mundo–. Su manejo del sexo, por ejemplo, fue más allá de lo visto en “muñequitos” por cualquier generación de cubanos; por esa razón, fue calificada durante su estreno como “No apta para menores de 12 años”. Bien entrados los noventa, la televisión cubana la ha programado varias veces en horarios de audiencia restringida. Desde los años 2000 se exhibe con mucho menos pudor.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |