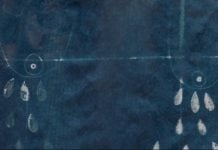A partir de Reportaje, Landrián se decanta por el rostro inmutable, inexpresivo y abstraído de sus coordenadas espaciales, tal es la hiperbolización que adquieren sus close-up. Landrián explora el afecto puro, aquella expresión de una cosa que la hace portadora de propiedades ideales. Según Deleuze, el afecto no existe independientemente de algo que lo expresa; entonces, el rostro de la campesina el final de Reportaje es una cara que se borra, que se precipita en el vacío, porque desaparece como entidad individual y resurge en la imagen, que el ralentí refuerza, como espectro.[1] El pueblo de los documentales de Landrián fue mutando de objeto exterior al que se quiere representar en sus signos vitales más intensos –según la perspectiva deleuziana–, a sujeto de reflexión cuyo cuerpo-masa queda disuelto en un fotograma violentado hasta alcanzar su esencia cinematográfica, que no sería ya una panorámica intensificada por movimientos espasmódicos, sino un rostro desprendido de sus anclajes físicos, reconvertido en un enigma que llega al espectador como sensación próxima a la manifestación de lo Eterno. Para Landrián parece claro que una imagen no es solamente una superficie que significa algo, sino un algo que contiene parte de la esencia oculta de la cosa visible. Y si bien no todas las imágenes contienen la misma dosis de esencia, o sea, de misterio, por ese camino, Landrián busca forzar la explicación del embrujo que provoca en nosotros la visión de ciertas imágenes.
Bien curioso resulta que Landrián dedique casi tres minutos de los menos de ocho que dura Reportaje a los rostros del baile final. Aunque disuelta entre las parejas, la cámara parece navegar más que danzar o dar trompicones contra los cuerpos en movimiento, como si de un ojo desencarnado se tratara. Livio Delgado, el fotógrafo a cargo del registro, parece moverse a través del líquido amniótico espeso de una revelación –que la luz de alto contraste con que la corrección de color dotó a la escena en el montaje final refuerza, al dotarla de un hálito fantasmal–. Va de rostro en rostro y un detalle emerge: no hay alegría consciente. Es decir, no hay consecuencia entre la función de los cuerpos de ahora (que danzan) y de antes (que deciden desterrar la ignorancia para ser más plenos) y sus rostros.
Landrián opta por un estilo de observación que deje al cine a solas con esas miradas, hasta que topa con la guajirita, que más parece contorsionarse, epiléptica y ligeramente divertida, pero de semblante definitivamente grave. Emerge entonces algo más que la fascinación de Landrián por la apariencia individual y por la gestualidad como encarnaciones del carácter nacional. Como se manifiesta el desdoblamiento del voyeurismo de sus documentales anteriores en una consciente búsqueda de aquello que los rostros que registra contienen. A partir del repertorio de rostros reflexivos del baile en Reportaje, Landrián coincide con otro de los cineastas con los cuales tiene conexiones profundas, Chris Marker, quien asegura en su libro de fotos Coréennes: “cada movimiento de los cuerpos es un movimiento del alma”.[2]
La confianza en que el rostro es una puerta de acceso a algo oculto que la persona no expresa, pero que su semblante exhibe incluso a pesar o en contra de la voluntad que moviliza el resto de sus manifestaciones, hace de esta secuencia el punto de giro definitivo de la imagen que del pueblo cubano entregará el posterior cine de Landrián.
Porque su cámara descubre, en vez de rostros, máscaras: la joven del kiosco de refrescos, la muchacha de la asamblea de educación con el crucifijo y la medalla al cuello, la guajirita tambaleante del baile… Cuerpos divididos: el rostro contradice los actos. Las miradas dicen que no hay plenitud sino turbación, incertidumbre. El movimiento perentorio del grupo disuelve en su nerviosismo las perplejidades que el rostro arroja fuera.[3]
Ociel del Toa posee un final en el que la cámara retiene el rostro en close-up de Ociel. Los intertítulos han sostenido hasta aquí un monólogo en primera persona con el espectador, casi un soliloquio del personaje, intercambiable con apuntes directos del realizador-autor. Pero sobre estos planos finales se produce un diálogo abierto. “¿Ustedes han visto la muerte?”, preguntan a toda pantalla. “Ociel: yo nunca he visto la muerte. La muerte no se puede tocar, ni oír, ni sentir”. La muerte es una abstracción, nada ubicable en el mundo real concreto de lo que hay. Es un fenómeno fuera de la movilidad pavorosa del mundo viviente, lejos del repertorio de faenas existenciales que absorben a la gente. ¿Puede el cine, arte del movimiento perpetuo, dar cuenta del universo secreto del ser que no se mueve, que no se manifiesta como acción? O sea, ¿puede penetrar la dimensión inescrutable del rostro reflexivo?
El duelo del movimiento
“Es el movimiento cubano en los dos significados del término lo que sorprende a los visitantes”, declara en su documental-epístola Saludos cubanos (1963) Agnès Varda. Para poder observarlos, desplegando las licencias del acto de interpretación fatalmente impresionista que es su obra, decide paralizar lo observado, contener el contoneo imparable de los cuerpos. Saludos cubanos es una fotonovela que, aparte de unas secuencias en movimiento filmadas en París, durante el prólogo de la pieza, no deja ver de Cuba sino imágenes fijas, seleccionadas entre las miles de instantáneas que la jovencísima cineasta belga tomó durante su visita de 1963.
El método elegido para exponer el frenesí cubano no era extraño a las discusiones del grupo de cineastas que integraba Varda, el cual estuvo relacionado con el naciente Instituto de Cine cubano. Además de Agnès, a inicios de los años sesenta filmaron en Cuba Chris Marker y Armand Gatti; Alain Resnais estuvo a punto de hacerlo. Todos ellos conforman el sector de la nouvelle vague conocido como Rive gauche u “Orilla izquierda”, por provenir del área del río Sena, menos burguesa y más abierta a la experiencia del mundo que la facción intelectual reunida en torno a la revista Cahiers du Cinema. En sus películas de este tiempo, la revelación del conflicto ontológico de la imagen-movimiento en dialéctica relación con su condición de imagen-tiempo se convierte en un motivo reiterado.
Landrián llega por su cuenta al descubrimiento de este problema. La certidumbre de que “el close-up de un rostro nos permite comprender que podemos ver que hay algo allí que no podemos ver”[4] lo llevan a radicalizar su indagación sobre el rostro reflexivo. En los documentales posteriores a 1968, comenzando con Coffea arabiga, Landrián utiliza de manera frecuente el close-up estático, la imagen congelada o las series de planos fijos fotoanimados. En este mismo corto, cuyo eje central de reflexión es el trabajo masivo, en este caso, el desvío de los cuerpos hacia la contingente tarea de hacer la zafra del café en los alrededores de la capital cubana, la tematización de la dialéctica individuo-masa adquiere categoría de metatexto y atraviesa el simulacro de didáctica que allí se ensaya.
La cámara documental registra objetivamente las faenas de los cuerpos del trabajo, ahora el cuerpo inmenso del pueblo. La anatomía del individuo se disuelve en el funcionamiento iterativo de la máquina social; el cuerpo mismo y su rostro enmascarado mutan a máquina. Landrián reutiliza la secuencia de la mujer que escucha el programa de radio en Retornar a Baracoa, dentro de un segmento de Coffea arabiga que subraya el llamado a la incorporación masiva a la faena. Se insiste en el peso de los criterios técnicos a cumplir, en las consignas políticas conminatorias y el énfasis en la respuesta automática. Una mujer, a quien se le pide en plena calle, en el más limpio estilo de cine encuesta, que refiera las características técnicas del umbráculo –cobertizo para resguardar las plantas del sol– utilizado en la campaña cafetalera, responde maquinalmente en un idioma extranjero. Su rostro es descompuesto en grandes close up y planos detalles que fragmentan su rostro, mientras un tema de The Supremes interrumpe su discurso.
En vez del acceso natural al lenguaje corporal de la gente a la hora de fotografiarlos, en Coffea arabiga impera la pose, sobre todo en el retrato de grupo: un puñado de obreros de la industria ante la tolva; los de la trilla, apoyados en sus rastrillos –rostros que son confrontados en su siguiente corto, Desde La Habana ¡1969! Recordar, por las imágenes de caras maquilladas e impolutas de modelos de revistas de moda–. Como corolario final, la multitud reunida en la Plaza de la Revolución ante su líder, Fidel Castro.
La pieza donde Landrián articula todos sus hallazgos es Taller de Línea y 18 (1971). Organizada como una línea de montaje de ómnibus cubanos, la empresa que da título al documental sirve de leitmotiv para poner en evidencia la organización del trabajo en torno a motivaciones que contaminan el panorama humano. Los cuerpos mismos son “automatizados”, dispuestos maquinalmente a través de la trama, cuyo contenido fabular sigue la organización de un sindicato, con discusiones y asambleas de obreros para decidir los atributos ideales de un líder sindical. Un intertítulo machaca sobre la pantalla en close up: “¿Está usted dispuesto a ser analizado por esta asamblea? ¿Usted?”. Y otro letrero perentorio, tomado de una pared del local: “Esta es nuestra trinchera. ¿Cuál es la tuya?”

El atributo plástico del retrato explorado hasta la fecha en su cine es llevado hasta sus últimas consecuencias aquí: la imagen fija de un hombre que levanta la vista y descubre azorado la cámara, mientras se escucha en off una explicación acerca de la mejor forma de transmitir los argumentos sindicales al trabajador que debe asumirlos, nos deja ante uno de los planos estáticos más extraños y sobrecogedores del cine cubano. Al congelarse, la imagen se despoja de la materialidad que supone su espacialización, su existencia como fluido o proceso. Ahora existe en la duración, o mejor, existe como duración.
Según Balázs, “la intensidad requiere extensión”.[5] El tiempo es expandido a expensas del tiempo lineal y compacto de la narrativa; se produce ahora la condición que redondea la función especial del close-up al interior del discurso fílmico: al detener, poner pausa a la narración, paralizar el flujo de movimiento con que lo real se entrega al documental cubano, Landrián obtiene al fin una imagen de reflexividad absoluta. El close-up de una figura próxima y agigantada (aniquilada ya la sensación de profundidad y de inmersión en una trama fictiva a que conduce a la focalización subjetiva del espectador, para concentrarse en el universo representado como mundo con reglas propias, el filme como texto independiente de quien lo observa) nos deja finalmente “ante una superficie legible y sensible al unísono”.[6]
En Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image, Laura Mulvey explora este particular. Mulvey señala que el cine genera su efecto de narración creando movimiento (del plano a la escena a la secuencia) a través de un encadenamiento de imágenes fotográficas singulares, es decir, de fotogramas. Pero en este proceso depende, para crear tanto su ilusión de movimiento como de ficción narrativa, de un efecto metonímico, con lo cual se produce un “movimiento hacia la totalización bajo el mandato del deseo”.[7] Así queda abolida la pulsión hacia el retorno a ese origen remoto que reside en la fotografía individual. Peter Brooks, cuyos apuntes sobre narratología Mulvey cita, relaciona esta tendencia hacia el flujo de sentido con las proposiciones del psicoanálisis lacaniano, según el cual el deseo que nos impulsa a elaborar complejas tramas fictivas sobre los objetos de conocimiento responde a la necesidad de otorgar sentido a los mismos.
Toda la gestión de un modo de representación institucional para el cine cubano (incluyendo la prohibición de PM y la definitiva expulsión de Landrián del ICAIC, pero sobre todo la omisión de su cine de todas las historias por más de tres décadas) obedece a esa pulsión del deseo de nombrar, de contener en imagen la auténtica realidad del país. En el campo del documental, territorio privilegiado de la evidencia sensible, del registro fotográfico como prueba incontrovertible del estado de cosas, la obsesión por diluir incluso las singularidades psicológicas (licuadas en el tumulto, en el rumbo compartido) brota de la necesidad de homogeneizar el reflejo que de su realidad recibían las audiencias.
Esta legibilidad nace de un deseo de narratividad que subrayan recursos comunes a los discursos cinematográficos de entonces, como el narrador en off del documental expositivo, la fábula como relato historicista que obedece al movimiento hacia delante, cierto determinismo cuyo fondo narrativo predilecto vendría a ser la aplicación mecanicista del materialismo histórico a la historicidad de los procesos sociales, etcétera. Los sujetos de la representación serían átomos presos del flujo bienhechor del gesto moderno de la revolución. La toma de partido de los cineastas, en consecuencia, significaría parcialidad: para el documental, sistemas cerrados, sentidos ocluidos, miradas, aunque complejas, unidireccionales. Con ello se favorece la pérdida de vista de la singularidad como eje dramático de los relatos, de la individualización de los conflictos, para conseguir, más que la expresión de una realidad local, cierto criterio de universalidad.
El autoritarismo epistemológico de buena parte del documental cubano de esta época da por sentado que puede hablar en nombre del pueblo, porque presume conocerlo. Bernabé Hernández (sobre todo con Sobre Luis Gómez) o Guillén Landrián vendrían a descubrir, sobre la trama del acontecimiento, el anonadamiento, el estupor que deja la Revolución en los sujetos, su descentramiento existencial, ese ser arrojado a un torbellino de posibilidades, interacciones y liberaciones-sobredeterminaciones conflictivas y a menudo contradictorias. El elemento reflexivo en este cine radica en construir la instancia de congelamiento, de pausa artificial, a través del dispositivo cinematográfico, lo cual permite observar un fragmento de esa movilidad regente: una traza. O sea, acceder al instante para hacerlo legible.
La cualidad política de semejante tratamiento de la imagen del otro está en generar la posibilidad de que este sea consumido más allá del encanto estético. Al ofrecernos su estructura, la imagen fija invita a su desciframiento, se hace legible y no solo perceptible. Y, sobre la movediza biografía de los sesenta cubanos, este método expresivo se vuelve aún más discutidor, por cuanto paraliza el ritmo frenético y lo retiene en un estado menos transitorio. Discute con la particular ansia de metonimia del cine cubano de la Revolución, que secretamente busca exorcizar su temor a lo recóndito que resulta ese sujeto popular, sobre el cual apenas llega a construir ficciones ideales. Un temor que tematiza Tomás Gutiérrez Alea en la secuencia inicial de Memorias del subdesarrollo (1968) –secuencia, casualmente, en la que tuvo como asesor y “traductor cultural” al mismísimo Landrián, quien lo introdujo al universo, extraño para Alea, de los bailes populares en los salones de La Tropical–. Este episodio, en que la danza frenética es observada alternativamente desde el escenario con los músicos y desde el territorio bárbaro de la masa sudada y física, tiene el corolario brutal de un asesinato, que alcanza a detener apenas un instante la celebración. Una vez retirado el cadáver inerte, se reanuda el baile. Es entonces cuando la cámara, en un gesto típico del documental reflexivo, se detiene sobre la figura de una negra sudada que sacude enérgicamente su cuerpo, para congelar su rostro en una expresión que resume la extrañeza de un universo desconocido y la soberanía de quien pregunta con qué derecho es observado.
Aquí la sensación de presencia es perturbadora. Porque esa imagen fija, además, nos mira. Produce el pavor de estar ante un universo inaprensible, que nos deja suspendidos ante el vacío. Ese universo que Roland Barthes intuye ante la fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón: “veo los ojos que han visto al Emperador”. Veo, por cierto, el punctum de la imagen, aquel aguijonazo o pinchazo que trastorna la mirada ajena, ese azar que lastima y sangra.[8] ¿Qué veo yo en esos ojos? Definitivamente, al sujeto popular despojado del ruido con que según Barthes la sociedad quiere ver tales imágenes difíciles, pues les permite consumirlas estéticamente. El orden de causa-efecto tan caro a las representaciones del pueblo respecto del cambio social revolucionario cede terreno ahora para filtrar una lectura política de este sujeto.
Algo semejante reside en el propósito de la imagen congelada de Taller de Línea y 18: cuando el hombre gira el rostro y detiene su mirada en la cámara, que es nuestra prótesis escópica al tiempo que nuestro seguro escondrijo de voyeur, ¿se siente descubierto o se pregunta qué carajo miramos? Convertir en tabú la revelación de la mirada del sujeto filmado ha sido tarea de décadas para el documental institucional. Guillén Landrián borra esa cláusula con un gesto, quiebra nuestra invulnerabilidad y nos interpela. Nos desaliena como espectadores y tuerce la productividad social de esa imagen-ilusionista hacia un entorno humano, familiar, que favorece la identificación del otro con uno mismo, en vez de su percepción como ilusión distanciada.
Toda la ontología del cine de Landrián descansa en la necesidad de reconocer al individuo a partir de esa marca inequívoca de identidad visible: el rostro humano. Un retrato que nos mira provoca esa impresión de familiaridad desarticulante de toda actitud de espectador: un retrato reproduce el reflejo de nosotros mismos en un espejo. Mirarnos en la imagen de quien no es uno implica el reconocimiento instantáneo de nuestra semejanza con todos los hombres. Acaso sea el retrato la fuente de extrañeza y de paradójica familiaridad más determinante de toda la cultura visual. Pero, cuando desde la pantalla del cine esas personas nos miran, experimentamos nuestro desvelamiento; su mirada va dirigida a los ojos de todos y cada uno de nosotros tomados individualmente. Rota la ilusión de perspectiva, rota la ilusión ideológica del grupo, la seguridad del anonimato en un público, un pueblo, un sujeto colectivo, queda la soledad sobrecogida de la individualidad: el espectador solitario. Ese mirón que somos queda a solas con el espectro del otro que nos devuelve al espectro en que nos ha transformado inconscientemente la experiencia discursiva del cine.
Pero la interrupción de la narrativa establece un juego de seducción con la muerte. Al evidenciar la existencia de un más allá del relato, fuera de la ficción del movimiento fílmico, al detener el transcurso, se impone una lectura-sensación que sustituye el consumo-espectáculo de lo real. En ese instante de contemplación, vemos al otro como nuestro igual y experimentamos un intercambio de subjetividades. La reflexividad resultante pone en cuestión la postura que ocluye la participación del espectador en la construcción de sentido y que por eso mismo privilegia la persuasión por sobre la reflexión.
De ahí que el documental de Landrián tienda a construir formas dialógicas, que presuponen tomar parte en una experiencia compartida, abierta. No hay consecución del sentido en estas obras que implique la resolución de las tensiones, ni totalidad explicada posible. Como se evidencia la razón por la cual Landrián se opone a entregar textos conclusos, a comulgar con una forma tranquilizadora y acabada de relato, cuando, al final de varias de sus películas insiste: “El fin… pero no es el fin”. Esa oposición a la clausura coincide con la noción que defendía Roberto Rossellini para los finales abiertos de su cine: “Hay un punto de giro en cada experiencia humana de la vida –que no es el fin de la experiencia o del hombre, sino un punto de giro. Mis finales son puntos de giro”.[9] Pero esta lectura sugeriría un más allá a la resolución del enigma de los rostros reflexivos de las películas de Landrián. Para ello hay que volver a Deleuze, quien propone con Félix Guattari en ¿Qué es la filosofía? una teoría de intersubjetividad que reconoce en el rostro del otro el umbral de entrada a un mundo de posibilidad:
El otro es un mundo posible como existe en un rostro que lo expresa y toma forma en un lenguaje que le da realidad […]. Hay, en cierto momento, un mundo calmo y en reposo. De repente aparece un rostro aterrorizante que mira algo fuera de campo. La otra persona no aparece aquí ni como sujeto ni como objeto sino como algo bien diferente: un mundo posible, la posibilidad de un mundo horripilante. Este mundo posible no es real, o todavía no, pero existe no obstante: es un expresado que existe solo en su expresión; el rostro, o el equivalente del rostro.[10]
Este penetrar la posibilidad misma que es el otro a través de la presencia-ausencia de su semblante –el rostro es algo que podemos ver que nos permite comprender que hay algo allí que no podemos ver— revela el esfuerzo metonímico como solo eso: el ejercicio de una voluntad de poder, un acto de sentido que no podrá saber jamás qué hay tras esos rostros del otro que nos mira.
El documental surreal de Nicolás Guillén Landrián
¿Por qué no se incluye Landrián en sus documentales como interlocutor expreso, o evidencia su individualidad de manera más enfática? Es evidente que Landrián reconoce la necesidad de sostener la distancia frente al otro, al que no conoce. Esa distancia implica un acto de compromiso ético con el secreto de aquel rostro ajeno que entrega su mutismo sereno. Así induce un proceso de conocimiento que principia por el encuentro de dos universos (el del documentalista y el de su personaje) al que se asoma un tercero: el espectador. Entre ambos, Landrián opta por colocarse en la función de intermediario. El cine, parece sugerirnos, debe ser empleado con humildad. Como ante el rostro desconocido, en el plano fílmico hay algo allí que podemos ver pero que no podemos conocer.
Esto supone, nuevamente, una discusión con la ambición de documento antropológico del cine cubano de la revolución. Aquí la pregunta de Landrián es, además de quiénes son estos individuos y cuál es la singularidad de este sujeto popular, una todavía más radical: ¿cómo los utiliza un cine que disuelve el yo en el colectivo? Ello se dirige frontalmente a poner en cuestión el modo de mirar del cine cubano, que hace su trabajo de campo antropológico privilegiando la observación científica y la lógica racional, que acude con fruición al instrumental científico y a cierto positivismo mecanicista, dando por sentado que el testimonio fáctico da lugar a una verdad normativa.
La ironía de Landrián para con tales soberbias hermenéuticas es manifiesta en Reportaje. Allí su trabajo de campo, su mirada de etnógrafo de visita en el territorio “salvaje” del otro, en vez de describir para explicar y traducir, enrarece. Justo al finalizar, entrega en un texto sobre pantalla una definición del término que da título al corto, indicando que se trata de un “género informativo que surge en el siglo XIX”, y aclarando a seguidas que “por lo general se trata de un relato vivo sobre un hecho o una realidad que se estudia o expone”. Queda claro que su particular utilización de este artefacto privilegiado de la razón positivista va más lejos del estudio o exposición del fenómeno que se intenta conocer.
Su solidaridad manifiesta con ese otro etnográfico que construye el documental cubano como beneficiario del cambio revolucionario, resurge en Ociel del Toa. Justo a seguidas de unos planos donde se ve a Ociel y su compañero empujar un bote repleto de víveres río arriba, para después cargar los bultos sobre sus espaldas y emprender el camino a pie por un estrecho sendero de montaña, un intertítulo comenta: “Ojalá esto lo vean en La Habana”. Como sin quererlo, el relato traiciona la objetividad de la observación de los hábitos y costumbres de tan exótica comunidad, negando legitimidad al exotismo etnocéntrico del cine cubano en su vertiente de documentales de viajes por la geografía profunda del país, los que solían desembarcar a las pantallas metropolitanas como evidencias de localismos sorprendentes.
Landrián coincide aquí con el método crítico ensayado por Luis Buñuel en Tierra sin pan (1932), que más tarde fuera calificado como precursor de la elusiva categoría de “documental surreal”.[11] La surrealidad de ese cine reposa en una de las características centrales de esta tendencia, que subraya el principio dadaísta del pensamiento automático frente al programa de la cultura tutelar. De ahí la preferencia de los creadores de estos movimientos por la imagen o frase obtenida por azar. James Clifford indica a este respecto que la cultura francesa de entreguerras desarrolló lo que denomina un “surrealismo etnográfico”, al hacer coincidir antropología y arte; ello, haciendo familiar lo incomprensible con el propósito de provocar la irrupción de la otredad, lo inesperado. Esta búsqueda de lo ilógico que caracteriza los territorios de la realidad cuando es observada subversivamente, tiende a aprovecharse de estrategias compositivas donde prima la incongruencia.
Hacia el final de su obra fílmica en el ICAIC, Landrián toma distancia del collage visual y del documental de montaje para trabajar con representaciones más próximas a la ortodoxia expositiva, con narrador en off y una didáctica más cercana a la intención mimética. No obstante este aparente amansamiento, desliza su demonio en Nosotros en el Cuyaguateje (1971). Este corto debió ser la relatoría sumaria de las obras de ingeniería que transformaban la geografía económica de una región de la occidental provincia de Pinar del Río gracias al desvío del cauce del río que da nombre al documental. La cámara se detiene en paisajes extensos de tierras cultivables y luego en gente simple que habita la región. El ritmo del corto es hilado alrededor de un grupo de subtítulos, enumerados a manera de capítulos, que organizan un discurso familiar al de un informe científico. Cuando la descripción se detiene en el grupo humano de una familia de campesinos, estos posan reunidos ante su casa. Un rosario de planos cortos individualiza objetos y utensilios de uso doméstico. Luego, se particulariza el rostro hermoso de una muchachita. Los techos de casas casi desaparecidas por el anegamiento de terrenos dan paso a un intertítulo descriptivo: “El río y la mano del hombre han cambiado el medio”. Vemos entonces las máquinas, camiones y bulldozers, que emprenden la tarea titánica, y a sus operadores, a quienes se hace posar serios, mirando a cámara, todo menos naturales. Un plano demora sobre el detalle de la mano del operador del bulldozer, aferrada sobre la palanca de mando.
Casi al final, vuelve a advertir un intertítulo que en este lugar muy apartado hay una maestra que enseña a los hijos de campesinos; “una maestra muy joven”, aclara. El aula es humilde y los niños también. Sus miradas nos escrutan, serios. La maestra no es joven: es una niña. Su imagen es turbadora como pocas en el cine de Landrián, cuando casi en trance nos mira también, la mirada perdida. Sobre la pizarra ha escrito: “Productividad”. A fondo, suena todo el tiempo una melancólica sonata de Vivaldi que recrea el idilio de un universo arcádico.[12]
Esta secuencia guarda cierto parecido con aquella célebre del documental de Buñuel, dedicada a la escuela del pueblo retratado, y donde la intencionada voz en off aprovecha para deslizar un comentario capcioso acerca de la ilustración que reciben los niños del universo empobrecido y olvidado de Las Hurdes. Con él se lanza Buñuel sobre la supuesta racionalidad de los valores institucionales vigentes en las sociedades que se dicen civilizadas, así como sobre el estatus de una mirada que enjuicia solo a través de las apariencias, sin poner en juego su propia constitución simbólica. Es así como Landrián hace de su obra una precursora de la tendencia hoy conocida como “etnografía experimental”.[13]
La etnografía, disciplina descriptiva por excelencia, desarrollada para el estudio de los hábitos y costumbres de pueblos y culturas, desplegada como escalpelo colonial desde los centros de poder simbólico hacia sus subalternos, sería, ahora retomada, un método privilegiado para renovar el instrumental del vanguardismo consustancial al cine experimental que movilizaría su trabajo con el lenguaje y la forma para intervenir en la Historia. La pieza audiovisual operaría como laboratorio donde poner bajo escrutinio tanto las políticas de representación como las convenciones del cine de carácter observacional. Dentro de un emplazamiento cultural tan específico como es el del documentalista frente a un sujeto popular con un ámbito de manifestación ajeno, la autoconciencia de la pieza resultante y el reconocimiento de la dificultad para acceder a ese otro se transforman en atributos expresivos útiles desde el punto de vista de lenguaje, pero sobre todo desde la perspectiva ética.
La etnografía experimental subvertiría la ciencia etnográfica tradicional para transformarla, de manos del cine, en un sistema crítico que traslada su centro de interés de las preocupaciones formales al reconocimiento del rol y posición cultural del cineasta. Ello indica la tensión moral que recorre esta corriente; su interés por la gente en situación difícil se debate contra la hipocresía de la pornomiseria de un cine disfrazado de humanismo.
La repulsa moral de Landrián hacia esa clase de mirada lo llevan a dejarnos a solas con los rostros de la gente de sus películas. Es entonces cuando la pregunta que hacía al inicio de este epígrafe puede responderse: Landrián no se incluye como sujeto expreso de sus documentales porque entiende que en una mirada queda indefectiblemente contenido quien mira y lo mirado.
Notas:
[1] Aquí Deleuze utiliza las categorías de imágenes desarrolladas por Peirce, y asocia la imagen del rostro fílmico con la “primeidad”, que haría referencia a aquellas “cualidades o potencias consideradas por sí mismas, sin referencia a ninguna otra cosa.” (p. 145) El propio Peirce indica que la primeidad es difícil de definir, pues más que concebida, es sentida.
[2] Chris Marker: Coréennes, Éditions du Seuil, Paris, 1959, p. 158.
[3] Balázs, por cierto, denomina a esta tipología de imagen “rostro original”, tratándose de aquel que no puede ser asumido, pues, aunque sea “enmascarado por una expresión voluntaria […], su reproducción en primer plano inexorablemente lo hará salir a flote”. Balázs desliza su creencia en cierto inmanentismo de las expresiones humanas y un esencialismo idealista que confía en la existencia de algo como un ser esencial y legítimo. Pero más adelante, cuando valora el uso de personajes naturales en el cine a través de actores no profesionales, capaces de dar una verdad a través de sus expresiones limpias de voluntad, deriva en una lectura del acontecimiento dramático más allá de las convenciones del cine clásico. (Cfr. Béla Balázs: La estética del filme, Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1980)
[4] Balázs: ob. cit., p. 76.
[5] Ibídem, p. 36.
[6] Jacques Aumont: Du visage au cinéma, Éditions de l’Etoile / Cahiers du cinéma, Paris, 1992, p. 85.
[7] Laura Mulvey: Death 24x a Second: Stillness and the Moving Image, Reaktion Books, London, 2006, p. 17.
[8] Roland Barthes: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1982, p. 65.
[9] Roberto Rossellini citado por Slavoj Žižek, Enjoy Your Symptom!: Jacques Lacan in Hollywood and Out, Routledge, London, 1992, pp. 42-43.
[10] Gilles Deleuze y Félix Guattari: ¿Qué es la filosofía?, Anagrama, Barcelona, 1993, p. 17.
[11] Acuñado por Virginia Higginbotham en su libro Luis Buñuel (Boston, Twayne Publishers, 1979) y utilizado por algunos autores para explicar la subversión del método etnográfico en esta obra inicial del director español, el término “documental surreal” da cuenta de una clase de documental que, sin renunciar al trabajo testimonial, echa mano a recursos de construcción que discuten con la pretendida objetividad del registro y subvierten su ambición de verdad factual. (Cfr. Caroline Francis: “Slashing the Complacent Eye: Luis Buñuel and the Surrealist Documentary”, Visual Anthropology, vol. 21, n. 1, 2008, pp. 72-87)
[12] Un elemento decisivo en la construcción del universo inhumano que recrea Taller de Línea y 18 es el uso desquiciado de multitud de pistas sonoras que discuten, cuando no combaten, la imagen misma, y provocan en el espectador la sensación de presenciar un universo irrespirable. Aquí el efecto se desdobla como apunte irónico.
[13] El término “etnografía experimental” se ha vuelto común para una zona de estudios multidisciplinar derivada de la teoría antropológica poscolonial, según Catherine Russell, como “una manera de referir el discurso que circunvala el empirismo y la objetividad convencionalmente ligados a la etnografía.” Russell ubica como fuente teórica esencial de esta corriente el pensamiento crítico ligado a la filosofía de la cultura, y a Walter Benjamin como su paradigma. Benjamin habría comprendido que el potencial de los nuevos medios de comunicación del siglo XX podría servir a una vanguardia estética comprometida con la transformación social, lo cual implicaría tanto la pérdida de autonomía del objeto artístico como la inmersión del arte en la vida cotidiana. Según Russell: “especialmente en situaciones de observación entre culturas, muchos filmes adquieren aspectos etnográficos, en tanto la ‘etnografía’ se vuelve menos una práctica científica y más un método crítico, un medio para ‘leer’ la cultura en vez de representarla trasparentada. […] La etnografía experimental no se propone como una nueva categoría de práctica fílmica, sino como una incursión metodológica de la estética sobre la representación cultural, una colisión de teoría social y experimentación formal”. (Catherine Russell, Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video, Duke University Press, Durham, 1999)
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |