Veinte años de Cuba y el día después
En el otoño de 2001, hace ahora exactamente 20 años, apareció bajo el sello Mondadori en Barcelona un volumen titulado Cuba y el día después. Doce ensayistas nacidos con la revolución imaginan el futuro. Concebido y editado por Iván de la Nuez, el libro de 234 páginas incluía doce ensayos de otros tantos autores “nacidos y formados con la Revolución”, que imaginábamos el futuro de una isla de la que algunos habíamos partido y en la que otros vivían. Todos los textos fueron escritos por encargo de su editor y para esa publicación, que despertó una agria polémica en los albores de la confrontación digital. La oficialidad de La Habana, de hecho, replicó con un contralibro en el que, para alimentar el carnaval nacional, participaron algunos de los autores del libro primero.
Vueltos a leer veinte años después, los textos de Cuba y el día después, desde la introducción del propio Iván hasta el vigoroso poema de Rolando Sánchez Mejías que lo cierra, muestran al menos un par de cosas interesantes. Primero, una voluntad generacional de ocuparse de Cuba desde perspectivas mucho más amplias que las perimetradas por las ciencias sociales y el corral de la política de bloques. Después, lo que resulta hoy tan entretenido como decepcionante, que en el paisaje cubano del que aquellos doce ensayistas nos ocupamos en el alba del milenio, apenas ha crecido la hierba entre el hostil marabú. Aunque muerto Fidel Castro y dinamizada la sociedad por la emergencia de nuevos actores y herramientas, de la Cuba que se arrastra por la historia entre la condición inmutable y el afán mutante se podría escribir hoy con aquellas mismas palabras puestas en idéntico orden.
He querido compartir mi ensayo, que nunca volví a publicar desde entonces y he tenido que mecanografiar a partir del libro para esta lectura, menos por dar de comer a los animalitos de la memoria y la vanidad, que por animar y animarme a recuperar y releer aquellos doce textos, uno de ellos firmado por Emilio Ichikawa, y con ellos también sacar a pasear en estas horas la mezcla de perplejidad, sosiego e insolencia que respiran.
No se invita particularmente
[Shemuel] dice que la única diferencia que existe entre este mundo y la era mesiánica, es la servidumbre del exilio.
Talmud de Babilonia, sanedrín, 91b
1
Goethe solía citar, con esa vocación suya de apropiarse del pasado fugaz y del porvenir evanescente –así en sus lances con Hölderlin o Napoleón, así citándose a sí mismo ante Eckermann– un proverbio chino: “Cuídate de lo que deseas, que a lo mejor lo Consigues”. Creo que encontré la referencia en unas notas escritas en vísperas de su viaje iniciático a Italia. O fueron acaso escritas en el camino de regreso. ¿Qué importa? Interesa esa advertencia: hay que cuidarse de nombrar el después que se nos antoja, no sea que se tome en serio la invocación.
Escribir o pensar sobre el día después de Cuba no son ejercicios gratificantes. No se trata de la prevención que siempre he tenido al pronóstico o la prospección. Cuando el asunto que te ocupa es el futuro de tu país y has sido víctima alguna vez de los afanes de la “teleología insular”, cuesta desprenderse de la idea de que el escalpelo irá a hundirse en tu propio futuro.
Prever el espacio que ocupará la “Cuba del día después” –como sugiere el nombre de esta convocatoria–, las marcas de su geografía y los avatares de sus ánimos, es también prever cómo seremos nosotros en ese paisaje futuro. Junto a la elección del pincel con el que dibujaremos el mañana, habrá que disponer nuestras poses sucesivas, habrá que llenar el estudio de espejos para que el pintor se vea reflejado en las paredes que lo cercan. Deberá ser todo un poco versallesco: largos canales que dejen navegar los recuerdos y las referencias, capilla barroca con una feligresía que no sabrá si mirar al altar –a Dios– o a al trono ocupado por Luis XIV –el Poder– y, finalmente, el salón de espejos que le regaló a tanto buen cortesano el susto de verse por primera vez de cuerpo entero. Un espacio de reflejos y luces que es metáfora de toda representación, y en el que fue firmada la paz tras la Primera Guerra, por cierto que ante la mirada respetuosa de Rafael Martínez Ortiz, el autor de la primera Historia de la república cubana.
De la misma manera en la que hacemos más o menos teleología al resumir el pasado que somos –al escribir unas memorias, por ejemplo–, bien podemos, si hay que embarcarse en las naves de la prognosis, emprender una arqueología, digamos que entrañable, una arqueología cuyo arkhé sea precisamente el fin último de nuestro conocimiento: la certeza de que todo futuro que espera a un escritor ya ha sido vivido en el pasado de sus lecturas, y está siendo construido ahora mismo en el presente de su escritura. Un arkhé tan arbitrario, tan contundentemente arbitrario para iniciar una serie como yo mismo aquí y ahora, imaginando el futuro frente a mi escritorio y releyendo de tanto en tanto el texto de una esquela recortada de un diario, en la que parece ser precisamente el futuro quien me dice:
†
EL SEÑOR
DON JOSÉ ANTONIO SACO,
DIPUTADO A CORTES POR LA ISLA DE GUBA (sic),
HA FALLECIDO
(E.P.D.)
Su esposa, hijos y demás parientes suplican a sus amigos
encomienden su alma a Dios y se sirvan asistir a la casa
mortuoria, paseo de Gracia, nº 119, el lunes, 29 del corriente,
a las cuatro de la tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia
parroquial de la Concepción, y de allí al cementerio.
No se invita particularmente.
Un objetivo al que solo nos acercaremos intentando que no se escape asustado, errante la mirada como ante los paisajes muy hermosos, entrecortada la voz, como cuando se teme estar a punto de nombrar una verdad que descubra una catástrofe. Pero, sobre todo, en voz baja, para no soliviantar la paz en la que descansa Saco, cosa de que no resucite antes del día de todos los perdones y descubra el error fatal del linotipista, que, traicionando todos sus desvelos y exilios, lo remitió en ese postrer momento a una imposible isla de Guba –acaso un joyceano archipiélago compuesto por las islas de Guam y la de Cuba.
Mucho tiento, en cualquier caso, que ya vemos que nunca se sabe a qué isla representamos ni, si convocándolo, malograremos el futuro que le deseamos con solo nombrarlo.
2
Chateaubriand cuenta, en su Vie de Rancé, que el fundador de la orden de la Trapa solía reunir a todos los monjes de la abadía cuando recibía la noticia de la muerte del padre o la madre de alguno de ellos. Aprovechaba una hora avanzada de la noche, justo antes de que tuvieran su único momento de recogimiento, el que les proporcionaba la oscuridad. Las reglas que había impuesto Rancé eran estrictas. En los dominios trapenses un hombre no debía estar nunca solo: ni con una mujer, ni con un hermano, ni siquiera consigo mismo. La unidad mínima era trina. “Rezad”, supongo les decía, todos ellos contritos y tonsurados, todos con esa dulzura teñida de una indisimulable avidez que he conseguido admirar todavía hoy en algunos monjes de la sierra del Cadí: “Alguno de vosotros necesita que lo acompañemos en su pena”. Y les notificaba de esa manera su orfandad, que por indistinta y anónima, se convertía en orfandad de todos. Chateaubriand pondera método tan oblicuo de notificar una muerte patria. Y escribe: “De modo que cada uno se interesa por él [el difunto] como por su propio padre, y la noticia no causa dolor, inquietud ni distracción a aquel de los hermanos a quien afecta”.
Chateaubriand escribe la Vie de Rancé ya septuagenario. Había abjurado del enorme y ciertamente farragoso Ensayo sobre las revoluciones; andaba empeñado en las múltiples revisiones de las Memorias de ultratumba. Atalá y René eran éxitos de venta. Los beef-steaks que le preparaba su cocinero en las noches tristes de la embajada en Londres ya se aprestaban a entrar con su nombre propio en los menús del universo de los gourmets. Tan larga había sido su vida, tan luminosa en su momento de ocaso –tan meteórica, entonces–, que Sainte-Beuve, quien firma de inmediato una elogiosa y ditirámbica reseña, escribirá una segunda, esta anónima, veinte días después, donde acusará al autor de haber “vaciado todos sus armarios”. Era el año 1884. Ya hacía mucho que Chateaubriand había visitado América. Ya había fundado un estilo de vida y algún otro. Ya había tenido ocasión de convertirse en uno de los más insignes exiliados del siglo XIX.
El abad Rancé fue también un exiliado peculiar. Nacido cuarenta años antes de que el judaísmo experimentara con la conversión al islam de Shabbatai Tseví, el Mesías de Esmirna, uno de los momentos más críticos de su tradición, consta que por los mismos días de ese divino advenimiento, el 20 de mayo de 1666, venía de vuelta de Roma, fracasadas otra vez sus gestiones vaticanas. ¿Vendría preguntándose también si no había errado al convertirse?
Hombre de ese recogido tercer mundo que eran los salones de París, Rancé había abandonado la riqueza, la fama y el placer carnal por el exilio en el vasto archipiélago del Císter. Es un caso curioso Rancé; no se convierte para evitar el exilio, como los marranos en la península ibérica, por ejemplo, sino que se convierte para poder exiliarse. Piadoso hasta la impiedad, radical hasta las ramas, su gesto ante la muerte del padre de alguno de sus monjes, que rezuma esa convivencia entre lo cruel y lo piadoso que se puede rastrear en la historia del monacato desde el fundador, san Pacomio, es un gesto típico de buen exiliado: compartir el sufrimiento y vindicar su anonimato.
No todo, sin embargo, era renuncia en el abad. Seguramente conocía el consejo de Buda a sus discípulos relativo al correcto destino de las balsas. No se las debe cargar toda la vida sobre las espaldas después de cruzar el lago, les dijo, pero mucho menos dejarlas desatadas a expensas de los vaivenes de la corriente. Lo que debe hacer quien se haya servido de alguna para acceder al territorio de la santidad es dejarla bien atada y a buen resguardo, porque quizás algún día le sea necesaria para regresar. Según deja entrever el malintencionado Saint-Simon, Rancé guardaba el mascarón de proa de su balsa en alguno de los oscuros corredores de la Trapa, acaso en aquel que presidía una máxima agustiniana que encontró en las Confesiones del santo e hizo grabar en la piedra. Unas palabras que aludían al tránsito de su Antes a su Ahora y le prevenían de un Después capaz de devolverlo a la geografía romántica de su pasado: “Lo que me retenían eran esas miserias de miserias, estas vanidades de vanidades, mis antiguas amigas”.

La reliquia que guardaba Rancé era la cabeza de la última mujer a la que amó antes de emprender la vida monacal, la hermosa madame Montbazon. Decapitado el cadáver de la Montbazon, fue enterrado en Béret, o acaso en Tours, en un ataúd confeccionado después de separar del cuerpo la reliquia y ajustado a los límites del tronco. Todos los presentes en el sepelio percibieron la flagrante merma en la estatura de la difunta y sus testimonios alimentaron la maledicencia que persiguió a Rancé durante toda su vida en el territorio del Císter. Hasta el propio Bossuet se permitía bromas a propósito de la decapitación: en una nota que escribe a Rancé, acompañando sendos discursos que le enviaba, los compara con “dos calaveras conmovedoras”. Algunos suponían que el destino del cráneo no era de orden idolátrico sino científico. Yo pertenezco al club de los que preferimos imaginar al converso Rancé adorando aquel precioso cráneo esperpéntico, mientras se iba corriendo la voz de que pasaban cosas fantásticas en el interior del monasterio cuando se creía que Rancé era un reformador simpar de la Iglesia de Cristo, un refundador cuya obra superaría a las de un san Benito y san Francisco.
A los pocos años del retiro de Rancé, el monasterio comenzó a ganar fama de lugar mágico. Irradiaba una extraña luz que iba ganando toda Francia y se decía que emanaban de sus tierras efluvios maravillosos. Se los comparó, claro, con los perfumes de Arabia, perfumes que ya formaban parte del imaginario europeo. Mas Chateaubriand, que había visitado América en 1791, justo en los mismos días en que desde las páginas del Papel Periódico de La Havana don Antonio Parra convocaba a los habaneros a enriquecer la colección de historia natural que tras unos días de exposición en su casa marcharía hacia Europa, anota otra posible comparación: “atraídas [las gentes] por los efluvios celestiales, se remontaban a su origen: la isla de Cuba se anuncia por el olor de las vainillas en la costa de la Florida”. Y cita inmediatamente, para dar peso testimonial a la similitud del monasterio trapense con la mayor de las Antillas, a un viajero francés que describió así el momento en que avistó Cuba desde el puente del velero que lo traía de Estados Unidos: “nos encontrábamos en presencia de la Isla del Edén; el aire estaba lleno de un aroma encantador que venía de la isla y que exhalaban limoneros y naranjos”.
3
Nunca se usó la palabra diáspora en los discursos políticos y culturales cubanos con la asiduidad con la que se lo viene haciendo desde principios de los años noventa –aunque parece ser que ya Calvert Casey la usaba para denunciar la desbandada inicial.
En el transcurso de las décadas cuarta y quinta del Ahora inmediato, es evidente que ya no nos basta a los cubanos con la voz exilio, que ha ido ganando un sabor periodístico y envolviéndose en una pátina de políticas incapaces de convocar la redención, hasta perder su peso mesiánico inicial. En la inmediatez del fin de la época de la excepcionalidad, se requieren palabras más universales para justificar el mañana que se nos encima. Se quiere dar al Después un lustre que no desluzca nuestra sacrosanta unicidad. Se acaba el cuento, así que hay que echar mano de la leyenda. Se traiciona la tradición centenaria, así que echamos mano a lo milenario.
Y es que Cuba va camino a la normalidad. A una normalidad que había sido secuestrada por siglos de excepción. Las Cubas ideales –la Cuba de Arrate y Rubalcava y Zequeira, la del padre Caballero y la de Luz, la Cuba insurrecta, la autonomista y la martiana, la Cuba republicana, la Cuba comunista, la que “está sola pero en la cumbre” (Castro dixit), la origenista, la del primer campo de concentración (la reconcentración de Weyler) y también la que consiguió la “primera derrota del imperialismo en América”, aquella que fue el Antemural y la Perla, junto con la que se decía Suiza de América, y también la que llamaban Turquía de América Varela en el XIX y Herminio Portell Vilá en el XX– se marcharán, acaso a encerrarse en un monasterio trapense, previamente travestidas, claro. Por fin volverá la patria al genuino Edén originario, al paraíso de la indistinción y la indiferencia. Todos los dados van rodando hacia el mismo número, al oscuro uniforme que vestirá orondo y democrático el Después.
Y también subirá al barco, cómo no, el “primer país socialista de América”. Será el último en asomarse a babor. Irá vestido de verde olivo y con una paloma posada en el hombro. El vapor Tradición levará anclas, izará con aspavientos las velas y se irá perdiendo poco a poco en el horizonte. Una serenísima y elegante lentitud la de ese adiós que algún testigo llamará –¿habrá alguien más allí para escucharle?– martiana.
La antesala del Después será una gran despedida, una explosión de euforia aderezada desde el primer momento con esa adelantada nostalgia que suele preceder a las grandes pérdidas. Vayamos preparando los pañuelos blancos y las palabras con las que enamorar a nuestra nueva suerte, a la novia fea que ocupará el lugar que dejará libre la incomparable Excepción cubana, la de piernas liberales, pechos republicanos y trasero de tira cómica.
Un día todas las sucesivas Cubas del milenio de la Excepción se marcharán para no volver. Los supervivientes las veremos cada vez menos. Unas veces en imágenes de cine que se irán haciendo más sintéticas con el tiempo, con predominio de los momentos más distintos y ominosos. Escucharemos contar sus leyendas en bochornosas tardes enemigas de las siestas. No leeremos sus glorias más que en libros que nos irán pareciendo cada vez más ajenos. De la misma manera que uno se pregunta cuando encuentra en el fondo de un cajón una foto de su madre el día de su primer matrimonio –perdido el rostro joven en el beso de otro hombre del que nunca tuvimos noticia– si esa joven enamorada es la madre que lo amamantó, se preguntarán los súbditos del Después si aquel fabuloso país que se llamaba Cuba es realmente el mismo paisito normalizado, soso y segundón que les ha tocado en suerte habitar.
No son solo el cansancio histórico de los cubanos y la globalización los que privarán a Cuba del alibí de la excepcionalidad. Hay razones de índole cósmica también. Hace poco presencié una lección magistral de esa geografía político-sentimental. Asistía a la presentación de un libro de un escritor cubano en una librería de Barcelona. Un compatriota suyo se plantó desde el principio a una distancia sospechosamente corta del autor. Cuando llegó el turno a la ronda de preguntas, el amigo de las distancias breves preguntó: “¿Acaso no extraña usted el brillo incomparable de nuestro sol cubano después de tantos años de exilio?” Para desgracia del joven y suerte de la concurrencia, el autor era Guillermo Cabrera Infante: “Joven –le dijo Caín–, como bien sabrá usted, vivo en Londres. Y permítame asegurarle que el sol que sale a veces en Londres es exactamente el mismo que me molestaba cuando vivía en Oriente”.
Muy centrado, nada diaspórico él, que es desde hace buen rato tan copernicano, el sol asiste con sorna y sorpresa a la voluntad del cubano porque le asocien con la tradición del judaísmo. Prevalece entre nosotros el uso bolchevique de la palabra diáspora, aquel que alude al gesto de la huida, connotado además por la expulsión. Pero acaso olvidamos que la Diáspora y el exilio, o galout, no son el resultado de un abandono gratuito. La Diáspora presupone una expulsión en origen y esta última, en la tradición judía, tiene una causa asumida con carácter fundante del Después redimido: el incumplimiento del pacto, la desobediencia de la Ley. Para los judíos, la Diáspora es el castigo que se inflige a un Israel pecador. No es un castigo irreversible, porque una vez que Israel retorne a la obediencia a Dios, será perdonado. Y esa reversibilidad requiere la vocación de expiar la culpa con la misma fe en los imponderables, en los pequeños detalles apócrifos, que nos enseñan las fabulosas hagiografías de Jacopo della Vorágine.
El que los cubanos nos hayamos reconocido en una tradición, sobre todo si lo hacemos a última hora, no es garantía de que pertenezcamos a ella en propiedad. Las tradiciones, como las coartadas, se construyen para salvarse e inscribirse en una implica ganancias gravosas. En el caso que nos ocupa se trata de asumir también la culpa originaria sobre la que se levanta una promesa de redención. Insisto: la Diáspora está sancionada por el texto fundacional de esa cultura judeocristiana a la que los cubanos, en efecto, pertenecemos. Pero es menester recordar que nombra algo más que un mero desplazamiento: es una palabra que alude a un merecido castigo que se debe vivir a un tiempo como realización de un destino, como expiación y como tránsito.
En las vísperas del Después, ni los cubanos que participan del epítome de nuestra tradición –la Revolución de 1959–, ni los que se autodenominan sujetos/víctimas de la Diáspora cubana –recuerdo haber leído alguna vez las declaraciones del difunto Jorge Más Canosa al salir de una reunión con Benjamin Netanyahu, entonces presidente del Likud y después Primer Ministro israelí, en las que se prodigaba sobre las dizque enormes similitudes que encontraba entre los padecimientos de los cubanos de la Diáspora y los que experimentaron los judíos durante el éxodo de Egipto– quieren admitir que nuestra tradición excepcional llega a su fin.
Tampoco la despide sin tomar antes precauciones un servidor, por cierto, que ya hemos dicho con Goethe que anticipar las mañas definitivas del después se parece demasiado a ganarlo.
4
El padre Félix Varela quizá no sea nuestro primer fundador de iglesias, pero al fundar la Iglesia de la Transfiguración –o Transformation Church, que también así se la llama– y convertirse en vicario general de la diócesis de Nueva York (para desaliento de muchos cubanos que se quejaban de que el padre habanero se había convertido en el “vicario general de los irlandeses”), nos regala el germen de dos series: la de las transformaciones y la de un ecumenismo que proviene de Cuba y tiene como sujetos a personas ajenas al sustrato telúrico de la nación.
En esas series el tiempo irá ensartando a muchos personajes de nuestra historia nacional. Los abalorios más conocidos son probablemente la obra de Severo Sarduy, amigo y conocedor de los afanes del travestismo, y la conversión y azarosa vida de Tristán de Jesús Medina, a quien Lezama llamó “el único maldito de nuestra literatura”. Tristán, como es sabido, intentó –verdad que con menos suerte que Erik Satie, a quien, por cierto, lo unen muchas más cosas que las que permiten reunirlo con cualquier cubano de su tiempo– fundar una iglesia nueva. Ello tras haber apostatado del catolicismo atraído por la prédica protestante y el movimiento modernista y antes de emprender el camino de vuelta que lo llevará a morir vencido y postrado ante la silla de Pedro. Con él se asienta la apostasía en nuestra historia literaria.
Por las aguas subterráneas de esas series navegan los fragmentos que me gustaría reunir cuando advenga la Cuba del Después. Esperemos ese advenimiento, no obstante, el de la novia fea y amiga de la nostalgia, para vestir la calle Obispo con la performance de rarezas prestas para el último viaje, aunque habrá muchos personajes que creerán que el último es aquel del que acaban de llegar. Anotemos ahora sus marcas indiciarias, no obstante, no sea que males por diagnosticar me priven, o acaso me libren, de una estancia en los predios de ese Después que aquí nos ocupa. El Después apóstata.
Vindico, ya por fin, un nuevo reino. Vindico una nación de apóstatas que se reconozca gozosa de ser tal. Una nación deslocalizada e imbuida de una perpetua conversión. Una Cuba conversa y convertible. Otra teleología, otro espacio de redención, en el que encarnen a un tiempo la tradición relegada al olvido y la ironía sobre esa misma tradición: una “ironía liberal” a la manera de Richard Rorty. Una en la que se den la mano el discurso precisamente liberal de los primeros años del siglo XIX y el apoteósico discurso de los primeros años del siglo XXI.
Al paradigma de la excepcionalidad quiero oponer ahora la evidencia de la apostasía, que es una experiencia que nunca podrá ser genuinamente excepcional, porque es la fe la que lo es. Y entre nosotros, lo excepcional es lo inmutable de la fe que ha asegurado la permanencia de una tradición de paja, sujeta con lazos tan apretados que parecen a salvo del corte definitivo que dé de comer a las bestias.
A la Cuba del Después, que se inaugurará con la proclamación a los cuatro vientos de que se ha salvado por fin del exilio y la Diáspora, la quiero ver como espolón adelantado de la religión del siglo XXI. Si se empeña en judaizar après la lettre, que siga la prédica de un Mesías díscolo, amigo de la profanación y el desenfreno. A las generaciones del Después, en un súbito privadas de las marcas singulares de esa entelequia que se llama “cubanidad”, las quiero ver idolatrando la figura de Shabbatai Tseví. Sabido es que este consiguió convencer a la Diáspora judía y a algún que otro maestro de Safed –los más cercanos al legado luriánico– de que con él llegaba el verdadero Mesías. “La Ley ha dejado de existir”, les dijo: “Es apenas la novia del Mesías”. Les prometió casarse con ella, y cumplió la promesa. En una sinagoga, creo recordar que de Esmirna, celebró nupcias con los rollos de la Torá, algunos dicen que con polución espermática incluida. Verificado ese feliz enlace, desde Ámsterdam a Marruecos, la Diáspora vendió propiedades, alquiló barcos y carromatos y emprendió el camino de Jerusalén. El Mesías los esperaba a todos con ese rictus severo, aunque amigo de la sorna, que se aprecia en su retrato más conocido. Y cuando ya todo parecía estar listo para la gran celebración mesiánica, Shabbatai Tseví se convirtió públicamente al islam.
Debemos al shabbataísmo la experiencia de un Mesías apóstata. Le debemos la vindicación de la experiencia esquizofrénica como vía redentora. Le debemos la certeza, que tendrá efectos balsámicos en la Cuba poscastrista, de que solo se accede a la redención mediante el pecado. Quizás Tseví sea el único Mesías verdadero, aunque haya estado condenado a ser el Mesías menos eficiente. Encontró un pueblo que sabía que el destino que llevaba siglos esperando era traicionado y postergado por una práctica siempre dilatoria: la conversión forzosa; un pueblo que necesitaba traducir la experiencia de la apostasía en cumplimiento del recto destino, en verdadero fin de su tradición.
Así, el shabbataísmo, en tanto secularización de una esquizofrenia, estaría condenado a ser la religión del siglo XXI. Es precisamente esa inevitabilidad la que lo ha relegado al olvido; de la misma manera que la incapacidad de concebir que la excepcionalidad nos abandonará, ha hecho olvidar a los cubanos que el futuro nos sumirá en el aburrimiento y la nostalgia.
Pero yo digo que, si somos sujetos de una Diáspora, tan seria como sea, seamos también hábiles demonios de una conversión y gozosos sujetos de una apostasía. Sólo entonces lo diaspórico, en tanto castigo por una culpa originaria, accederá a cotas mesiánicas, milenaristas, verdaderamente, a un tiempo, ecuménicas y ultranacionalistas.
Habrá que irse preparando poco a poco para la entronización de la apostasía en nuestro relicario nacional. Sea pacífica la transición, ¡en eso convenimos todos!
Propongo sustituir en una primera etapa los bustos omnipresentes de José Martí por unas piezas bicéfalas en las que unos mismos hombros sostengan las cabezas de Martí y Shabbatai Tseví. Juntos en yeso blanco el Apóstol de nuestros fracasos sucesivos, el poeta que previó y consumó su conversión en mártir, y el Mesías del siglo XVII. Ágrafo y afásico el segundo, que son cualidades redentoras donde las haya, grabaremos en el pedestal el texto que Martí y Fermín Valdés Domínguez escribieron a un compañero de curso que se había enrolado en el Cuerpo de Voluntarios. Se llamaba el condiscípulo españolista Carlos de Castro y Castro, así que cincuenta años después de repartidos los bustos por la isla todos pensarán que estuvo dirigido a los hermanos Fidel y Raúl Castro. La nota decía: “¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía?”
Podría ensayarse también una mínima puesta en escena que ayude a insertarse a los inquilinos del Después en el bucle de la apostasía: un tableau vivant en el teatro que vendrá:
El padre Varela lee en voz alta su artículo “Cambia colores”. Habla de los períodos de transición, advierte de cuán proclives son a la irrupción de intereses bastardos. Los presentes lo escuchan leer con atención: “Es cierto que en todo cambio de sistema político puede haber sus convertidos, y efectivamente la gran fortuna de un nuevo Gobierno es formarse prosélitos entre los que antes eran sus enemigos; pero la ficción del convencimiento es lo más degradante y ridículo que pueda imaginarse”, dice.
Tristán de Jesús Medina toca entretanto su violín, obra del judío Jacob Steiner, contemporáneo de Shabbatai Tseví, por cierto.
Heberto Padilla está acuclillado en un rincón. Tiene abiertos delante el número de la revista Casa de las Américas con el texto de su intervención aquella aciaga noche y Espejo de la Vanidad del Mundo de Abraham Pereyra, edición fechada en Ámsterdam en 5431, en la que el judío entona el mea culpa más sonado de un seguidor del apóstata Tseví para obtener el perdón de un tribunal rabínico.
Severo Sarduy interrumpe las palabras con las que Varela ha decidido cerrar la lectura: “Si no me es dado tener una patria buena, tampoco tendré una mala”, y declama con énfasis excesivo un fragmento del capítulo titulado “La conversión” de su novela Cobra: “Después de la carnicería y si la aguantas, te espera un aguacero de pinchazos, depilaciones y curetajes, cera en los senos, vidrio en las venas, vapores de hongo en la nariz y levaduras verdes en la boca”.
5
Vuelvo la vista a la esquela de Saco, ladeada y luctuosa, que a estas alturas ya he clavado a la pared. En su ensayo Ideas sobre la incorporación de Cuba en los Estados Unidos, Saco escribió: “Sé que algunos dirán que mis ideas son retrógradas; otros que soy un apóstata”, y, en efecto, de apostasía se le acusó. Eran años en los que los cubanos hablábamos todavía de pecados originarios: la trata, decía José A. Caballero; la indiferencia, decía Varela.
Desterrado, pobre, y “abrumado de pesadumbres por [su] condición presente y un triste porvenir”, muere Saco en Europa el 26 de septiembre de 1879. Se había firmado la llamada Paz de Zanjón, que consagró el toque, la dosis de excepcionalidad que le correspondía a Cuba en esa década. No se sumaría la Isla a las naciones independientes de América, sino que comenzaba a acariciar su proyecto de Quebec del caribe.
La muerte libró a Saco de presenciar los fracasos que nos esperaban en los años que le quedaban al siglo. Rafael Montoro, que fue uno de los adalides de la Cuba autonomista a la manera de Quebec, protagonizará veinte años después una de las anécdotas más mordaces que conozco en contra de la excepcionalidad, cuando al decirle un Tomás Estrada Palma eufórico: “¡Cuba será la Suiza de América!”, le replica echando un vistazo a la calle por la ventana: “¿Y dónde están los suizos?”
La sucesión de esquelas mortuorias que es nuestra historia debiera cerrarse con un disuasorio, más que meramente cortés, No se invita particularmente. Es una fórmula que ya casi se ha perdido de las páginas de esquelas de los periódicos. Un modelo que pondera el carácter sagrado y al mismo tiempo impersonal del duelo. La defunción ya ha acaecido, se nos informa, así como que tendrán lugar la misa y el sepelio en tal lugar y a tal hora, mas “no se nos invita particularmente” a estar presentes. Morirá esa Cuba, pero no se nos llamará por nuestro nombre y apellido a decirle adiós.
Hace unos años envié una carta al director del Departamento de cementerios de los Servicios funerarios de Barcelona interesándome por el sitio exacto donde Saco estuvo enterrado entre el día de su muerte y el 23 de julio de 1880, jornada en la que su cadáver fue exhumado para emprender el viaje de vuelta a La Habana en el vapor Ciudad de Cádiz. En la amable respuesta que recibí a los pocos días firmada con los apellidos Castellano y Cánovas –¡qué resonancias!–, leí que no obraban inscripciones con ese nombre en los registros del cementerio donde reposó –o no, parece que no fue un reposo– Saco. Cuando lo entierran en Cuba, en el Cementerio de Colón, no graban en la lápida el epitafio que había pedido para sí, el célebre “Aquí yace José Antonio Saco, que no fue anexionista, porque fue más cubano que todos los anexionistas”. No tengo ahora a mano crónicas de aquel entierro, pero mis notas dicen que se prohibieron los discursos de duelo.
El Después es injusto con los muertos y con los vivos, pero al menos los primeros, en los tiempos que vendrán, sean apóstatas o perseverantes en la fe de los antiguos, podrán regresar adornados con las vestiduras de la conversión. Un rabino se lo dijo a la reina Cleopatra, que, creyente en la resurrección de los muertos, le preguntó si se levantarían desnudos o vestidos: “Si un grano de trigo, que se entierra desnudo, brota envuelto en muchos vestidos, con mayor razón saldrán con ropa los justos, que se entierran vestidos”.
Yo me voy ya preparando. Marlene llegó de Tánger hace unas horas con una chilaba hermosísima que ya tengo puesta. Juro que no hay guayabera que se le compare. Y una kippah que compré hace años en el Marais me servirá para hacerle una reverencia al Después que venga.
* Tomado de Cuba y el día después. Doce ensayistas nacidos con la revolución imaginan el futuro, Reservoir Books, Mondadori, Barcelona, 2001, pp. 149-165.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |





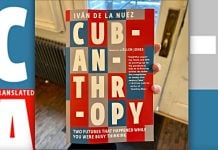







cuánto onanismo, Ferrer