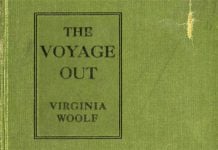En la costa de Essex
Un hombre está de pie en el alto malecón, solitario como un centurión romano observando desde la última muralla de la tierra. Hacia el norte, el muro se aleja, estrechándose, aplanándose. De su desaparición se eleva –a cuatro millas de distancia, pero pareciendo mucho más cerca– la forma de pan gris de la Capilla de San Pedro. E invisibles, perdidos en lo profundo del lodo al este de la Capilla, yacen los últimos fragmentos de la fortaleza romana de Othona. Hacia el sur, una rayita similar decreciente de malecón serpentea hacia el horizonte. Por encima de él, a cinco millas de distancia, se ve el tenue borrón de la isla de Foulness y la espina levantada, la aguja de su iglesia. Foulness. El nombre ya tiene un sonido frío y final. Hay alambre de púas en él, y vacío. Es el futuro. Rápidamente, el observador aparta la mirada.
Tierra adentro, los campos llanos se desvanecen ante los primeros árboles, hileras de olmos, grupos de granjas. Una milla de campos vacíos, algunos todavía oscuros, algunos salpicados de verde con maíz de abril. Las granjas están muy separadas. Entre ellas la distancia azul es un bosque brumoso. Muchas alondras cantan sobre los campos, archibebes cantan desde el dique interminable que corre junto al muro. Hacia el mar, no hay mar aun; sólo el vasto páramo de los saladares soñolientos de tres cuartos de milla de ancho, con un largo arroyo plateado que serpentea hacia el horizonte; nada más que marismas, alondras, archibebes cantando, y la voz en el lejano horizonte de un zarapito. Hacia el noreste los saladares son más estrechos. Hay marismas visibles más allá, llenas de guijarros con aves zancudas que se alimentan y las brillantes piedras blancas de los patos. Sobre ellos flota la delgada línea de nubes etéreas de las olas. Y sobre el remoto azul del mar, brillando a la luz del sol a diez millas de distancia, los edificios de Claxton brillan como las torres de Xanadú.
Esta es la costa de Dengie, siete millas de malecón de norte a sur, un gran arco de saladares fuera de él, media milla de marismas más allá. Un lugar austero tal vez, retraído, algunos dirían desolado. Pero el silencio manda. Es un silencio muy antiguo. Parece haber estado hundiéndose lentamente en el cielo durante innumerables siglos, como la lenta caída de la piedra caliza a través del claro mar del Cretácico. Se ha asentado profundamente. Estamos debajo de ello ahora, estamos poseídos por ello. Cuando vienen los turistas muchos dicen: “Es plano. No hay nada aquí”. Y se irán de nuevo. Pero hay algo aquí, algo más que los miles de pájaros e insectos, que los millones de criaturas marinas. Lo desierto está aquí. Para mí el desierto no es un lugar. Es la esencia o espíritu indefinible que vive en un lugar, tan sombrío como el arquetipo de un sueño, pero real y reconocible. Vive donde puede encontrar refugio, fugitivo, temeroso como un ciervo. Es raro ahora. El hombre está matando la naturaleza salvaje, persiguiéndola. En la costa este de Inglaterra está quizás su último hogar. Una vez que se haya ido, se habrá ido para siempre. Y por supuesto, está condenada. Las montañas, los páramos; por un tiempo, por algunas décadas, todavía albergarán ese desierto. Pero disminuirá. El hábitat puede tener un aspecto muy similar: sólo uno o dos embalses, los templos hidroeléctricos, el apretado cierre de una autopista, el rugido del hormigón de los aeropuertos. Pero el desierto no puede soportar estas cosas. Es el toro aguijoneado acorralado, atravesado por la lanza del picador, aturdido por el dolor de las banderillas puntiagudas que brotan de su lomo como una corona de espinas esperando el golpe de gracia de la espada ritual.
Salgo a través de los saladares. Este es un camino antiguo, marcado con estacas y mimbres, pero hay canales profundos para vadear, riachuelos estrechos para saltar. El áster de mar, la lavanda de mar, el hinojo marino y la salicornia crecen densos y apelmazados como el brezo. Hay un olor a mar y un olor a barro. Los saladares son de color verde oscuro a la sombra, rojizos al sol. Muchas alondras cantan en lo alto en la neblina malva de la suave tarde de abril. Las gaviotas dan vueltas perezosamente y en ocasiones graznan. Grandes nubes blancas se elevan lentamente desde el borde del mar pero no se acercan más. La brisa del este es suave, sin hostilidad. Un cernícalo revolotea: temblor y pausa, deslizamiento flotante, temblor y pausa; hambre de caza equilibrada por una paciencia infinita. Más allá de los saladares el malecón ahora es solo una línea reglada baja. Algunas motas oscuras que giran más allá son torres sobre los olmos ocultos en el interior. Ahora todo es tan llano e interminable que uno parece estar en el fondo de un valle empinado, con tierra y mar que se elevan por todas partes. El ojo ha olvidado la perspectiva. Hay soledad aquí, absoluta soledad sin mancha.
De repente, llego al escarpe empinado de diez pies de los saladares. Una enorme planicie de lodo se extiende hasta el horizonte, marrón, amarillo o blanco desteñido donde hay parches de arena o guijarros brillantes. El mar está ahora más cerca, gris azulado, pero aún lejos, como si estuviera completamente inmóvil e inocuo. Pero se está acercando. La marea ha cambiado, y lentamente la extensión de lodo se está estrechando, el mar se vuelve más alto y gris sobre ella. Levanto mis brazos hasta que descansan sobre el horizonte. Cientos de aves zancudas se elevan como conjuradas hacia el cielo. Suavemente el cielo gira a través de la esfera brillante de mis binoculares, articulado con pájaros. El pato real y la cerceta se elevan abruptamente. Las voces del zarapito, el correlimos común y el archibebe rojo suben y bajan sobre el barro reluciente. A cien metros, un chorlito anillado aún no ha volado. Pero se sacude y se balancea con inquietud, y su llamada redondeada suena constantemente dentro de su cuerpo suave y regordete, como el tañido melancólico de la campana de una boya lejana. El pájaro está mucho más cerca que el sonido. A lo lejos, bajo la línea del mar, todavía se alimentan algunos chorlitos grises. Silbando a baja altura, las bandadas de aves zancudas se precipitan hacia abajo; tiemblan plateadas y se elevan en espirales de color marrón dorado, como el humo, luego la lluvia, el brillo de escamas de pescado, las formas de aletas o velas curvas, componiendo, borrando. Ahora el chorlito anillado ha volado. Rastrea abajo, cantando mientras vuela. Los enjambres de limícolas se posan en el lodo; el archibebe y la alondra cantan de nuevo.
La costa este es más pura en invierno: el viento espinoso de la Edad de Hielo entumece las manos y la cara, el pequeño sol de diciembre se apaga, el interior del oeste se enciende brevemente antes de un frío atardecer sobrenatural. Los pocos árboles muertos y raquíticos que crecieron aquí son los huesos del viento del este. Cuando la marea está alta enormes balsas de patos silbones chiflan y ánades reales silenciosas flotan sobre los saladares ocultos, subiendo y bajando al ritmo de las aguas ondulantes. Líneas oscuras de gansos de collar rasgan constantemente a lo largo de la orilla del cielo. A veces las nubes grises de playeros y correlimos de las marismas son disparadas hacia arriba por el parpadeo fantasmal de un esmerejón, por una corta carrera, lanzándose sobre el barro y el pantano más rápido de lo que el ojo puede ver. Más raramente, un esmerejón volará más alto, con forma de estrella negra centelleando a través del cielo blanco, debajo de él un delirio de alas jadeantes. Desde el malecón, donde la hierba es alta, uno puede arrojar una lechuza campestre, el pájaro pardo que fluye navegando y remando silenciosamente sin prisa, el vuelo fácil y lánguido que parece expresar un noble desdén. Este es un espléndido día de primavera, tranquilo y relajante. Pero en invierno hay una mayor acción. Un hombre entonces es muy pequeño y endeble, una figura encogida bajo el vasto poder y la soledad del cielo.
Las marismas están inundadas ahora por la marea entrante, y los lagos menos profundos de color amarillo o marrón que aún brillan, se están llenando de un mar gris. Es hora de volver al malecón, pasando de nuevo bajo las brillantes cadenas del canto de las alondras, bajo el trino oblicuo de un bisbita del prado. El zarapito y el archibebe se levantan y llaman, como lo han hecho en esta costa durante miles de años, como lo hicieron desde las costas del antiguo mar Cretácico, mucho antes de que apareciera el primer hombre. Tropiezo con un objeto muerto y momificado. Es un colimbo chico tan enmarañado y atado con aceite que es casi irreconocible, el mero torso de un pájaro. Huele a aceite. Es una atrocidad, una víctima achaparrada de nuestra barbarie moderna. Nacido, quizás, en alguna isla, en un lago escocés, apreciado por los amantes de las aves locales, visto hasta la madurez, luego visto partir en todo el poder y esplendor de su belleza, un mensajero del desierto: ahora aquí ha sido devuelto como un aplastado y fugitivo mutilado empujado de regreso a través de una frontera. No debemos dejar que su muerte sea apaciguada por el lenguaje de arrullo de los políticos indiferentes. Este pájaro murió lenta y horriblemente en un Belsen de aceite flotante, como lo han hecho miles de otros, como lo harán millones más en los viles años venideros. Involuntariamente mi mirada se vuelve hacia la isla de Foulness, hacia el futuro.
Sigo dando tumbos a través de las saladares, demasiado furioso como para ver u oír algo con claridad. Después de un día de paz, he vuelto a ver la huella imborrable del hombre, he vuelto a oler el hedor insufrible del dinero. Una lavandera boyera revolotea delante de mí, una antorcha brillante que se eleva hacia el sol. Eso al menos parece estar todavía limpio, todavía sin mancha. Sin embargo, quién puede saber qué insidioso horror químico puede estar operando debajo de esas plumas brillantes.
Ha llegado la tarde y la marea sigue subiendo. Pronto cubrirá los saladares. La brisa se fortalece. La noche, el viento y la marea se mueven juntos. Un cielo prímula ha florecido más allá de los árboles del oeste; al este hay una estrecha franja de color púrpura sobre la línea gris del mar. Muy lejos, cerca de una de las fincas arboladas, canta un mirlo. Lentamente, la luz se acumula en el oeste y el cielo se enrojece. El crepúsculo desciende sobre la marea que se oscurece. Una golondrina viene del mar, vuela azul sobre el dique y se vuelve negra mientras revolotea tierra adentro. Las gaviotas están saliendo de la tierra para posarse; llaman mientras se deslizan hacia los saladares. Sin embargo, el silencio se hace cada vez más insondable, más profundo aún por los gritos superficiales de cientos de pájaros ocultos. Una perdiz canta cerca del dique sombrío, y las primeras estrellas se ciernen sobre el mar creciente. Las pocas luces dispersas de Foulness brillan una a una, como velas encendidas alrededor de un oscuro catafalco. Parezco ingrávido ahora, suspendido en las briznas del día que se disuelve. La grandeza de la noche marina se cierra sobre mí mientras me arrodillo sobre la hierba primaveral del muro.
Dentro de diez años, a pocos kilómetros de aquí, se habrá construido el aeropuerto más grande del mundo. Entonces, día y noche, el bombardeo interminable o el sonido rugiente arrancará para siempre este silencio y este último hogar del desierto quedará aprisionado en una jaula de ruido insensato. Acordonado por autopistas, eclipsado por la gran ciudad aeroportuaria, la singularidad de este lugar será destruida por completo como si hubiera sido volado en pedazos por las bombas. No se trata simplemente de que se nos inflija esta increíble barbarie. Uno lamenta que se haya desperdiciado una oportunidad tan maravillosa, una oportunidad de preservar la costa de Essex, desde Shoeburyness hasta Harwich, para protegerla de una mayor invasión urbana, para mantenerla sin cambios como reserva natural nacional. Essex ha sufrido tanto; las nuevas ciudades, el gran crecimiento y desbordamiento de Londres, el paso de las autopistas. Al menos se nos podría haber permitido conservar lo mejor de nuestro condado, la paz de su antigua costa embrujada por pájaros, que es la única paz que queda. Todo lo que podemos hacer ahora es tratar de preservar lo que quede, para que sobreviva parte de la vida salvaje. Entonces los pájaros seguirán cantando como lo han hecho hoy, aunque el sonido nunca nos alcance. Pero estaban aquí antes de la llegada del hombre, soportarán la sombra de nuestra tiranía, volarán hacia el sol de nuevo cuando nos hayamos ido.
Traducción: Ramón Hondal
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |