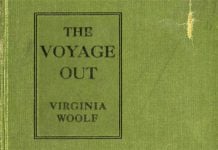De Henry Fielding a Martin Amis la gran tradición de la novela cómica inglesa se despliega en un majestuoso, sorprendente arco de doscientos cincuenta años y sostenida calidad que –al menos en la tradición literaria occidental– carece de paralelo. Refractario a la experimentación formal que obsesionó al Alto Modernismo, indiferente por igual a las tribulaciones estilísticas de Virginia Wolf, la búsqueda incesante de nuevos procedimientos narrativos de Henry James, el feraz delirio lingüístico de Joyce y la casi totalidad de la narrativa extranjera,[1] el género se ha convertido en un fenómeno estético absolutamente autárquico, tan curioso como la poesía gauchesca y, a su manera, no menos significativo.
Naturalmente, muchos se apresuran a calificarlo como “literatura menor” pero el asunto, como suele suceder, no es tan sencillo: sin adentrarnos en la interminable, laberíntica disputa sobre lo canónico y lo perecedero, me limitaré a señalar que al menos nueve de las quince novelas de Evelyn Waugh (quizás el mejor de estos artífices) pueden leerse aún hoy con notable fruición, sin la menor necesidad de hacer concesiones por el paso del tiempo, la así llamada “brecha cultural” o la ineptitud de los traductores. Si, por el contrario, escrutamos imparcialmente la narrativa de, digamos, D. H. Lawrence (ese autoproclamado profeta del modernismo anglosajón), constatamos, no sin asombro, que resulta estrictamente ilegible.[2] Por supuesto, no insinúo, ni mucho menos, que estos “especialistas ingleses” puedan compararse con los grandes maestros del arte narrativo: Joyce, Proust, Flaubert, Henry James, Virginia Wolf y Conrad son la Literatura Absoluta misma…o, en cualquier caso, una de sus manifestaciones. Pero eso no implica que podamos ignorar, con casi automática displicencia, a P. G. Woodhouse, Tom Sharpe, Evelyn Waugh, Henry Green, Kingsley Amis y tantos otros: ellos crean su propia tradición, se inscriben en otra genealogía: sus libros son “el fruto perfectamente inútil, lujoso, de una compleja elaboración”[3] y merecen ser apreciados en sus propios términos. Entre estos “maestros menores” Anne Fine ocupa, qué duda cabe, una posición importante y In Cold Domain (traducido al español como En un frío dominio, y publicado por Akal en el año 2000) es, acaso, su mejor libro.
Pero antes de comenzar el análisis de ese texto no será inútil, según creo, decir algo acerca de la escritora cuya gran sombra se cierne sobre esta novela de Fine: me refiero a Ivy Compton-Burnett, quizá la más excéntrica, prolífica e incomprensiblemente subestimada[4] novelista inglesa del siglo XX. En sus veinte novelas, ella consiguió edificar una idiosincrásica y notoriamente compleja arquitectura narrativa: cualquier intento de dilucidarla en un artículo de estas dimensiones sería presuntuoso y estéril… pero no me parece excesivo sostener que una lectura cuidadosa de sus textos revela los dos rasgos fundamentales de su universo ficcional (los dos grandes pilares que sostienen la portentosa, intimidante estructura): la noción de la familia como infierno y el diálogo como procedimiento central de la urdimbre narrativa. En efecto, por insólito que resulte, a nada se parecen más estos relatos –en el plano formal– que a obras de teatro… y eso a tal punto que podría hablarse sin exagerar de un ocultamiento del narrador: aparte de algunas observaciones o comentarios (en general, no más de una docena en trescientas páginas) el texto es un denso, inextricable tejido de diálogos incesantes, ingeniosos y crueles que la autora inflige al lector como quien vomita bilis.[5]
Ahora bien, aunque, paradójicamente, nada podría estar más lejos de la novela cómica inglesa que la brutalidad casi ática[6] de Ivy Compton-Burnett (al menos superficialmente), Anne Fine –esa consumada artífice– comprendió las enormes posibilidades latentes en esa poética para el linaje estético en que ella se insertaba: su propia obra representa nada menos que una sistemática y estilizada reelaboración humorística de los textos de su gran predecesora: las historias de Sófocles narradas por Aristófanes o –si prefieren un referente más cercano y anglosajón– el desopilante Noël Coward escribiendo profusamente en los márgenes de Esquilo.
Tras esta breve digresión genealógica podemos abordar la novela que aquí nos ocupa: en In Cold Domain se utilizan –siempre en tono menor,[7] pero con notable eficacia– los elementos ya mencionados: en efecto, la narración incluye una casa solariega en decadencia, una madre sarcástica, escarnecedora y casi omnipotente en el control que ejerce sobre sus hijos (a su manera casi tan grotescos como ella), diálogos que no habrían desagradado a Evelyn Waugh[8] y una profusa, sumamente estilizada comicidad que oscila entre el drama ligero a la manera de Oscar Wilde y “la risa sin alegría”,[9] la cruel ironía de Ivy Compton-Burnett.
Toda la trama se construye en torno a la formidable matriarca Moira Lilith Collett[10] y aquello que su hijo William llama su “obsesiva depredación forestal”: la señora Collett, misantrópica y absolutamente ajena a cualquier motivación que no incluya jugosos beneficios financieros, ha decidido convertir la antigua mansión familiar (Cold Domain) en un lujoso “hotel estilo chalet con siete habitaciones” por más que eso implique la desaparición del extraordinario jardín que rodea la casa: sus hijos dicen venerarlo… pero ella lo aborrece, el sentimentalismo no es su fuerte y, por si eso no bastase, observa a toda su progenie con frío desdén: “Por muy atrás que se remontara en sus recuerdos Lilith había odiado casi cada minuto de su maternidad. Y como un tipo terrible de alergia, había ido a peor […] ¿hubo alguna vez en que su prole no le atacara los nervios?”
Ese breve fragmento proporciona la clave del humor cruel que satura toda la narración: Tolstoi observó (en las primeras líneas de Anna Karenina) que “todas las familias felices se parecen unas a otras, cada familia desdichada lo es a su manera”: Ivy Compton Burnett, qué duda cabe, habría aprobado enérgicamente el aforismo; Anne Fine también… ¡Y de qué manera! En vano escrutaríamos su novela en busca de meros desacuerdos pasajeros con reconciliación final incluida (“que Hollywood se ocupe de eso”, habrá pensado): lo que ella muestra es la guerra verbal sin cuartel de todos contra todos allí donde no hay aliados permanentes sino solo intereses eternos y pocos novelistas –“serios” o no– han representado con semejante lucidez la preponderancia de la codicia en el “teatro del mundo”: aunque los hijos de esta implacable matriarca –William, Victoria, Barbara y Gillyflower– aducen numerosos argumentos contra la demolición del jardín que van desde el más melifluo –y sospechoso—sentimentalismo (¡Fuimos tan felices aquí!, etc.) hasta un súbito interés por la naturaleza que nunca antes habían manifestado.[11]
En rigor de verdad, lo único que les importa es obtener la mayor cantidad de dinero posible… y compartir no es un concepto que figure en su diccionario: la única diferencia entre ellos, al menos en este punto, es que su astuta madre es mucho más inteligente, habilidosa y previsora. Mientras todos intentan disuadirla (algo tan fútil como utilizar una taza de té para drenar el océano atlántico), ella se encuentra a dos pasos de firmar el contrato y derrochar alegremente una pequeña fortuna: no tiene la menor intención de dejarles un penique en su conjetural testamento… algo que no sorprende al lector cuando conoce lo que opina de sus hijos: en el mejor de los casos (Gillyflower), la decepciona que su hija se haya convertido “en una buena persona”;[12] en el peor (Barbara), la desprecia y zahiere sin cesar por su supuesta obesidad.[13] Y esto último abre el camino para la gran apoteosis grotesca de la novela, el matrimonio de Barbara: cuando la familia, estupefacta, recibe la apenas concebible noticia, incluso el asunto del jardín parece pasar a un segundo plano y todos se azuzan mutuamente en una desquiciada competición por encontrar el insulto perfecto:[14] “No debes hacerte ilusiones, querida, a tu edad… bueno, tampoco es que tu aspecto… oh, extranjero, ¿ no?… bueno, supongo que para ti eso puede ser una ventaja”, repite como un mantra la señora Collette, esa misántropa de campeonato, pero los hermanos no tardan en emularla y aun sobrepasarla: en una conversación con Gillyflower, Victoria imagina que la boda de su hermana solo podrá celebrarse “en ese lugar donde trabaja, entre filas de paralíticos entusiastas e inquietantes ayudantes”.
Los ejemplos podrían multiplicarse,[15] pero no es necesario: a estas alturas resulta obvio que esta parodia pesadillesca de todo y de todos solo es concebible –al menos en Inglaterra– dentro del dilatado linaje que inauguró Fielding:[16] la sátira salvaje, apenas disimulada por la magistral construcción de los diálogos, siempre fue un elemento esencial del género,[17] pero en este libro alcanza una intensidad deletérea que puede compararse —mutatis mutandis— con la apenas respirable atmósfera elaborada por Céline en sus últimas novelas (De un castillo a otro; Norte; Rigodón): una súbita irrupción del “invitado más extraño”[18] que señala, quizás, los límites del género:[19] muy pocos “novelistas menores” han conseguido tanto.
Notas:
[1] Sin excluir, por cierto, la norteamericana.
[2] En cambio, los ensayos que pergeñó son de primer orden y algunos de sus últimos poemas despliegan una intensidad visionaria que muy pocos han alcanzado en lengua inglesa: el tipo fue sin duda un gran poeta, pero la ficción no era lo suyo.
[4] Aunque algunos artistas verbales de primer orden como Hilary Mantel y Sergio Pitol han reconocido su excelencia. Para el gran narrador mexicano, que poseía un conocimiento casi enciclopédico de la literatura anglosajona, se trata de “tal vez la mayor novelista trágica de la literatura inglesa contemporánea… Los estudiosos ingleses y extranjeros que han analizado su obra tienden a considerarla, tanto por los temas que aborda como por la tensión que les imprime, una figura más propia del período isabelino o cercana a la tragedia griega que a las circunstancias de su siglo”.
[5] Sólo Thomas Bernhard y Céline la superan en cuanto a implacabilidad estilística y radical pesimismo.
[6] Por así decirlo: Esquilo habría estado orgulloso de su inesperada discípula británica.
[7] Vale decir, con la ligereza y elegancia característicos de un género que valora ante todo el –más o menos intraducible– wit británico (frecuentemente interpretado como “ingenio” pero, en rigor de verdad, mucho más que eso).
[8] De hecho, en el libro abundan las referencias a la obra de ese supremo maestro del género.
[10] Sin duda, el personaje más complejo: los demás, aunque no carecen de importancia, son en última instancia meros comparsas comparados con ella: como si la autora no hubiese podido moderar su entusiasmo por semejante figura y hubiera escrito la novela solo para ella. No sería, ni mucho menos, la primera vez en la historia literaria: a menudo pienso que precisamente en la grandeza de Hamlet como personaje radica la única debilidad de la obra epónima… y un gran crítico ha sugerido que todo el drama puede leerse como una representación que sólo ocurre “en el abismo de la conciencia del príncipe” (aunque esa curiosa exégesis no me convence).
[11] “—Qué curioso, replicó la señora Collett, hastiada del sermón ecologista: cuando hay cien mil libras en juego todos se apresuran a venerar los árboles”.
[12] Naturalmente, ese no es el caso, ni mucho menos. Pero la gente lo cree y, en definitiva, no se trata de una cualidad que ella tenga en demasiada estima: “Se suponía que la gente como Gilly eran buena compañía. Pero, según la experiencia de la señora Collett, las buenas personas eran sólo débiles. Moralmente inermes”.
[13] El comentario más “caritativo” que –a regañadientes– se aviene a proferir sobre su hija basta para comprender la radical misantropía del personaje: “Barbara estaba, desde luego, mucho menos monstruosa que la última vez que la había visto, observó”.
[14] Aunque, eso sí, a la manera inglesa, con elaborados understatements: la ironía es refinada pero no por eso menos devastadora.
[15] Incluso los títulos de algunas secciones despliegan el humor cruel que impregna la novela de principio a fin: “Qué amigos tan raros querida”; “Y retretes portátiles especiales para disminuidos físicos”; “Así hacen ellos en España” (el futuro esposo de Barbara ha cometido el error de no nacer en Inglaterra: para la xenofóbica señora Collett, eso es añadir insulto a la injuria).
[16] Y no olvidemos que Tom Jones fue concebido como la desopilante antítesis de esa otra gran novela dieciochesca, Clarissa: epítome del sentimentalismo y la gazmoñería.
[17] Piensen en las primeras cinco novelas del gran Evelyn Waugh: lo que escribió antes de que la religión y el alcohol arruinasen su estilo.
[18] Así llamó Nietzsche al nihilismo occidental.
[19] En sus ulteriores metamorfosis parece haber agotado toda posibilidad de renovación formal: incluso un maestro como Martin Amis (pienso aquí en su novela Lionel Asbo: the State of England, publicada en el 2012) sólo consigue elaborar un ingenioso pastiche de la gran tradición que lo precede.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |