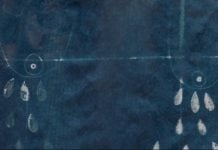Al triunfo de la Revolución, Cuba contaba con grandes maestros de las artes visuales, de prestigio internacional, y con jóvenes creadores que vivían el apogeo de su expresión artística. Acodados en la tradición que encarnaban esos maestros –Portocarrero, Amelia Peláez, Mariano Rodríguez, Víctor Manuel–, proyectaban sus voces heréticas los más jóvenes: Antonia Eiriz, Umberto Peña, Raúl Martínez, Servando Cabrera… Mas en el paisaje de las artes visuales, otra manifestación eclosionaría con absoluta vocación de vanguardia: la gráfica, que no contaba hasta entonces con una sólida tradición nacional donde apuntalar su auténtica revolución expresiva.
El cartel para cine, particularmente, fue anudado a este último ya no solo en la función de acompañamiento de las películas, sino en la vocación pedagógica intrínseca al arte propiciado/convocado por la Revolución. Los años sesenta son denominados con fervor “la década prodigiosa” del cine cubano. Sin dudas, el estricto montaje de arte y política auspiciado por el régimen estético fundado por el acontecimiento revolucionario produjo una filmografía excepcional. Una vez advertidas la amplia inventiva y la singularidad estilística del cartel producido en ese momento, así como la trascendencia de los hallazgos expresivos alcanzados, las décadas del sesenta y setenta –por igual– pueden catalogarse como el periodo de máximo esplendor del cartel cubano para cine. ¡Creo que alrededor de esa idea existe un absoluto consenso crítico!
Quizás de manera similar al fenómeno de la nueva trova en la música, el cartel de ese periodo, como manifestación de las artes visuales, fue un producto gestado genuinamente por el triunfo del 59. Por supuesto, su relieve cultural pendió entonces de los mismos factores históricos que hicieron del cine un accidente vanguardista a escala internacional, tanto como su eventual declive estaría atado a los giros políticos que, temprano y de forma sucesiva, experimentó el nuevo régimen.
Fue la condición en esencia didáctica de la estética revolucionaria, quizás, el factor fundamental de la vocación experimental del cine de la época. Didáctica según la ha entendido Alain Badiou, pues cualquier producto artístico debía conducir la verdad con que la Revolución pretendía transformar el mundo insular, y, en consecuencia, contribuir a la forja de un “hombre nuevo”. La renovación artística del cine se produjo bajo el propósito de la invención de un público. La emergencia artística del cartel que escoltó la producción nacional, así como los filmes internacionales que se proyectaban en las salas de la isla, estuvo intrínsecamente vinculada a esa lógica cultural.
El cartel intervino, de manera significativa, en el rediseño del entramado urbano y de la visualidad insular, e instauró nuevos modelos de relación entre el público y la producción fílmica. Desplazó su subordinación a los intereses de la mercantilización e hizo estallar sus valores expresivos, sumiendo, por completo, en “la forma” la primicia comunicativa. Tan inusitada llegó a ser la autonomía estética del cartel que marcaría un camino definitorio para el devenir de esa práctica en Cuba.
En un temprano libro publicado a principio de los setenta, donde ya se reconocía el vanguardismo de la gráfica cubana a nivel internacional, Susan Sontag advertía cómo “el cartel seguía siendo, bajo el comunismo revolucionario, una clase principal de señal pública: decorando ideas compartidas, e inflamando simpatías espirituales, más bien excitando apetitos particulares”. Y asentaba: “los carteles cubanos halagan los sentidos”, en franco reconocimiento de cómo el deber de promocionar las películas no atentaba contra la libertad creativa; todo lo contrario, potenciaba el ejercicio artístico.
El ICAIC de los primeros años se erigió institucionalmente como un colectivo donde la autoría personal conseguía trascender el mecanismo político que fundó el propio organismo –Guillén Landrián resulta tal vez el ejemplo más contundente al respecto. Esto repercutió también en el ejercicio gráfico, y explica, incluso, la dinámica creativa que impulsó la valorización de los estilos individuales. Tal vez por eso tenemos identidades tan sólidas y singularmente estructuradas como las de Eduardo Muñoz Bachs, Antonio Fernández Robeiro, Antonio Pérez (Ñiko), Alfredo Rostgaard, Rafael Morante, René Azcuy…, cuyas obras son hoy clásicos no ya solo de la gráfica, sino de las artes visuales cubanas en general; dicho esto con todo el peso que la noción de “clásico” implica. Estos creadores asimilaron códigos y estilemas tanto de la gráfica norteamericana o checa, del pop art y el arte cinético, incluso de la animación, y asumieron como un reto creativo la escasez de recursos y medios técnicos. Así lograron consumar una invaluable aventura artística.
A medida que el proceso revolucionario se fue institucionalizando bajo una estructura de gobierno totalitaria que movió al espectador de sujeto del cambio cultural a objeto legitimador de una política, el brío de la cartelística cubana comenzó a decaer, y hacia finales de los setenta y principios de los ochenta ya no era de ninguna manera el mismo. Hubo que esperar más de una década para volver a ver signos de renovación en este ámbito de las artes visuales cubanas.

Hoy –separada de la lógica cultural que la propició–, esa cartelística se presenta a nuestra contemporaneidad con todo el esplendor de su andamiaje estético. Las obras son un prodigio de imaginación creativa e invención plástica. Los autores arriba mencionados, y otros tantos, incluso creadores que provenían de la pintura como Cabrera Moreno y Raúl Martínez, desbordan excelencia en su aprehensión/interpretación de las películas, en la audacia plástica con que sintetizaban las ideas, en la riqueza expresiva conseguida con un mínimo de recursos, en la orgánica integración compositiva de los planos visual y lingüístico, en la lúcida articulación de las codificaciones simbólicas…
Al observar carteles tan conocidos como los realizados por Azcuy para Besos robados, Fernández Reboiro para Harakiri, Muñoz Bachs para Por primera vez, se aprecia un independencia estilística –más allá de la comunión visual aportada por la técnica serigráfica– resuelta en la metodología compositiva y el diseño del discurso. Y se percibe al mismo tiempo una concomitancia sujeta tanto a la estructuración ilustrativa como al despliegue de códigos de lectura como la ironía, el deseo, la tragedia, el juego… Todavía está por ser estudiado, con todo el rigor y la complejidad que demanda, el cartel cubano para cine de las primeras dos décadas de la Revolución.
Después de esta sediciosa producción de los sesenta y setenta, hemos tenido en Cuba muy buenos carteles, pero ciertamente la vitalidad y el ingenio alcanzado en aquel momento no lo hemos vuelto a conocer.
Por eso resulta tan merecido el reconocimiento de la Colección de Cartel Cubano (1960-1980) de la Cinemateca de Cuba como Patrimonio Documental de la Humanidad por la UNESCO, y su inclusión en el Programa Memoria del Mundo. Este 18 de mayo de 2023 se dio a conocer la noticia, y no podemos sino celebrar que se archive y conserve uno de los legados más relevantes de la cultura y arte cubanos en las últimas seis décadas.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |