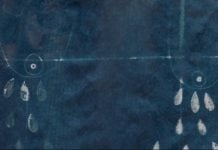Decidí abandonar La Habana en abril del 2020. Para entonces, todos los amigos habían dejado el país en un lento goteo durante los últimos años. Desde muy joven vivía lejos de mi familia, dispersa entre el centro de Cuba y Ciudad de México. De allí que, junto a la parálisis mundial del coronavirus y la súbita interrupción de mi vida nómada, llegara un terrible descubrimiento: la ausencia de un punto de retorno. La casa que habité desde la adolescencia y la ciudad donde tuve mi educación sentimental se habían vaciado de rostros conocidos y oportunidades de sustento. La Habana se revelaba como un territorio hostil, incomprensible e inhabitable. Ante la imposibilidad de futuro, todo me impulsaba a huir.
De golpe, sentía una especie de perturbación: el vértigo ante la marcha hacia lo desconocido. ¿Qué ocurre cuando tu cuerpo se convierte en la única patria? Pero, sobre todo, ¿cómo se construye un hogar en un territorio extraño? La decisión llegaba en medio de una pandemia que había detenido a la humanidad. Justo decidía un movimiento definitivo en plena parálisis de cualquier tránsito. Organizaba mi partida en ese tiempo de espera, encerrado en mi apartamento que apenas habitaba desde hacía años.
Transcurridas unas semanas, los medios comenzaron a publicar la vida de los migrantes encallados por la crisis del coronavirus. De todos los relatos leídos, un reportaje me provocó una profunda conmoción. El texto narraba las resistencias de los cubanos en Moscú. Ilegales, algunos enfermos, habían naufragado en una ciudad, un clima y una cultura en las antípodas del Caribe.
Iban tras la promesa del “sueño ruso”. Sin la necesidad de visas, cada año más de 25 mil cubanos aterrizaban como confiados turistas en los aeropuertos de Moscú o San Petersburgo. Unos llegan para comprar bienes baratos y escasos en Cuba, que luego revenden a precios mayores en la isla. Otros, con la ilusión de que una vez en tierra, pueden tomar un tren hasta Madrid. Muchos viajan bajo la promesa de un contrato de trabajo y el optimismo de partir hacia el antiguo imperio soviético.
Ninguno lograba imaginar que marchaban hacia un país donde la distancia cultural, climática, idiomática y la ausencia de leyes migratorias favorables, vuelven la integración en extremo difícil. La cultura profundamente patriarcal y las leyes homofóbicas significan un obstáculo extra para las personas de identidad LGTBIQ. Lo peor ocurría al descubrir que un intrincado blindaje cubre las fronteras europeas.
Sin dinero para el retorno, el vértigo del migrar se convertía en un profundo aturdimiento. La aventura de lo desconocido, transformado ahora en la alienación ante lo incomprensible. Las redes de tráfico y explotación laboral aprovechaban estas fragilidades para lucrar con los miles de cubanos que quedaban atrapados en Rusia.
Con miles de kilómetros de por medio, surgió el profundo deseo de viajar hasta Moscú para saber cómo sentían y enfrentaban todas estas violencias, y cómo lograban mantener la búsqueda de ese destino que en todos lados les negaban. Por lo pronto, solo tenía una conexión a Internet y muchísimas horas de encierro debido a la pandemia.
Tras muchísimas videollamadas durante el 2020, mantuve largas conversaciones en las que descubría la épica y la introspección de habitar un nuevo territorio. Pareciera que, al migrar, nos movemos entre el western y el monólogo. Y reía. La picaresca de los relatos añadía un sabor tragicómico a las situaciones. El encuentro de la identidad cubana con el mundo eslavo traía escenas memorables, con las que nunca sabía si llorar o tener una larguísima carcajada.
Viví entonces una especie de simulacro sobre el acto de migrar. En el camino, como si se tratara de un deus ex machina, me ofrecieron trabajo en la escuela adonde estudié cine. Suspendí mis planes de abandonar el país.
El agravamiento de la crisis económica en Cuba, y la fuerte represión gubernamental tras las manifestaciones que estallaron a lo largo del país el 11 de julio de 2021, desató un éxodo masivo de cubanos, principalmente jóvenes. Conozco las muchas frustraciones de mi generación que huye del país en una estampida indetenible. He despedido a todos mis amigos durante los últimos diez años, incluso, a parte de mi familia. La dispersión de los afectos por medio mundo ha desarrollado una relación siempre tensa y frágil con la permanencia y la noción del hogar.
Tras varias cancelaciones de vuelos debido a los controles sanitarios del coronavirus, en diciembre de 2021 finalmente logré aterrizar en Moscú. Me esperaban dos meses de investigación en una ciudad gigantesca y abrumadora. Al final, llegarían la fotógrafa, Maria Grazia Goya, y el productor, Daniel Sánchez López, para un rodaje de quince días.
Junto a las muchas personas conocidas desde Cuba, pronto Grindr, Facebook, Telegram, Instagram se convirtieron en grandes plazas virtuales donde hallaba a muchísimos cubanos. Muy pronto terminaban invitándome a sus casas o a salir por una ciudad donde gestos tan cotidianos, como ir a un club gay o comerse una hamburguesa en un Burger King –a pocos metros del mausoleo de Lenin–, se transformaban en una fascinante aventura.
El acto de filmar pronto hallaba las mismas obstrucciones de las vidas que deseaba retratar: el pánico a ser detenido en las calles por la policía, el temor del coronavirus, la imposibilidad de llevar una cámara allí donde se habitaba –una renta ilegal de caseros recelosos, o hasta diez personas en una misma habitación–. Los obstáculos y las vivencias compartidas iban transformándose en la forma cinematográfica de la película: la renta de un pequeño apartamento se volvía nuestro refugio, nuestro simulacro de ese hogar deseado, inaccesible, donde el tiempo suspendido de la espera transformaba el futuro en un acto de nostalgia, y el presente, en un gesto de resistencia.
Eldis, Dariel, Daryl y Juan Carlos, protagonistas de esta película, pronto se volvieron cómplices de ese rodaje clandestino. Sus gestos y conversaciones representaban las experiencias vividas y observadas durante los meses de investigación en Moscú. El tiempo de la espera y el carácter transitorio, frágil, del espacio, transformaban sus gestos mínimos y sus peregrinas conversaciones, en una épica de mínimos movimientos. Afuera, no solo el viento y la nieve envolvían al paisaje en una cierta hostilidad, también, las noticias sobre una posible invasión de Rusia a Ucrania flotaban como un pesado manto de tensa calma sobre Moscú.
Las dos semanas de filmación al interior del apartamento, y luego entre los gigantescos bloques de edificios multifamiliares en los barrios periféricos, nos permitieron que esta película fuera tomando cuerpo. En el equipo, siempre creíamos que cada día de rodaje sería el último. A los pocos días de terminar, Putin declaraba la invasión a Ucrania, y los aeropuertos ya anunciaban sus primeras cancelaciones. Partimos de regreso a La Habana, a Barcelona, a Berlín.
El encuentro con las imágenes traídas desde Moscú, poco a poco fueron ofreciendo ciertas respuestas a las preguntas con las que había iniciado año y medio atrás. Continuaban las llamadas telefónicas con Eldis, Dariel, Daryl y Juan Carlos, quienes me contaban su mundo cotidiano tras nuestra partida y el inicio de la invasión. Para ellos, la idea del futuro continuaba como un territorio brumoso: esa sensación tan comprendida durante los meses de encierro en La Habana a inicios del 2020, vista en tantas personas en Moscú, compartida por tantos millones alrededor del mundo.
Pude descubrir entonces que todo territorio por habitar es la idea de un futuro. Y la imposibilidad de imaginar el futuro significa entonces la ausencia de un hogar.
Y para llegar al futuro, necesitamos de los recuerdos y, también, de un presente donde habiten los afectos, el amor, las conspiraciones con los amigos.
Todo hogar está hecho de tiempo.
El tiempo, esa materia esencial del cine.
Para quienes vivimos en las periferias, la búsqueda del hogar, del tiempo, es una interminable lucha.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |