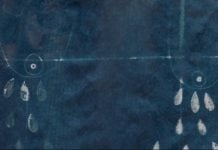La Unión Soviética no debe permitir jamás las circunstancias en las cuales los imperialistas pudieran descargar contra ella el primer golpe nuclear.
[…] si ellos llegan a realizar un hecho tan brutal y violador de la Ley y la moral universal, como invadir a Cuba, ese sería el momento de eliminar para siempre semejante peligro, en acto de la más legítima defensa, por dura y terrible que fuese la solución, porque no habría otra.
Carta de Fidel Castro a Nikita Jruschov, 26 de octubre de 1962
En 1962 Cuba fue el epicentro de la más peligrosa escaramuza entre las superpotencias estadounidense y soviética durante su Guerra Fría, cuyas temperaturas se templaron lo suficiente como para casi provocar un calentamiento global a fuerza de llamas nucleares.
El jolgorio nacionalista provocado entre los cubanos por el triunfo de la Revolución –fruto indiscutible del frente común entre diversos actores de diversa índole ideológica–, ya venía variando bajo los timonazos cada vez más violentos que los líderes del nuevo gobierno imprimían al país hacia senderos de radicalización política nunca conocidos. Terminaron –simplificadamente dicho– en la genuflexión de Cuba frente a otro Goliat más lejano, que buscó anexársela para su sistema de satélites, como estación fronteriza más avanzada frente al rival norteamericano. Cuba corrió entonces el riesgo de toda vanguardia en esencia prescindible y cuasi suicida: verse atrapada entre dos fuegos, “amigo” y enemigo, al consentir que en su cerviz anidaran los priápicos misiles atómicos.
La invasión estadounidense se reveló como una posibilidad demasiado real, más allá del puñado de cubanos que arribaron por Girón un año antes, propagandísticamente elevados a la categoría de ejército profesional. El intercambio de bombas nucleares entre las costas cubanas y estadounidenses estaba al doblar de la esquina. El fantasma atómico se corporeizó demasiado como para ser percibido por miradas no mediúmnicas.
Las bombas no explotaron, la invasión no sucedió, pero el pavor por la absoluta e irreparable destrucción de los impactos nucleares parece haber sobrevivido y calado en estratos profundos de la memoria y la emoción nacional, retornando a los planos conscientes como pesadillas mitopoéticas e imaginerías tenebrosas, cuyo mejor exorcismo será siempre convertirlas en creaciones artísticas, en discursos líricos. Suerte de monstruosidades aliadas que comparten pesos tan insoportables como puede ser la conciencia de la muerte inminente.
Profeta desprevenido del Apocalipsis
Los potenciales expresivos infinitos que ofrece el lenguaje de la animación eran aceleradamente explotados por los primigenios estudios de animación del ICAIC, donde el entusiasmo propagandístico iba orgánicamente aparejado con una libertad creativa bien resguardada del realismo ortopédico y la pacatería didáctico-moralista. La subversión de los órdenes viejos debía producirse desde las capas más profundas de la construcción cultural y su percepción, hasta llegar a las moléculas más sutiles del lenguaje y sus connotaciones. Los fundadores del ICAIC lo sabían, sin duda. La animación cubana de entonces lo desarrolló con una naturalidad rotunda, convocando y aceptando en su seno a una comunidad creativa muy heterogénea, más que en cualquier otra zona de la institución. Artistas de zonas aparentemente divorciadas o ajenas a las imágenes en movimiento, como la literatura, las artes plásticas y la música (jazz, electrónica).
Uno de los interesados por buscar expresión visual a sus ideas fue el poeta cubano Luis Rogelio Rodríguez Wichy Nogueras, quien dirigió en 1965 (acreditando el nombre de Luis Rogelio Rodríguez) el cortometraje animado Un sueño en el parque. Aquí se desliza por primera vez en el arte cubano el horror latente al átomo desmelenado, en la forma de un ensueño fantástico y premonitorio experimentado por el protagonista de la película, la cual termina proponiendo una metáfora sobre la autodestrucción de la humanidad a partir de la supresión de la espiritualidad poética bajo la adicción insaciable y fetichista a las riquezas materiales.
La mayoría del relato transcurre en un idílico parque diseñado por Jorge Carruana Bances, donde se mezclan elementos de una suerte de nostálgica Belle Époque con su caballerosidad dominguera y utópica serenidad pueblerina, poblada por figuras antropomorfas de rostros inconfundiblemente cubistas que matizan la placidez kitsch de la escena. Inquietan, (d)enunciando quizás la artificialidad ilusoria o fragilidad quimérica de lo que en verdad pertenece a los predios del sueño. El personaje quizás esté inicialmente dormido, soñándose en un eterno paraíso íntimo, y entonces lo que experimenta sea un traumático, aunque breve retorno a la vigilia que lo acecha.
Está repleta la “vigilia” por sucedáneos insuficientes de la felicidad: miríada de objetos que se presentan como soluciones fáciles que postergan o anulan por completo (en la mayoría de los casos) las búsquedas interiores, el autorreconocimiento como sujetos pensantes y por ende creadores, no sólo de prótesis materiales para suplir manquedades espirituales, sino de babeles internas, de paisajes cerebrales, ideas abstractas, universos surreales.
El hombrecillo se amodorra durante su sueño (o vigilia) idílico, donde se ve solo, incompleto, rodeado por historias primaverales de amor humano y animal. Todo lo que se necesita es amor, y con eso se bastan los habitantes/visitantes del parque en cuestión. Entonces, inconforme, acude a la vigilia (o sueño) en busca de su completitud. Se traslada a un ambiente nocturnal, repentinamente ensombrecido y repleto de la ausencia del parque paradisiaco, y se ve acompañado por una sirena con la que experimenta inmediato romance. El amor lo favorece en su dimensión más fantástica, mítica, ideal. Ama a la sirena salvaje. Luego amaría quizás al cisne.
La sirena (mujer monstruo, mujer lírica, mujer fantasía, mujer mítica) parece encarnar en puridad la idea de poesía absoluta; así como en el clásico animado precedente L´idée (Berthold Bartosch, 1931) el ideal libertario y socialista encarna igualmente en una mujer desnuda, potente en su aparente fragilidad de Eva prístina. Es heredera a su vez de pinturas como La Liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix, 1830) donde la libertad es mujer poderosa que lidera la rebelión del pueblo, y L’origine du monde (Gustave Courbet, 1866), donde se reactualizan las concepciones míticas de la diosa madre que contiene y pare al cosmos todo, resumiendo toda la vida y todo el placer posibles.
El personaje de Nogueras toca el cielo con su sirena salvaje. Penetra más hondo en los vórtices oníricos de la poesía. Hasta que se produce el cataclismo, el despertar del mundo a la posibilidad real de total autodestrucción como planeta, como especie, como vida, como sueño, como amor, como idilio, como parque, como Belle Époque y como sirena. Igual que en L´idée, el protagonista se ve asediada por los horrores industriales del capitalismo inclemente. Una vez que una mano lóbrega activa el lanzamiento de un misil, la pareja de Un sueño… se redescubre en precario equilibrio sobre una inmensa y heteróclita columna de objetos utilitarios iconificados y deificados en el credo del consumismo.
Su representación “realista” –lograda mediante el collage fotográfico– muestra a este inventario objetual despojado de cualquier reimaginación lírica, como sí sucede con la dimensión donde existe el parque idealizado, recreado expresionistamente, ilógico según las leyes físicas de la realidad, y regido por los arbitrios de la representación.
Esta columna trajana de las nuevas sacralidades descansa frágilmente en una abrumada y marchita caricatura de la Tierra. La rebosa, la abruma, la supera, la drena, a la vez que traza un camino unívoco a la destrucción total de todo como máximo alarde de poder humano sin poesía. No hay lugar para sirenas ni parques ni sueños aquí. La explosión –representada desde una ralentizada grabación, con aires fotoanimados, de una detonación nuclear real– provoca un despertar brusco de cualquier modorra o ensoñación. Resquebraja el verso, en tanto derruye y licúa a sus gestores. Lo perecedero de todo se revela en su esplendor atómico, en su galanura nuclear. Demasiado, hasta para la poesía.
El personaje despierta, o se regresa al intemporal sueño según se quiera interpretar, en el parque sereno donde comenzó todo. No parece haber pasado nada. Un amable y costumbrista gendarme lo despierta con amabilidad. Aún a salvo de la babelia consumista y su vocación suicida colectiva. Sigue la poesía después de la nada.
El huevo del fin del mundo
En El poeta y la muñeca (Tulio Raggi, 1967) se reitera dos años después la colisión planteada por Wichy Nogueras entre poesía (epítome del pensamiento creativo) y holocausto nuclear (suma del pensamiento racionalista, consumista, no imaginativo), pero desde un discurso basado en la reversión de las connotaciones cosmogónicas y teogónicas del huevo como imagen/símbolo mitopoético.
En casi todas sus variantes culturales, el “huevo cósmico” o “huevo del mundo” –muy relacionado con el “árbol del mundo” (arbor mundi), gran arquetipo y modelo creacionista que también aparece en la película– es un receptáculo primigenio, símbolo de la gestación, nacimiento, creación, fructificación, vida en su sentido más amplio. Raggi (a cargo también del guion, los diseños y los fondos de la película) decide revertir lo fausto de estas significaciones desde una mirada pesimista y distópica, que presenta al huevo como limitado y claustrofóbico modelo del mundo colonizado por lo humano, en cuyas entrañas se descoyunta y caotiza todo orden natural.
El poeta vuelve a presentarse como suerte de gran símbolo de la individualidad sensible, imaginadora, autónoma, librepensante. Se ve deslindado del gran huevo desde el inicio del relato, contenido en su propia cápsula oviforme, refugiado en su propio mundo de las ideas, aureolado. Seguro, en su isla independiente, del pandemonio general, representado inicialmente como una pinacoteca arbórea de retratos de corte renacentista. Todos los ceñudos protagonistas aferran un pequeño huevo: una versión reducida del universo, al que se desea domeñar y colonizar en vez de entender y abrazar. En vez de reconocerse como un segmento simbiótico, y no como un amo despótico cuyo destino manifiesto es hacer de la creación su aldea.
El poeta, de manera inversa, se integra a su esfera cósmica, es uno con ella, es interdependiente, simbiótico, orgánico, se pertenecen. Mientras que los demás –una colectividad autoritaria, una manada de individualidades axializadas por la soberbia, la ceguera y la pobreza poética ergo espiritual– reducen el mundo a un breve espacio donde no cabe nada de su gloria. El poeta rescata a la muñeca del árbol del mundo aún sin corromper, apropiándose del que quizás sea el último fruto puro. Es su sirena, su anclaje y objeto de inspiración.
Al son de la voz sosegada (en off) de un joven Enrique Pineda Barnet, el poeta proyecta sobre el huevo-modelo del mundo un poema visual cuyas imágenes aleatorias ilustran la capacidad resignificadora de la poesía, capaz de trazar o encontrar conexiones semióticas entre todos los elementos del universo, por muy divergentes que puedan resultar acorde las taxonomías rígidas y gregarias del pensamiento occidental moderno.
La poesía se presenta, así, como el camino más directo hacia la comprensión del universo, de su dual naturaleza única y plural, donde todo es parte de una gran unidad sólo posible en la diversidad. La poesía presupone un entendimiento de estas leyes sin necesidad de razonamientos científicos que privilegian la perspectiva distanciada y diseccionadora, en vez de reconocerse como una de tantas manifestaciones del cosmos. La poesía es la verdad que los hará libres. La poesía es la verdad.
Tal como en muchas mitologías, los huevos contienen, para luego darlas a luz indistintamente, a deidades creadoras, demiurgos y héroes culturales que fomentarán el universo y la humanidad –los hinduistas Prayápati y Brahma, el Fanes órfico, el “adán” chino P´an Ku–, el huevo de marras engloba una variante expresionista del árbol del mundo, que pronto es descoyuntado y descuartizado por la intervención “inteligente” humana. De sus pedazos mutilados se fabrica una maquinaria dedicada a la destrucción en su dimensión más terrible: un artilugio industrial que hace de la vida un agente de la muerte. Tal es el gran pecado original de la humanidad.
Para ilustrar mejor su discurso de la perversión de la naturaleza por parte de los humanos, Raggi se apropia entonces de otra constante mitopoética asociada a los modelos oviformes del mundo: las aves que los depositan en los vacíos o parajes primigenios infecundos –el Gran alborotador para los egipcios; Furfunda para los hausas sahelianos del norte de África; el ánade de los fineses que deposita su huevo en la rodilla de Väinämöinen– como verdaderas grandes detonadoras de las eclosiones vitales. Aquí, tañedoras de la última trompeta.
En El poeta…, un ave terrible pone huevos en medio de agónicas alharacas que terminan por cebar el corazón de bombas producidas en rabiosa cadena. Fue quizás raptada, y es torturada en la cúspide de la máquina antes árbol del mundo, o nuevo árbol del mundo trastocado, violentado, aberrado a imagen y semejanza de los humanos.
Luego de la destrucción del árbol del mundo, y los intentos por utilizarlo como materia prima para las maquinarias, sobreviene un desequilibrio axial que ineluctablemente termina en explosión nuclear, en suicidio de la especie, en asesinato del mundo. La bomba atómica como sublimación terrorífica del pensamiento seco de maravilla, de poesía y sensibilidad, de capacidad de ver lo otro como parte de uno mismo. La bomba atómica como máxima expresión del desequilibrio en el axis mundi que brota (dentro) del huevo del cosmos. Como destino fatal de la civilización moderna en su ensoberbecimiento.
Contrastan estas posturas creativas de Un sueño… y El poeta… con la esencia moderna del proceso revolucionario cubano en que se suscitaban, que no sólo una vez abrazó la fisión nuclear como clave de empoderamiento desde los paradigmas civilizatorios occidentales, sino que par de décadas después de la Crisis de Octubre volvería a enarbolarlo como clave del desarrollo, con la central electronuclear inconclusa de Juraguá iniciada en 1984 y terminada nunca. Aunque a la par se desarrolló un discurso de aires pacifistas –no obstante la violencia haya realmente definido a la revolución desde el principio–, de concordia y solidaridad, opuesto a las concepciones guerreristas de los Estados Unidos, al cual estos animados se aferran optimistamente.
Estas películas se distancian incluso de las confesas perspectivas sociales del cine de “acción real” del ICAIC, para indagar en los vericuetos de la individualidad soñadora, de la poesía como forma más alta del arte, de lo íntimo como gran y último recurso político. Mientras que la arrogancia modernista y colonizadora, más allá de las bienintencionadas pátinas ideológicas que las matizan un poco, sólo conducirá al holocausto en el altar de las llamas atómicas.
La maldita circunstancia de la radioactividad por todas partes
El fin de la edad de oro de la animación del ICAIC coincidió con las grisuras que sobrevinieron con el quinquenio inicial de los setenta y las consecuentes reconnotaciones radicales del “deber ser” del arte en el socialismo con sus paradigmas didácticos y morales. Desde entonces y hasta el último minuto, la animación realizada en predios institucionales se ha visto reducida casi por completo a la técnica del dibujo animado, y su espectro discursivo limitado a las necesidades de la educación infanto-juvenil –excepto algunas excepciones, como las series de los Filminutos o el largometraje ¡Vampiros en La Habana!.
Las creaciones de los años sesenta, tanto las que respondían a las correcciones propagandísticas y didácticas como a las más osadas búsquedas estéticas y lingüísticas, fueron prácticamente obliteradas, solapadas y sencillamente olvidadas. Quedaron como curiosidades arqueológicas a disposición de unos pocos interesados en algo más que los “muñequitos” o “muñes”, y la errada idea que han dejado en las conciencias generacionales sobre su esencia infantil y ligera.
Quiso el hado que la última producción de esta primera edad fuera Los incrédulos (1970) de Hernán Henríquez (acreditado Hernán H), una umbrosa distopía que alegorizó como pocas la reticencia al cambio, el conservadurismo conformista y la subsistencia como sustituto de la existencia. Aunque su relato se ubica en un lejano planeta arrasado por una hecatombe nuclear, aquí la bomba no es una premonición ni una alerta, como sucede con Un sueño… y El poeta…, sino es un suceso pasado que demolió el futuro, convirtiéndolo en un monótono presente sin tiempo, donde los seres inteligentes sobreviven en túneles subterráneos, encerrados en las prisiones portátiles de los trajes aislantes que les evitan la muerte inmediata por radioactividad. O al menos esta es la idea aceptada por todos los personajes. Nadie se atreve a comprobar lo contrario despojándose de los exoesqueletos que ocultan hasta el final sus verdaderos rasgos, sus identidades, sus singularidades. Sólo existe una multitud homogénea trajeada de blanco y resignada a la monotonía.
La anomalía se ha normalizado. Este es el peor estado de la distopía. La coyuntura devenida norma. La excepción estandarizada. Todos aceptan su condición sin discutirla. Siempre bajo la amenaza invisible de la radioactividad, el gran enemigo externo que espera para destruirlos al mínimo cambio del status quo.
La superficie del planeta, concebida por el diseñador, pintor y escenógrafo Julio Eloy Mesa (acreditado Julio Eloy), aparece como un baile congelado de esqueletos. La falta de perspectiva, las figuras apenas bocetadas con líneas torcidas de tembloroso expresionismo, todo (cielo, tierra, edificios, árboles muertos) relleno con el mismo irregular color térreo, arcilloso, remite a un panorama simplificado por la destrucción y la muerte, casi licuado por el cataclismo, al borde del desmoronamiento. Vacíos de vida y sentido, como los cadáveres conservados por la destrucción volcánica de Pompeya, de los que sólo permanece la moldura de ceniza hueca como testimonio de la ausencia.
Es el de Los incrédulos un planeta monocorde, monocromo, como el Quinquenio gris que engulló a Cuba al poco tiempo de creada esta película, sumiendo al país en una uniformidad peligrosamente aburrida, llena de silencio, puritanismo y fobias. El planeta Cuba de entonces (y de ahora mismo) se volvió difuso, vago, impreciso, bajo el miedo al enemigo radiactivo de afuera.
En determinada secuencia del animado se premia a un ciudadano que diseñó una excavadora superior para acelerar la perforación de túneles y así aliviar las carencias habitacionales. Así, merecen valía quienes contribuyen a perpetuar la maldita circunstancia de la radioactividad por todas partes, haciendo mullidas las madrigueras donde todos ocultan sus cabezas, conformándose con no ver, sólo con ser como se les prescribe. Los que dudan y creen en la variación de las circunstancias, en la probabilidad de que todo sea diferente, los partidarios del quizás, sólo se ganan la incredulidad de sus congéneres, la invitación a fabricar perforadoras más potentes que aceleren la autofagia planetaria. Mientras más se entierren, mejor. Mientras más nieguen la existencia de la superficie, más reportes y congratulaciones en la gran pantalla televisiva pública. Pronto las grandes cavernas y sus túneles se asumirán como la única realidad posible, la única solución posible, como en el inquietante relato El país de los ciegos, de Wells, para cuyos personajes invidentes el universo era una cavidad cerrada en sí misma.
Sin embargo, más allá de la radioactividad hay otros mundos, otras realidades, otras posibilidades de vida. Está el espacio. Las bombas tienen un poder devastador, pero un alcance limitado ante la infinitud. La película introduce entonces uno de los tópicos más importantes de la ciencia ficción: el primer contacto. Pero no se limita, en sus dimensiones alegóricas, al mero y entusiasta encuentro entre humanos y extraterrestres. El contacto de los protagonistas no sólo es con otros seres pensantes, sino con la posibilidad de que sus destinos no respondan a un diseño tan estrecho y sombrío, que la resistencia a la radioactividad no sea la medida y condición de todo.
A diferencia de las impugnaciones al triunfalismo cientificista –como camino seguro a la destrucción de la humanidad, y del ser humano como ser pensante, sensible e imaginador– que hacen abiertamente Un sueño en el parque y El poeta y la muñeca, el arribo de la nave terrícola a este otro mundo habitado se representa desde la optimista fe moderna en el desarrollo tecnológico como una de las claves del mejoramiento social. Pudiera acreditársele cierta ingenuidad a esta comparación entre el uso pacífico de la ciencia y su empleo destructivo. Se excluye la poesía aquí como alternativa de verdadero autorreconocimiento.
El maniqueísmo bipolar con aires de Guerra Fría, de parcialización con los soviéticos, de contraposición triunfal de la cosmonáutica de la URSS contra la carrera armamentística de Estados Unidos, que puede advertirse entrelazado en el discurso de Los incrédulos, se ve atenuado por la revelación de la verdadera forma del extraterrestre protagónico, del ente curioso que se resistió a conformarse y creyó.
El estereotipado traje blanco resulta una crisálida que constreñía y negaba una esplendente, expansiva y exuberante figura levemente humanoide, que parece extraída de las junglas pictóricas de Wifredo Lam, o de los más originarios pictogramas de las religiones y mitologías afrocubanas. Es festivo pero no festinado, alegre pero no frívolo, gozoso pero no carnavalesco, auténtico pero no pintoresco. Es una profusa alegoría a la vida como fuerza superior a la fisión del átomo. Un ser de la fertilidad y la abundancia. Nunca de la autoconstricción y la temperancia decretada por el miedo a la radioactividad externa. Es un ente del orgullo y la euforia libertaria, sin nubes plúmbeas que ensombrezcan su contento de futuro.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |