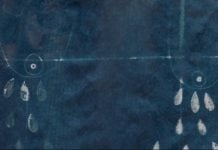Existe una relación entre los mecanismos expresivos de las películas y la manera particular en que los realizadores observan su realidad. En los modos específicos de operar con el aparato cinematográfico se revelan singularidades del imaginario de una época, pues los usos de las imágenes fílmicas implican, inevitablemente, negociaciones de la representación –entendida como una forma de aproximación, diálogo e indagación en el mundo–. Al representar, los cineastas seleccionan y priorizan ciertos ángulos de la realidad, al tiempo que excluyen o suprimen determinadas perspectivas; esa fragmentación se articula en una visión particular, consecuencia directa de una continua lucha de intereses en la que se disputa una posible concepción del mundo.
El documental, por su propia naturaleza genérica, sostiene un estrecho vínculo con la “experiencia”, razón por la que se constituye con facilidad en una acción política, intervenido por múltiples conflictividades sociales, tales como enfrentamientos de poder, procesos de reescritura de la Historia, ejercicios de resistencia, discusiones sobre la identidad, cuestionamientos de la tradición, disenso con los acuerdos de sentidos que rigen la sociedad, etc.
Dentro del paisaje cinematográfico cubano, el documental figura como la práctica audiovisual más notable, justo por el contundente carácter que asume frente al mundo histórico, incluso hasta llegar a conjugar una suerte de militancia ante el curso actual de la nación. De hecho, en este género es aplicable aquella arista de lectura que proponía el teórico norteamericano Fredric Jameson, cuando anotaba: “los textos del tercer mundo […] son necesariamente alegóricos y de un modo muy específico: deben leerse como lo que llamaré alegorías nacionales”. Aclara más adelante que “incluso los que parecen privados e investidos de una dinámica propiamente libidinal, proyectan necesariamente una dimensión política bajo la forma de la alegoría nacional: la historia de un destino individual y privado es siempre una alegoría de la situación conflictiva de la cultura y la sociedad públicas del tercer mundo”.[1] Quiero subrayar, a partir del planteamiento de Jameson, la idea de que los documentalistas cubanos –al menos los más jóvenes, aquellos que comienzan a producir hacia principios de los años 2000– proyectan sus obras como grandes discusiones respecto al estado en que se encuentra la Isla. Y, en tal sentido, sus obras constituyen un esfuerzo denodado por explicar los cauces de sus subjetividades, las marcas de sus identidades y sus expectativas de futuro.
El momento histórico en que estos autores comienzan a crear resulta sumamente importante. Esa distinción, que particulariza a los cineastas cubanos más jóvenes –el ánimo de sostener una “lucha” con las coordenadas políticas, económicas, cívicas, ideológicas y culturales del país–, está ligada estrechamente a la época en que se conformaron sus imaginarios. El estremecimiento que implicó el Período especial afectó de modo radical la sensibilidad colectiva y generó un comportamiento otro respecto al proyecto de nación que se pretendía construir. Los años noventa trastornaron con tanta fuerza la cotidianidad insular que se produjo un quiebre, complejo de explicar, entre la experiencia ciudadana y el discurso oficial –recuérdese que entonces se acentuó, como nunca antes, la retórica del nacionalismo, una estrategia que procuraba garantizar la unidad cuando más agobiada parecía la promesa de “un mundo mejor”–. La irrupción del Período especial, con todas sus implicaciones sobre la vida física y emocional del cubano y en contraste con la voluntad institucional del Estado de “salvaguardar las conquistas de la Revolución”, modeló un nuevo tipo de sujeto, escindido entre la pertenencia y el distanciamiento respecto al proceso social iniciado en 1959. Ese es el mismo sujeto que despliega su voz en las producciones artísticas que me ocupan, creaciones por medio de las que procuran penetrar su tiempo, explicar el presente en relación con un pasado revolucionario que orbita en la memoria colectiva bastante diferente a cuanto se observa alrededor.
Las coordenadas en que se inscribe el cine documental cubano contemporáneo se distingue por su renuncia a cualquier intento de modelización del pensamiento, por eso los constantes enfrentamientos al poder político que se detectan en las películas. Ausentes de toda linealidad ideológica, impactados por la lógica de la globalización cultural, y seducidos por el desarrollismo tecnológico, el individuo actual manifiesta un marcado desinterés por las utopías sociales. Nuestra intelligentsia ha manejado el término “desencanto” para explicar el espíritu que sobrevendría con la década de los noventa. Sin embargo, para quienes nacieron en esos años tiene lugar un proceso más complejo, pues al no vivir el esplendor revolucionario, los cambios que introdujo la transición que ese periodo implicó para la cotidianidad insular los impactaría de forma definitiva, lo cual se manifiesta en la ideología generacional que nutre el conjunto de sus obras.
Puedo decir entonces que el sujeto que estructura la imagen del mundo y centra los conflictos que los documentales contemporáneos exhiben se mueve en un horizonte de pensamiento penetrado por acontecimientos ineludibles para comprender el continuum histórico cubano. Apenas han transcurrido un par de décadas desde la caída del muro de Berlín y el fin del socialismo real, eventos que incidieron directamente sobre la atmósfera social del país, afectando las relaciones cívicas y la subjetividad individual y colectiva. Por tal razón, no extraña que muchos de los realizadores jóvenes exploren las huellas del imaginario soviético en Cuba, en tanto contribuye a visibilizar los símbolos de un tiempo que pesa sobre ellos, pero que no vivieron. En otro lugar he señalado que “el proyecto de nación que nutrió la dinámica cultural de los años en que estos autores conformaban su visión del mundo, y la idea misma de la utopía que en su día alimentó al ser cubano, producen cierta neurosis en su imaginario”.[2]
Impulsado por el interés de escudriñar los efectos engendrados por las transformaciones sociales, económicas y políticas acaecidas en Cuba después de salir Fidel Castro del Gobierno, El último país (2019) –documental dirigido por Gretel Marín–, se consagra precisamente a explorar el estado del imaginario cubano en los días presentes. ¿Dónde reside su singularidad? En su mirada absolutamente distanciada.
El último país no aspira a un balance “epistémico” del comportamiento cubano o del alma nacional, nomás pretende plantear un número significativo de preguntas que interrogan sobre el curso reciente de nuestra realidad; sobre el estado de suspensión en que se encuentra el cubano. La estrategia retórica por la que opta la realizadora es efectiva: intenta comprender su visión de ese mundo a través de la visión de los demás. O sea, a sabiendas de que la realidad es una construcción vulnerable, filtrada por el cosmos ideológico de cada individuo, Marín prefiere subrayar de entrada el alto grado de subjetividad con que su obra pretende acercarse al tema escogido.
Dada la complejidad del trasfondo político, cultural y económico que sopesa, Gretel Marín –luego de continuas entradas y salidas del país– decide registrar algunas zonas determinantes de la lógica social de la Cuba actual. Construye su tejido dramático por medio de varios recorridos por la ciudad, testimoniando y registrando desde el involucramiento directo, desde la participación y el extrañamiento que le reporta su condición de emigrada, el suceder cotidiano. Así, la cámara prioriza aquellos hechos, acontecimientos, personajes, que mejor caracterizan el ritmo y el nervio del país. Desde la calle y las actividades comunes de las personas, hasta las marchas combatientes, las escuelas primarias y los centros laborales, se sondea una conflictuada historia nacional; a partir del recuerdo y la memoria de los sujetos, desde la experiencia del ciudadano de a pie y la gente de barrio, se repasan algunos de los accidentes históricos más determinantes del curso reciente de la nación.
En su deambular por la ciudad, Marín interroga a varias personas sobre asuntos vinculados a la relación del individuo con las circunstancias más inmediatas. De este modo –y quizás ahí se encuentre la notoriedad del material– emergen, sin ningún tipo de tendenciosidad, problemáticas acuciantes para la Cuba de hoy, como pueden ser la desvalorización de la identidad individual, la falta de expectativa de la gente ante el futuro, el descrédito actual en que ha caído el socialismo y la política cultural del Estado, así como la crisis sufrida por la juventud, bombardeada por discursos ideológicos alienantes y divergentes.
La voz en off de la realizadora –quien comenta la experiencia registrada y expone su perspectiva individual sobre la misma– llama la atención sobre algo que es ya una ganancia estética del documental cubano contemporáneo: la acentuación de la primera persona como el prisma desde el que se conoce el mundo; esto, en un género que ha vivido de su implicación con lo real desde una enfática vocación por la verdad. Estamos ante un documental elocuente, que no pretende una respuesta definitiva, sino inducir a meditar y pensar la contingencia insular. Estilísticamente, está lejos de resultar un material artificioso, al contrario, instrumenta una marcada transparencia expresiva, catapultada por la riqueza de la puesta en escena –la certera selección de los motivos y espacios a filmar–, así como por la inteligencia del montaje para estructurar una narración acumulativa, que va amalgamando temas sin resultar redundante o reiterativa, hasta que logra preñar la narración de múltiples resonancias conceptuales.
En los minutos postreros se escucha a Marín decir: “Abuelo, yo quiero pertenecer, pero para pertenecer necesito encontrar una manera de estar.” Al final, sobre una secuencia que monta planos cortos, esta mujer, recortada sobre el trauma de la emigración, comienza a enumerar una serie de figuras significantes que describen al sujeto actual del país; se escucha: “un cubano con su calma, con su luchita diaria, con sus ganas de ir, de irse, sus tareas de escuela, su espera y su insatisfacción, sus colas y su diversión, sus traguitos el fin de semana, canto de guitarra, preocupación concreta, material, sus horas de trabajo flexibles, sus horas de telenovela, y de wifi, su buen humor, su impaciencia, su rebeldía… su facilidad para olvidar, su ligereza…” Todo eso, en efecto, ha sido y está siendo el cubano. Eso de “su facilidad para olvidar, su ligereza” recuerda a las palabras del Sergio de Memorias del subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968), largometraje de ficción con el que este documental comparte una característica fundamental: la duda.
El último país es un ejemplo elocuente que contribuye a la comprensión de la ideología que alimenta el enunciado de los cineastas que en la contemporaneidad se consagran al cine documental. Llamaba la atención sobre algunas de las características formales en las que se apoya Marín para edificar su pieza, porque me permiten introducir lo que quizás constituya una marca generacional y unifique a estos autores como parte de un todo reconocible: la subjetivación del plano expresivo y el subrayado del yo como sujeto de la enunciación.
Aunque es ya un rasgo propio de la realización documental en el ámbito internacional, lo cierto es que entre los autores cubanos cada vez importa menos que el discurso entretejido a partir de su “registro” de la realidad patente objetividad alguna. Esto se debe, en definitiva, a que operan fundamentalmente con los paisajes de su subjetividad. Si bien circulan piezas con estéticas muy desemejantes, todas coinciden en la naturaleza de su involucramiento con la realidad; cuanto exploran son los cauces de una subjetividad mediada por la experiencia histórica antes expuesta.
Las mejores manifestaciones del documental cubano actual ensayan un lenguaje que, de entrada, renuncia a la veracidad de lo representado, dado que lo que representan son los vectores de sus pensamientos. Por supuesto, esto es consecuente con un giro mucho mayor: el reconocimiento explícito, detectable en la superficie misma de las obras, de que el “referente” es también una construcción sujeta a la lógica de las ideologías. Esto ha disparado la inventiva en los predios del género, al producir múltiples estrategias textuales y morfológicas que trascienden el mero concepto de “documentación”. En efecto, hemos transitado de un pensamiento empeñado en aprehender el mundo con objetividad, a concientizar que la retórica documental implica también construcción de sentido; o sea, la selección de una perspectiva –parcial, limitada, personal, intencionada– desde la que explorar, exponer, reflexionar, pensar todo lo “documentado”.
Eso está provocando, por otra parte, que se procure dotar de mayor relieve lo que podríamos entender como estrictamente estético. O sea, el plano morfológico, los recursos expresivos y las estrategias de representación apuestan en estos momentos por una más amplia creatividad; se ha disparado la inventiva, puesto que no existe ya la necesidad de subordinarse a los dictados de una realidad que supuestamente tiene que ser aprehendida. La dictadura de la objetividad y de la verdad es historia pasada. Estamos hablando ahora de una “objetividad subjetiva”, o lo que es lo mismo, de una verdad personal. Esa propia inventiva reviste de una potenciación el alcance discursivo de los documentales, muchos de los cuales manifiestan en determinadas ocasiones un absoluto compromiso cívico-político.
Por ejemplo, las posibilidades propiciadas por la tecnología digital han condicionado un involucramiento diferente con “lo filmable”, al punto de “aventurar un tipo de creación documental que trasciende la naturaleza verificable del material con que opera”, pero no por ello ha perdido el anclaje antropológico y político, al contrario. Ahora hay una potenciación de los facultades expresivas –quizás el rebajamiento del plano argumentativo o la fragmentación continua de la exposición–, mas los resultados aún buscan indagar en la memoria histórica, en el imaginario social, en las experiencias individuales o en la psicología personal.[3]
Los documentales que abordaré en lo adelante pertenecen a ese “otro documental” que, lejos de militar en convención o normativa alguna, apuesta por una representación de la percepción del mundo antes que del mundo mismo; en ellos se corporiza una reflexión propia del realizador, quien concibe la obra desde una aguda perspectiva autoral, desde la cual consigue una aproximación crítica a lo real que se adentra en las complejidades más apremiantes de la época.[4]
Tales mutaciones estructurales experimentadas por este género, a raíz de la búsqueda de un diálogo diferente con la realidad, han garantizado su potenciación estética. Así, cuando se dinamizan los usos de las imágenes y la producción de discursos, se apuesta también por un profundo sentido de la independencia estilística y la autonomía creativa, que elude, a su vez, las imposiciones del documental tradicional, más comprometido con el desarrollo causal del argumento o el tema. De cualquier modo, se trata, además, de trazar una historia dirigida a reflexionar sobre el sentido de la existencia y del ser.
En varios casos resulta dudosa la clasificación de los materiales como cine documental, al menos en los que se vislumbra una filiación a esa noción mayor que es “texto audiovisual”. Esto último sucede sobre todo cuando el trabajo visual tiende a acentuar lo experimental; entiéndase, que explora las cualidades expresivas del soporte y explaya el artificio de una imagen de acentuado matiz expresionista, tendiente a lo abstracto, que hace reparar en su carácter de obra artística, vinculada con la videocreación y las artes visuales, en tanto terreno de amplia flexibilidad creativa frente a lo tenido como cinematográfico. Dichos productos están igual de atentos a la comunicación que otros más “convencionales”, sólo que se ocupan de esto desde la expansión de las formas elocutivas. Por sobre la importancia que el tema abordado informa, son la morfología y el repertorio expresivo los determinantes en el alcance y resultado final de la cinta, más enfocada en la producción de discursos que en el desarrollo puntual del argumento.
En la obra de directores como Alejandro Alonso, Rafael Ramírez, Raydel Araoz, Marcel Beltrán o Damián Sainz es evidente que importan más los efectos sensibles generados por determinados fenómenos o experiencias que su descripción puntual. Los documentales de estos autores resultan performativos en la medida en que amplifican, acodados en la autenticidad de su mirada imaginal, las connotaciones de los sucesos reales informados.[5] O sea, la representación realista se desvía hacia libertades poéticas, estructuras no convencionales y formas subjetivas de representación. Se puede apreciar cómo: “La cualidad referencial del documental que da testimonio sobre su función como ventana al mundo, cede ante una cualidad expresiva que afirma lo altamente situado, corpóreo, y la perspectiva personal de sujetos específicos, incluyendo al realizador.”[6]
Siguiendo tales concepciones, el componente autobiográfico y la asunción del yo del realizador en la superficie del enunciado adquieren una importancia medular: los creadores empiezan a proponer su visión sobre los temas abordados y los modos en que afectan su individualidad. Si bien no renuncian al juicio especializado, al dato que corrobora, el foco epistémico se emplaza desde basamentos diferentes. Esa pérdida del énfasis en la objetividad puede relegar estos filmes a los excesos de estilo inherentes a los documentales de la vanguardia histórica, mas, en puridad, su finalidad es restaurar la magnitud de lo específico y corporal: realzan lo personal como una forma de acción política.
Ya Jaqueline Venet, cuando comentaba Casa de la noche (Marcel Beltrán, 2018) apuntaba: “la obra se sustenta sobre el cuestionamiento de ciertas verdades ancladas en la memoria colectiva; lo hace bajo la paradoja de la inercia epocal, la mutabilidad y la inquietud fílmica. No es la primera vez que Beltrán lo concibe, pero sí es su búsqueda más limítrofe en cuanto a experimentar con la materialidad cinematográfica y sonora, y hacer de ellas el verdadero recurso del filme para discursar sobre la nación.”[7]
Resulta evidente que eso que Nichols y otros teóricos del género han denominado “performatividad” es un modo de entender el ensanchamiento de la capacidad gnoseológica del documental, que ahora pretende detectar los vacíos que plagan la supuesta concepción racional de la realidad. En ese sentido, Nichols asegura que “el mundo representado por los documentales performativos se ve […] marcado por tonos evocativos y sombras expresivas que constantemente nos recuerdan que el mundo es más que la suma de la evidencia visible que derivamos de él”.[8] Estamos ante materiales que no buscan proponer mensajes verificables al receptor, sino imágenes, visiones, evidencias, opiniones, figuraciones que pueden conducir a una reflexión determinada. A diferencia de la noción tradicional de transmitir/recibir un mensaje, se propone la novedad de generar discursos difusos y diversos.
Esa propensión a la subjetivación tiende a anclar las temáticas a hechos puntuales, individuos particulares, experiencias concretas, para, además, encontrar ahí una mejor cualidad expresiva para la propuesta. No se habla del mundo histórico como un hecho dado, trascendente, sino que se describe o expone una experiencia personal, ya sea de aprendizaje o de descubrimiento. Se transita del documental clásico, donde se dice “el mundo es así”, a uno donde se dice “yo percibo así el mundo”.
En efecto, la topología implementada en piezas como The Ilusion (Susana Barriga, 2008) o El futuro (Janis Reyes, 2018), se estructura a partir de las complejidades emocionales de la experiencia y la memoria; en concreto, desde la perspectiva de las cineastas, pues: “su presencia no es meramente anecdótica y va mucho más allá de un mero receptor de entrevistas: su personalidad, mantenida de una secuencia a la siguiente, guía toda nuestra percepción de la narración”.[9] Ningún documental de los que pudiéramos entender como performativo, decía antes, aspira a la credibilidad. Cuando más, busca propiciar una experiencia sensorial e inducir un grupo de reflexiones en torno a temas sobre los que tampoco dicta criterio definitivo alguno. Más que decir, se trata de hacer: construir una realidad desde/en la representación. El documental performativo “es un enunciado que más que significar pretende impactar, más que recoger informaciones del mundo histórico, pretende intervenir sobre él y modificarlo materialmente a partir de la materialidad de la imagen”.[10]
Con respecto a la estructura, este nuevo documental que podemos recoger bajo la denominación de “performativo”, tiende a evitar la causalidad característica de la narración tradicional; algo sumamente evidente en esos francos experimentos con la forma audiovisual que son, pongamos como ejemplo: El hijo del sueño (Alejandro Alonso, 2017), Batería (Damían Sainz, 2016) o Casa de la noche. Por lo general, la retórica es potenciada al máximo, los argumentos son expuestos con absoluta libertad –al punto de no importar su coherencia informativa–, la textura imaginal es concebida como un pastiche de lenguajes y se presencia una narración en que son transgredidos los dictados de autoridad de los constructos estéticos otrora regentes.
Aquí cualquier estrategia de enunciación discursiva es abiertamente válida: se potencia la hibridación de códigos, esquemas, marcas y sistemas expresivos, sin que importe demasiado la procedencia o pertenencia a un estilo o modalidad concretos. En su repertorio sintáctico, entran a formar parte técnicas y procedimientos tanto de la ficción –cámaras subjetivas, trucajes para simular estados mentales, flash backs, tomas congeladas…– como de la animación o el videoarte. Esas búsquedas experimentales remiten a las vanguardias cinematográficas, mas manifiestan una diferencia medular: la modalidad performativa conduce toda esa revolución de la forma hacia la consolidación de sus enunciados antes que a la referencia o potenciación de su propia estructura.
Notas:
[1] Fredric Jameson: “La literatura del tercer mundo en la era del capitalismo multinacional”, Revista de humanidades, n.o 23, 2011, pp. 170-171.
[2] Cfr. Javier L. Mora y Ángel Pérez: “La desmemoria: lenguaje y posnostalgia en un selfi hecho de prisa ante el foyer del salón de los Años Cero (prólogo para una antología definitiva)”, Long Playing Poetry. Cuba: Generación Años Cero, Editorial Casa Vacía, Richmond, 2017, p. 10.
[3] Cfr. Ángel Pérez: “Sueño prohibido”
[4] En los años 60, si bien el modelo de representación institucionalizado abogaba por un realismo en el que la cámara hacía de instrumento para el registro social de un mundo que vivía una transformación radical, ya el documental era concebido por algunos realizadores puntuales desde una perspectiva completamente heterodoxa para el momento. A partir de una coherente conjunción de antropología, política y arte audiovisual, en Nicolás Guillén Landrián, Sara Gómez, y momentos de Bernabé Hernández y Santiago Álvarez, tenemos autores a la vanguardia de la creación documental no sólo continental, sino de todo el planeta. En cada uno de ellos, la proyección rigurosa de la vida y la cultura de entonces –y recuérdese que el documental noticiario era de índole investigativa, muchas veces con fines didácticos– no prescindía de la creatividad poética, una convención que espero explique el alto grado de inventiva y originalidad que asistía a sus obras. De ese espíritu de trasgresión e inventiva artística, que, a su vez, deconstruía y reescribía su tiempo histórico, se desprende la producción documental que mejores hallazgos arroja en la contemporaneidad insular. Hay fuerte lazos ideológicos en los modos de observar la realidad –por sobre las particularidades de cada época–, entre estos cineastas y los que analizo ahora.
[5] Los criterios sobre performatividad en el documental que manejo en lo adelante, fueron expuestos ya en un ensayo inédito titulado “Desviaciones: performance en el cine documental cubano contemporáneo”, escrito en coautoría con Eduardo Rencurrell Díaz, a quien agradezco, además, el facilitarme cierta bibliografía sobre teoría del cine documental definitoria para el perfilamiento de mis opiniones.
[6] Bill Nichols: Introduction to Documentary, Indiana University Press, 2001, p. 132.
[7] Jaqueline Venet: “Despertar del insomnio”, Bisiesto, 16.a Muestra Joven ICAIC, n.o 5, p. 4.
[8] Bill Nichols: ob. cit., p. 134.
[9] Richard Mamblona: “Las nuevas subjetividades en el cine documental contemporáneo”, tesis, Universidad Internacional de Catalunya, 2012, p. 128.
[10] Christian León, “Imagen, performatividad y subjetividad. Los desafíos contemporáneos del cine documental”
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |