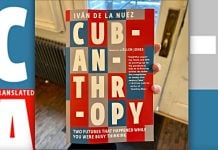Brian Dillon no tiene un rostro agradable. En la foto que las editoriales eligen para acompañar sus libros aparece con espejuelos de cínico, bufanda apretada como una horca portátil y labios a punto de configurar un rictus. Nació en 1969. Es dublinés. Es calvo. Cree que todo ensayo debe partir de un símbolo, de modo que la ironía está servida: al aludir a Dillon, no hay metáfora más apropiada que su adusto perfil.
La fealdad que emana de la foto, la cautela con la que el rostro recibe al lector, mientras consulta las solapas del volumen, insinúan lucidez. Detrás de los espejuelos, Dillon aguza la mirada, achina el semblante y frunce las cejas: es un pensador, un hombre que lee y quizás —el nudo inflexible en el cuello, para cuidar la voz— habla, dialoga, ofrece conferencias a quien le parezca digno. Ignoro si el escritor es amable, si cuenta chistes a sus amigos o si la bufanda responde al mal tiempo de Londres, donde es profesor. Pero esa cara. Ese desdén.
De nada hay que culparse. Como un samurái o un pandillero, Dillon se ahorra el chiste. Si escogió ese retrato es porque algo serio viene a decir. Algo que constriñe y frustra, que no cabe en un dogma ni una técnica, una cuestión personalísima y urgente, un género cuya definición se arriesga a quedar en la nada pero que, en sentido estricto, lo abarca todo: el ensayo.
“Imaginemos un tipo de escritura tan difícil de definir” —teoriza Dillon, quien por fin rompe el silencio de la imagen— “que su propio nombre tendría que resultar un esfuerzo, un intento, un proceso”.
El escritor rebasa la consabida etimología francesa —essayer como probar y fallar, divagar y nunca agotar— y se asienta en el remoto antecedente latino de la palabra: exagium, la operación de pesar algo en una balanza. La báscula también remite al juicio, a bajar a los infiernos y encarar al dios de los muertos, a confeccionar un relato que nos justifique y traiga equilibrio a la memoria.
Ensayismo (Anagrama, 2023, traducción de Inmaculada C. Pérez Parra), publicado en inglés con el subtítulo de “forma, sentimiento y no ficción”, comienza como una teoría informal del género proteico por excelencia —cambia de forma, escapa y se salva— y acaba trazando el contorno mental de Dillon. Sin ser una autobiografía intelectual ni unas memorias, el volumen funciona como una novela de iniciación: el autor cuenta cómo piensa y por qué piensa de ese modo, no solo sobre el ensayo, sino de toda la existencia, las palabras y el sentido.
Dillon trabaja con el canon europeo y algunas excepciones notables —como Susan Sontag— más allá del océano. En el centro de su cofradía de maestros están Roland Barthes, por la clarividencia y el descaro, y Sebald, cuya melancolía le parece atractiva. Luego, los clásicos: Montaigne, Thomas Browne y el capitán Burton —autor de libro más indigesto y con mejor título de todos, según Cioran: Anatomía de la melancolía—, además de Pascal, La Rochefoucauld, De Quincey y Emerson, a quienes añade la obra de Georges Perec, Joan Didion, Julia Kristeva, Walter Benjamin y otros más.
La riqueza de este canon, que representa lo mejor del pensamiento ensayístico en inglés, francés y quizás italiano —cita a Umberto Eco—, es también su limitación: Dillon esquiva o prefiere no aludir a autores como Borges, Javier Marías o Cabrera Infante, por citar a tres escritores perfectamente conocidos en inglés.
El género, para Dillon, es más una herramienta que un concepto. Sin embargo, no hay nada tan reconocible como un ensayo. Apenas se lee, uno entra en una región donde se evalúa la habilidad para razonar, el ingenio, el esqueleto y la fibra de la prosa. Un ensayo puede ser fragmentario e inacabado, pero no puede darse el lujo de fallar ahí donde radica su condición de literatura: el estilo, la discusión elegante, el laberinto de la expresión.
Como en Montaigne, es el asunto de un ensayo lo que le da título. Así, Dillon medita sobre la ansiedad y el consuelo, los orígenes y el drama de la dispersión —el polvo como “metáfora fundacional” del ensayo—, analiza la relación entre el lenguaje y la extravagancia, y se propone definir el gusto, el aforismo, el detalle, la coherencia y la vulnerabilidad. Le interesa comprender la especificidad de ensayo como forma breve —igual que Piglia o Italo Calvino— y su genealogía en los fragmentos griegos que llegaron al presente. Y también ensaya, claro, sobre el ensayo, el ensayismo y los ensayistas.
Quien escribe “resulta estar somnoliento o disperso”, diagnostica Dillon, “propenso a desvanecerse, a olvidarse de sí mismo y volverse a despertar sin saber apenas quién es”. El retrato de las solapas lo confirma: ni en una toma informal el dublinés abandona la dureza de rostro. No se va a relajar, y si lo hace es para adentrarse en una reflexión todavía más hermética. Para él, ser lacónico es volverse más civilizado.
Por eso una de las ideas medulares de Dillon provoca tanto desconcierto: a pesar de la acritud, de la ironía y la angustia, la primera misión del ensayo es dar placer. Ofrecer al lector, en la curva del razonamiento, el deleite de un argumento satisfactorio. Esa es la señal, dice Dillon, para distinguir lo que no es un ensayo de lo que sí lo es: un hábito de escribir, pensar y vivir con una pulsión permanente hacia la aventura.
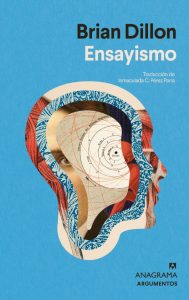
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |