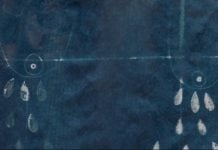Habría que escribir una literatura fascinada, con vehemencia impar, por arquetipos de toda clase. Y, digamos, hacer en paralelo un cine embrujado por la verdad de lo arquetípico. Porque los arquetipos son verdades que se manifiestan en los grandes mitos, pero también en la vida callejera más común, y por eso (y por otros motivos) sobreviven.
Hace diez años se vio en La Habana la película Camionero, de Sebastián Miló. Hace diez años los espectadores de la Muestra Joven y el público en general se conmovieron con aquella historia de bullying, muerte, venganza y estupor. A regañadientes la cultura oficial aceptó lo que la película aún subraya con sinceridad despiadada y con un dramatismo por completo verosímil e inhóspito. Una prueba, entre tantas, de que el arte ilumina verdades penosas y turbulentas (esto ya lo decía Samuel Johnson de manera incomparable en el siglo XVIII), y, en específico, en un contexto punto menos que aciago, monstruosamente anómalo, deteriorado, disfuncional, y que aun así anhela autoproponerse como la metáfora concreta de un oasis perfectible, restaurable, que busca, ¡tan envanecido!, ser una suerte de tierra única de promisión.
Pero en la cultura y la vida cubanas los últimos tres años han cambiado todo eso y lo han puesto, casi de golpe (así: ¡pum pum pum!), frente al escabroso espejo de los hechos: esta no es una tierra de promisión.
La idea-eje de Camionero es, en apariencia, la del cuerpo agredido como representación de una crueldad instintiva. Me refiero a una crueldad visible en grupos de adolescentes que estudian en condiciones de internamiento. Estamos en presencia de un fenómeno observable en varias partes del mundo y en varias épocas, pero en Camionero se trata de la Cuba ideal, la Cuba-que-quiere-ser-ideal. Una beca –la combinación del estudio con el trabajo en labores agrícolas, ese invento nutrido y avivado por las creencias y dogmas en torno al Hombre Nuevo–, un albergue de varones, una atmósfera donde la vida es más bien mediocre y se halla dominada por los intereses, tocados por la mezquindad, de un hombre –el director de la beca– que sólo piensa en obtener una posición visible gracias a la presunta eficacia de su gestión administrativa.
En apariencia, repito, es el cuerpo agredido –de la humillación moral y física al desprecio social– y sus correspondientes agresores el centro más visible e importante de Camionero. Sin embargo, en la coreografía de la agresión hay elementos equívocos –oscuros, indeterminados y hasta ambiguos– que la película destaca sin insistir en ellos, como si se constituyeran en un trasfondo mucho más sucio (y al que se mira de soslayo) que esa competitividad masculina presente en un joven tipológico cuyo anhelo es el de sobresalir en el micromundo social de la beca, ante sus compañeros, sus jefes y su novia, propósito que lo impulsa a mantenerse allí, ejercitándose dentro de la figura (y las expectativas androcéntricas y patriarcales) del cachorro peleador emergente.
Entre paréntesis: se me ocurre que habrá una literatura del terror político y del terror de las microguerras (privadas, casi domésticas y cuyos ejecutores confían en su poca visibilidad cuando, por el contrario, son muy visibles). Habrá una narrativa (literaria y audiovisual) donde se mezclarán la intimidación y la barbarie física con la vigilancia policial, con las persecuciones, con el sexo y con la neurosis. Una narrativa del escondite, de la inmolación, de las tácticas de protesta. Una narrativa que se salvaría en la intimidad de sus personajes. Y si el arte fuera un trozo de la identidad de esos personajes, ya tendríamos dos núcleos duros (intimidad confesional, arte) capaces de regir la gramática de un discurso diferente.
Ojalá brote, además, un Banksy.
Tengamos en cuenta esas ideas, que se me hacen cruciales cuando pienso en Camionero y escucho determinados relatos de la violencia política en Cuba. La estigmatización y el castigo de cierta belleza contaminante, que hipnotiza (a regañadientes y promoviendo el odio) o seduce a quien no debería dejarse seducir (porque su mente y su sensibilidad responden a un deber ser del cuerpo, el sexo y las ideas), es una práctica de extraordinaria trascendencia. Culpabilización, estigmatización, autovigilancia y castigo. Si, con tu belleza, haces que yo tenga deseos, te castigo. Eres mi corruptor puesto que yo no debería sentir lo que siento. Lo vemos a diario. También lo vemos, al sesgo, en Camionero. ¿Y si esto ocurriera también en la vida real de los interrogatorios, cuando unos jóvenes –x, y, z– son desvestidos bajo orden directa?
Pongo aquí una pausa. Al reflexionar acerca de la futura cotidianidad del escondite e imaginarla viva entre la intimidad sexoafectiva y el cultivo del arte, me acuerdo de una extraña novela checoslovaca, publicada en Cuba (en la desaparecida colección Cocuyo) hacia fines de los años setenta, y en la que se cuenta una historia de amor entre un joven checo y una adolescente judía escondida por él, en su propio ático, de los alemanes: Romeo, Julieta y las tinieblas, de Jan Otčenašek. Hay una versión cinematográfica que tuvo su momento de notoriedad gracias a la extasiada Circumambulatio (el deseo y la erotización como intensidades de sentido que dan vueltas y vueltas alrededor de los personajes) que su director, Jiǐi Weiss, acierta a construir. Es decir: en medio del terror, la persecución, el peligro y la guerra, el amor y las pulsiones de la libido fluyen y desestiman todo lo demás.
Nota al margen: instrucciones para quedar detenido, preso o medio preso en mitad de una intención artística. Vete al malecón con una cámara (el malecón, siempre el malecón… La mer, la mer, toujours recommencée: ¡Paul Valéry y su cementerio marino!). Una de esas cámaras que te permiten hacer buenos videos y tomar buenas fotos. Y diles a quienes quieran oírte que estás haciendo un docudrama sobre la guerra sin bombas ni metralla en La Habana. La Guerra del Tiempo (Alejo Carpentier, la ciudad devastada, la maravillosa ciudad ruinosa y asolada). Van a pensar que estás loco. Loquito como una cabra. Esa será tu mejor suerte. La peor: llegas a un sitio bien iluminado, bajo un farol, y un tipo se baja de un auto y te dice: “Acompáñeme, está detenido”. Y cuando preguntas: “¿Y por qué?”, el tipo te quita la cámara y responde con un koan enigmático, un acertijo talmúdico: “¿Tú no sabes por qué?”.
O vete al malecón, al preuniversitario de El Vedado, a la escalinata de la Universidad, al portal del cine Yara, a Coppelia, al parqueo de la Facultad de Filología… y vocea en esos sitios que estás entrevistando a gente de toda clase sobre si es bueno o no usar consoladores, sobre si es bueno o no habilitar una sexshop (o sea, habilitar una que sea sólida, real como una librería adonde entras y ves gente y hueles los libros y los acaricias de verdad… porque sexshops virtuales ya existen) en la que se pueda comprar lubricantes, condones (¡condones!), dildos de diversas formas, colores y tamaños… y vaginas, y arneses para damas sagaces y caballeros inspirados.
Entonces viene alguien y te suelta: “¿Qué crees que estás haciendo?” Porque qué es eso de estar pensando en una sexshop (y divulgando ideas impúdicas) frente a la titánica y heroica tarea de la recuperación del país.
El trasfondo al que he aludido tras repasar Camionero involucra la composición gestual de la violencia física como correlato, en los cuerpos involucrados, de un deseo tras el cual se halla una erótica. Así de sencillo es, supongo. Todo esto puede ser muy turbador. Me refiero al deseo (de momento incomprensible para él, además de incómodo) del torturador y a la erótica que definiría su ejercicio de dominación del costado femenino (si es que lo revela o lo exterioriza en su “debilidad”) del dominado. Ese deseo y esa erótica son perfectamente censurables dentro de los límites del mundo homofóbico de la beca, pero los jóvenes dan libre curso, alegres, al abuso físico, sin comprender (en un estado de conciencia no culpabilizada) por qué hacen lo que hacen con ese joven y, muy en especial, con ese cuerpo. El joven se llama Randy. Su victimizador principal es Yerandy. Pero Randy tiene un amigo: Raidel. Lo curioso es que a Yerandy la acumulación de sus poderes como proveedor del abuso le impide reír. Los demás sí ríen. Él, en cambio, golpea a Randy, lo escupe con resentimiento, orina encima de él y en su boca con una especie de rabia extraña.
Toda intimidad encierra una forma de dirimir las cosas del yo en el mundo, y por ello toda intimidad (desde el sexo hasta los sueños lúcidos) es tan política como cualquier enunciado sobre la hipocresía social o el oportunismo. Si les das la espalda a todos es muy posible que los desprecies a todos. Y no es que los aborrezcas o sientas antipatía. Desprecio es de-precio. Depreciación vertiginosa. Un galopante proceso dominado por la carencia de valor.
Mi hipótesis es que Camionero subraya esa enorme hipocresía, teñida por la mezquindad y el horror, que acompaña a la presencia del deseo homoerótico (no asumido, acaso involuntario, espontáneo, y de repente descubierto) en condiciones de culpabilidad. Catalogado como infracción, en especial en un universo marcado por paradigmas de masculinidad y hegemonía masculina –que juntos equiparan, por cierto, la buena posición social con la heterosexualidad–, el deseo homoerótico es allí algo indigno, reprochable y hasta punible. Tal vez Randy es un objeto de deseo, sobre todo para Yerandy. Este es un chico con éxito entre las chicas, y su padre y su madre viajan en automóvil y lo visitan en la beca y hasta tienen buenas relaciones con el director. Randy es visitado sólo por su madre, una mujer gastada, pobre y casi triste.
Los objetos de deseo suelen ser castigados por poseer esa misma condición. Quizás ocurra así en Camionero, con la variación de un acto de venganza que Raidel ejecuta –como extremado tributo ético a sí mismo y a Randy, y como pieza insertable en el mundo de la tragedia clásica– al asesinar a Yerandy y sus secuaces. De modo previsible, Randy no puede resistir más y se ha lanzado por uno de los balcones de la beca. No sabemos bien qué ocurre, o si lo que observamos en la película, al final, se encuentra sólo en la mente de Raidel –en tanto paisaje dramático de la ambición de impartir justicia–, cuya voz cierra Camionero con una especie de confidencia o aviso sobre los hechos que acabamos de ver y, también, sobre la pequeñez sórdida e inexplicable de la vida en tiempos en que la Utopía se vuelve tiránica e insostenible.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |