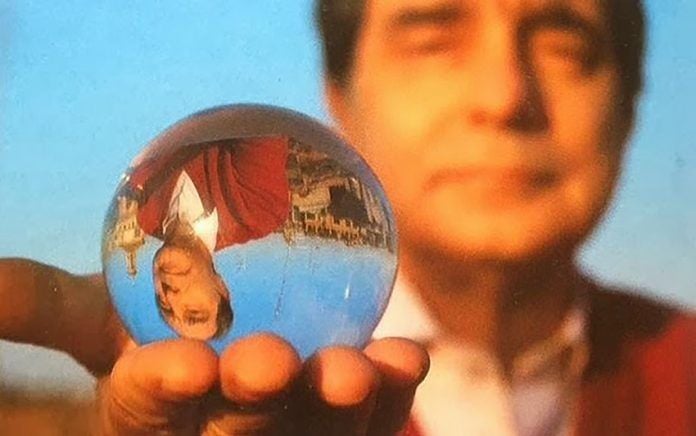“«Siempre quise que admiraran mi ayuno»; o mirando a Kafka” es uno de los textos más memorables de Philip Roth. La primera mitad del título es una cita a “Un artista del hambre” y concentra la ambición de su escritura: ensayar desde la ficción las claves del ayuno del autor muerto prematuramente. La segunda sirve también a la pieza, pero funciona más como pretexto de entrada a la lectura de una foto tomada en 1924 a Franz Kafka con cuarenta años, la edad de Roth al escribirla y del fotografiado al morir. Siguiendo su argumento, después de esa foto Kafka no muere: escapa de Europa, vive en New Jersey y es maestro de hebreo en el colegio al que asiste Philip con nueve años, en Newark, 1942. Este ensayo imita el mismo recorrido –aunque cuenta la historia contraria de un escape–. Empieza también con una foto.
Italo Calvino tiene dos años y cabalga una palma escamosa que parece el lomo de un dragón. Mira a la cámara. Está elevado en las manos de un ingeniero que posa vestido de blanco como si en la imagen final fueran a borrarlo, junto al fondo de enredaderas de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, para dar paso a los detalles del animal. Estos escasos años aparecerán insistentemente en la solapa de sus libros, un dato biográfico al que no renunciaba: “nació en 1923 en Santiago de las Vegas, Cuba. A los dos años la familia regresó a Italia para instalarse en San Remo”. (En algunas ediciones el corrector se inspira y acorta la frase desplazando el lugar de nacimiento a Santiago de Cuba.) Las solapas, sin embargo, son difíciles de encontrar en su lugar de origen.
En 1968 se publicaron en Cuba diez mil ejemplares de Las dos mitades del vizconde, presentado como exponente de un género difuso que se estimaba como el único posible para justificar la inclusión: la alienación del hombre moderno vuelta un mal extranjero, una plaga remota. Los libros de la Colección Cocuyo eran ediciones de bolsillo; en la nota de contracubierta no alcanzó el espacio para mencionar esa infancia incalculable. Pocos años después, Calvino firmó las dos cartas de los intelectuales en el caso Padilla. Sus posibilidades de ser leído se redujeron drásticamente. La segunda carta de reclamo por el lugar del poeta ante el Estado (“no nos alarma por tratarse de un escritor, sino porque cualquier compañero cubano –campesino, obrero, técnico o intelectual– pueda ser también víctima de una violencia y una humillación parecidas”), la firmaban varios del catálogo de Cocuyo. Para ellos, la sentencia quedó en otra correspondencia, esta no abierta sino confidencial (“insistiendo en el alto grado de discreción”), el 16 de junio de 1971, Año de la Productividad, firmada por el Director General del Instituto del Libro.
En una lista que recuerda al Emporio celestial de conocimientos benévolos –la enciclopedia china de la que Borges recupera su clasificación de animales–, luego de mentar a los firmantes de la segunda carta, el censor establece sus normas, de la letra a a la j, como la carcajada invertida del que cree reír último.
“Las obras de los mismos, de acuerdo con los planteamientos hechos en los documentos elaborados por esas direcciones, deberán ser suprimidas de:
a) Toda posible publicación futura.
b) Las listas que aparecen en los libros que hayan sido publicados en este país.
c) Todos los catálogos.
d) Los catálogos de exportación.
e) La exportación.
f) La circulación de sus obras, cuando las mismas se encuentren en salas de lectura o aparezcan en librerías de intercambio.
g) Las menciones a las mismas en nuestras publicaciones, boletines, etc.
h) Referencias a las mismas, sean de cualquier forma que sean, a no ser para explicar su carácter de enemigos de la revolución y en definitiva contrarrevolucionarios.
i) Restringir a lo acordado la exportación de la obra de los mismos.
j) Congelación absoluta de las existencias en almacén.”
Siguen siendo las reglas, escritas y no escritas, de la política editorial medio siglo después. El 1989, a cuatro años de la muerte de Calvino, se publicó en la misma colección El barón rampante. Esta vez sí hay mención al nacimiento cubano. No se ha publicado uno más de sus libros.
* * *
Como si practicara uno de sus argumentos, en la introducción a Los amores difíciles, el autor, anónimo y en tercera persona, escribe: “El padre de Italo Calvino era un agrónomo de San Remo que había vivido muchos años en México y en otros países tropicales; se había casado con una ayudante de botánica de la Universidad de Pavía, de familia sarda, que lo había seguido en sus viajes; el hijo primogénito nació el 15 de octubre de 1923 en un suburbio de La Habana, en vísperas del regreso definitivo de los progenitores a la patria”. Los italianos Eva Mameli y Mario Calvino llegan juntos a Cuba en 1920. Mario ya trabaja en la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas desde 1917. Se le ve, trajeado y perniabierto, la mitad del cuerpo perdida en un cañaveral con el que parece hacerse la foto como si fuera (el cañaveral) una celebridad. Pero la madre no es la ayudante que aparece en la introducción del libro del hijo: al dejar atrás Pavía, Eva Mameli es una de las botánicas más reconocidas de Italia. En abril de 1921 publica en el Boletín de la Estación Central Agronómica de Cuba su trabajo “Estudios anatómicos y fisiológicos sobre la caña de azúcar en Cuba”. Un año después, “Estudios biológicos sobre el polen (Trabajo preliminar)” en la Sociedad Cubana de Historia Natural Felipe Poey, y bajo su nombre aparece el título de Jefe del Departamento de Botánica de la Estación Agronómica de Santiago de las Vegas. “Mis pesquisas fueron iniciadas en Italia en el verano de 1920”, escribe, “y han sido continuadas en Cuba en el año siguiente, primero con especial atención al polen de la caña de azúcar y después extendidas a todas las plantas que florecían, contando actualmente con un total de más de 350 especies estudiadas, perteneciente a 258 géneros y a 72 familias”. En 1923 publica el estudio “Casos raros de cleistanteria observados en Cuba”, en la Sociedad Cubana de Historia Natural Felipe Poey: “Se llama cleistanteria el fenómeno por el cual las anteras de las flores se quedan cerradas y los gránulos de polen germinan en su interior, perforando con el tubo polínico la pared de las arteras mismas, llegando a veces hasta el estigma y logrando fecundar el ovario”. En ese año nace su hijo. De haber nacido en Italia se llamaría Giorgio, Francesco, Salvatore o, como su padre, Mario, pero están lejos de la península, en otros mares, estudiando cañas y flores, y les nace un hijo cubano al que nombran “de Italia”. Por haber nacido en Cuba, Calvino se llama Italo.
Después de la foto de la palma dragón, cuando ponen al niño en el suelo, algo cambia. Mario Calvino aplaza el proyecto de volver a Italia con la familia: decide hacer el viaje solo y explorar una oferta de trabajo en San Remo. Es el año 1925. Eva Mameli publica en The International Sugar Journal de Londres un trabajo sobre el método Jeswiet para identificar variedades de cañas y se queda sola con su hijo en Santiago de las Vegas. Las cartas de Mario se hacen más cortas, luego más infrecuentes; deja de escribir y Eva no tiene más noticias suyas. Entre las precauciones para el ciclón del 26 alquila un apartamento en Centro Habana donde pasar los días con su hijo. Después del mal tiempo no regresa más a la Estación Experimental Agronómica. Le llegan noticias de que varias estructuras colapsaron y queda muy poco de los jardines. Se acabó el experimento, dice mirando la ciudad de postes caídos. No se cambia el nombre, pero recupera el oficial y más distante de Evelina. Sin darse cuenta, con el antiguo nombre se vuelve autoritaria y un poco egoísta. Comienza a impartir clases de Botánica en la Universidad de La Habana (una posición que no había conseguido en Italia a pesar de haber aplicado en dos ocasiones). No voy a insistir, no quiero tener que preguntarles, no quiero que me engañen, le oye decir el hijo una tarde, hablando por teléfono en italiano. Evelina quiere descargar en él la cuenta pendiente que tiene con su esposo, espera a que crezca y pueda responderle. Como salido de un proceso de autogamia semejante a los que había descubierto en las plantas tropicales, el hijo se parece cada vez más a ella y en nada al padre. Al mirarlo no puede evitar odiarse a sí misma. Él tarda en encontrar su vocación. Ella le repite que a su edad ya se había graduado con honores en la Facultad de Historia Natural de Cagliari, y otra vez con honores en Pavía; había trabajado en el laboratorio botánico de la Universidad y como asistente en el Instituto de Botánica; había ido al Séptimo Congreso Internacional de Química Aplicada en Londres; había publicado en una revista especializada un estudio sobre los efectos del nitrógeno atmosférico en las plantas; había sido enfermera en la Segunda Guerra Mundial con una medalla de plata de la Cruz Roja; había ganado premios en metálico por la Accademia Nazionale dei Lincei. Y ahora estás aquí, sola, le responde el hijo, en español, e inmediatamente se arrepiente, pero no sabe disculparse. Acepta estudiar Física con la voluntad de volverse, por una vía futura de la que evita preocuparse por el momento, astrofísico. A los pocos meses no recuerda sus intenciones originales. Es un estudiante mediocre. Muy seguro de dudar de su vocación, escribe en veinte días de un verano una novela sobre un niño que roba una pistola, como sacada de un cruce de lecturas de Isaak Bábel con Aleksandr Fadéyev, traducida al cubano por Lino Novás Calvo y transcrita por Enrique Serpa. No tiene amigos. Se la da a leer a su madre. Al terminar el manuscrito de El sendero de los nidos de araña, Evelina se quita los espejuelos, se masajea las sienes y se queda en silencio mirando un microscopio que tiene pendiente limpiar. Cuando vuelve a hablar le dice que, por favor, termine su carrera. Se gradúa. Aprende a nadar. Le ofrecen un opuesto en la Universidad. Pretextando horarios distintos, la madre y el hijo salen y vuelven a la casa por separado. Ella publica un libro de texto de Botánica Tropical de mil páginas, imprescindible para la carrera, que los estudiantes refieren como El Mameli y que el hijo no se atreve a abrir. A fines de 1951 reciben una carta. Falleció tu padre, le dice. Él no pide detalles. Ese mismo día, al repasar en su cabeza la escena, se da cuenta de que Evelina hace años le habla exclusivamente en español. Semanas después completa Las dos mitades del vizconde. No se lo da a leer a nadie y no hace nada por publicarlo. En 1957 da por terminado El barón rampante y lo guarda en una vieja caja de fertilizantes. En 1959 escribe de un tirón El caballero inexistente, pero aparecerse en ese año (y en los siguientes) con la historia de una armadura vacía puede traerle problemas (“—¿Cómo es que no mostráis la cara a vuestro rey? —Porque yo no existo, sire”). En junio de 1960 hace con sus papeles lo que Kafka quería que hicieran por él, lo que hizo Gógol y varias veces Dostoievski, lo que la esposa de Stevenson con la primera versión de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, lo que practicó Joyce como un rito sexual, lo que el obispo De Landa con los códices mayas. No escribe más.
* * *
El lugar se llamaba Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Félix Varela, pero en esa camaradería inconsecuente de quienes se resignan a la lengua de la burocracia todos lo conocían como La Félix –que es como si el padre Varela, además de enseñarnos a pensar, tuviera una vida nocturna vuelto una magnífica drag que imitara a una diva mexicana–. El muro del pasillo central exhibía una frase de quien daba nombre a la escuela y que he olvidado (otros tal vez la recuerden) pues al leerla sonaba incompleta o sacada de contexto; en su gramática pesaba el cansancio de horas buscando el proverbio que pudiera ser lema. Era 1996. Era una escuela vocacional, un preuniversitario de alto rendimiento, para el campo y en el campo, que se alzaba sobre pilotes prefabricados en los confines de un municipio que podía ser el título de un poemario de Carilda Oliver Labra: Melena del Sur. Allí, en La Félix, fui uno de los alumnos de Calvino.
Era un hombre solitario por el que habían pasado apagones, hambrunas, desencantos. Todo sueño que podía romperse en él había sido pulverizado; algunos, evidentemente, por él mismo. A esas alturas sólo le quedaba convencerse de que no estaba equivocado, de que podía tener o había tenido una vida, de que se merecía tenerla. Parecía aferrarse a la rutina de los profesores sin cuestionarla: levantarse de madrugada, subirse a una guagua Girón que lo sacaba de La Habana y luego a otra que lo hacía desaparecer en la llanura junto a sus compañeros de trabajo para llegar con el sol a un edificio blanco a dar clases de Física y, algunas veces al mes, pasar la noche de guardia.
La primera vez que oí su apellido pensé que era un nombrete porque Calvino era calvo. No un calvo radical: tenía una calva pulida que le resaltaba la frente, escoltada por dos nubarrones de pelos grises en las sienes. Si en el claustro de profesores existían (para nosotros) La Picapiedra (porque se llevaba a la boca y masticaba sin pudor cualquier mocho de tiza), La Buchacha (que toda letra m pronunciaba como b y su mayor elogio a una alumna solía ser: Es una buchacha de bucha cultura general), Joseph Cupet (por sus manejos ilegales de petróleo), El Alfil, Madafaka, La Mangosta y tantos otros esperpentos, Calvino podía ser cómodamente uno más en el aquelarre.
No nos deteníamos a pensar que un profesor de una vocacional era alguien que había extraviado completamente su vocación, que teníamos delante a un escritor italiano convertido en profesor de Física de un preuniversitario en medio del campo. En ese sentido, la escuela estaba plagada de figuras que podían ser protagonistas de la literatura nigeriana, de la literatura india, de la literatura alemana, vietnamita, uruguaya, pero alguna decisión familiar había determinado otro rumbo para cada uno de ellos y acabaron siendo, al menos en aquellos años que no tenían urgencia por la llegada del fin de siglo, profesores mediocres y personas rotundamente solitarias y mezquinas. Todo el odio que sentían por ellos mismos, por la vida que se habían buscado, lo devolvían en la forma de una educación represiva y en una práctica de lo que debía ser la disciplina (la obediencia) y el orden (el control). En aulas, cátedras, pasillos relucientes por la limpieza obligatoria de los mismos estudiantes, se movían poetas de Zimbabue, novelistas siberianos, filósofos argelinos, cuentistas canadienses, un Vida-Interna que en Rumania hubiera llegado a ser Cioran y en Austria, Thomas Bernhard, pero como no había escrito una línea con el bolígrafo que le colgaba del bolsillo de su camisa planchada, solo era un infeliz déspota contraído por el rencor de su propia monstruosidad. Había otros que, de intentarlo, hubieran sido pésimos escritores, porque no tenían salvación en ninguno de los mundos posibles.
Calvino no era el peor de todos, pero tal vez, además de por estar allí, por exhibir una apariencia lamentable, se ofrecía como la más inofensiva posibilidad de venganza. A esa edad es difícil admirar a alguien, o al menos lo admirable no está nunca en quien ocupa la posición de un maestro, que parece estar ahí por obligación y para obligar. Queríamos destruirlo porque no tolerábamos que él y nosotros perteneciéramos a la misma especie. Destruirlo (eso creímos) nos aseguraba que no llegaríamos un día a parecernos a eso.
Lo más notorio es que le faltaba un diente de arriba y no había hecho nada por solucionarlo. El incisivo frontal que le quedaba era, para colmo, más largo que un diente promedio y sugería que, de haber sobrevivido su gemelo, habrían sido unos auténticos dientes de conejo. Tenía pliegues en la frente y unos ojos aterrorizados por debajo de los parches de las cejas. Reconocer su nariz era verla alfileteada por puntos negros. Había pasado los setenta años y por eso transmitía la impresión de no pertenecer, de que debía retirarse de una vez –aunque esta era más una opinión de sus colegas que de los estudiantes, para quienes los profesores, incluso los más jóvenes, eran viejos–. Calvino vestía camisas a rayas o a cuadros, siempre de mangas largas dobladas hasta el codo o cerradas en un puño si había algún frente frío, temporadas en que se colgaba encima el chaleco de un traje perdido. Cuando llevaba el chaleco, se anudaba por dentro una corbata rígida y brillante. (Nosotros también usábamos corbata con el uniforme, pero solo por obligación y sólo fuera de la escuela; creo que, aunque expresábamos lo contrario, nos gustaba.) No era un alcohólico o un fumador empedernido, caminos que por su apariencia podía haber escogido fácilmente, y en los que incluso le hubiera ido mejor. Parecía la ruina de quien había evitado hasta las adicciones, porque no se creía digno de ninguna. Costaba tenerle compasión. (Un impulso me lleva a querer buscarlo en Google, como si los personajes del pasado fueran celebridades y nuestra memoria fuera ya Google Images.)
De otros no se podía decir lo mismo, pero tal vez por su forma rampante de cruzar el pasillo central, de acostar en el pasillo aéreo su larga sombra como una escultura de Giacometti, por su manera de perder el tiempo recostado a un antepecho, en el caso del profesor Calvino era evidente que venía de la ciudad, de alguna parte de la ciudad, que la conocía o la estudiaba, y que al visitarnos en el edificio en medio del campo lo hacía también como un explorador que había encontrado la esencia urbana concentrada en una unidad habitacional de familias abiertas y uniformadas donde estaba prohibida la reproducción. Dentro del aula, en su miraba decepcionada hacia nuestra inmadurez había algo similar al reproche: No conocen la ciudad; pero también: No saben lo que tienen.
La escuela era una urbe de la que se habían suprimido los animales: no había gatos ni perros, no había pájaros porque no había árboles cerca; había mosquitos por la noche, había uno o dos fantasmas. Había un culto, tal vez justificado, a las puestas de sol. Había en ese vacío el insomnio del deseo. Al menos en el primer año no teníamos muchas aventuras sexuales, pero fingíamos tenerlas y a veces, incluso a veces frecuentemente, las teníamos y creíamos que era normal tenerlas, que por fin se habían acoplado la precocidad que fingíamos con la precocidad conquistada, y como la habíamos fingido tantas veces ya no podíamos vivirlo como una revelación. Tal vez lo que pasaba, por debajo de la urgencia sexual, era que todo en esa escuela sobre pilotes era erótico, que vivíamos en un estado de éxtasis semanal porque sabíamos que nuestros días allí estaban contados, que nos iríamos y los profesores seguirían en las aulas de La Félix pues lo habían escogido ellos mismos y nosotros, en cambio, éramos transitorios.
Calvino nos tocó como profesor en onceno grado. No le guardábamos ningún respeto a lo lejos, mucho menos de cerca. El año anterior yo había tenido un primer encuentro con él bastante notable. Un domingo, al final de una visita familiar (en ese año todavía existían las oncenas y las visitas los fines de semana alternos), mientras despedía a mi madre a punto de subirse al camión en la carretera de entrada a la escuela, se nos acercó Calvino. ¿Tú eres Morales?, ¡qué difícil es encontrarte! El hueco del diente era un abismo negro por donde podría escapar una nave espacial perseguida por rayos láser. Venía a felicitarme por haber obtenido una medalla en el concurso de Física, que probablemente acababa de calificar y había decidido que era una buena idea correr a repartir las medallas invisibles antes de que salieran los camiones de madres para que la noticia tuviera más impacto. Mi madre, paralizada ante la subida inminente, valorando la posibilidad de no conseguir el mismo asiento en el que había venido, no sabía qué hacer con esa medalla alcanzada. Nos quedamos los tres en silencio. Mi madre no ignoraba al profesor, pero tampoco le hablaba. Al final le dio las gracias y se subió al camión. Calvino quedó a mi lado, respirando juntos la polvareda levantada. Yo pensaba en la medalla –¿quién la tendría en ese momento?, ¿ya había sido entregada?, ¿la lucía yo?, ¿la guardaba aún Calvino?, ¿se la había llevado mi madre?–. Remontamos el camino de vuelta, él entre los estudiantes como un padre taciturno al que se le hubiera ido el camión por haber ido al baño en el último momento. Al año siguiente no quedaba en mí ningún rastro de interés por la Física, menos por concursar, pero aquel encuentro había fijado una impresión en la que él todavía creía (y en la que yo estaba convencido de que no debía creer). Con esto quiero decir que mi participación en su clase estaba principalmente enfocada en que dejara de considerarme un buen estudiante. No era tan fácil.
Mi grupo mostraba hacia Calvino un desinterés agresivo. Cada día, sin que nos pusiéramos de acuerdo, la estrategia era boicotear su clase y aplastar esa forma de vida que teníamos enfrente. Se trataba también de conquistar nuevos límites. Conversábamos, reíamos a carcajadas, no teníamos libreta para su clase ni habíamos abierto el libro, leíamos bajo la mesa novelas de quinientas páginas (compartíamos pasajes de la lectura con quien se sentara al lado), fumábamos con el cigarro tras el espaldar de la silla dibujando círculos con la muñeca para desaparecer el humo, aplaudíamos si expulsaba a alguien del aula. En los momentos en que más insoportable se le hacía la situación, Calvino se callaba y esperaba lo necesario hasta que volviera el silencio. Su método era efectivo, tal vez por razones contrarias a su táctica. El silencio no era percibido como prueba de ira contenida, de imposición de respeto o de superioridad. Su figura daba lástima, y hasta que ese sentimiento no conquistaba el último corazón indolente del aula no volvía el silencio. En aquellos minutos, inmóvil y callado, Calvino parecía invocar métodos de proyección astral y probablemente repetía en su cabeza: Yo soy un escritor italiano, yo soy un escritor cubano.
Para ser un personaje machacado reunía un par de historias atractivas. Nadie había viajado fuera de la isla (naturalmente); nadie se había subido a un avión: los aviones eran puntos incandescentes en el cielo nocturno que servían para dar una dimensión verdadera a la imposibilidad de salir. Quienes lo habían conseguido alguna vez, por corta que fuera la peripecia, se encargaban de hacerlo saber en la primera oportunidad. La Buchacha, por ejemplo, en el primer día de clase dijo que la perdonaran si se le escapaba una palabra en portugués: había pasado unos meses de su vida en Angola y en ese tiempo no había hablado nada de español. Jamás, en los tres años en que la soportamos, se le oyó decir, voluntaria o involuntariamente, una sola palabra en otra lengua. En aquellos años el Triángulo de las Bermudas era célebre por su desaparición de aviones, su manifestación de barcos coloniales vacíos con comida aún caliente. Calvino encontró una forma elegante de hacernos saber que él había salido del país al revelar que cuando un avión cruzaba el área no se le avisaba a los pasajeros. ¿Cómo lo sabe?, lo retó una voz. Porque lo he sobrevolado, dijo. Había participado en un simposio de Física en la Gran Bermuda e insinuó haber tenido un romance con una Miss Aruba que vacacionaba allí (le creímos lo primero, no lo segundo). A sus espaldas se compuso una canción titulada “Perdí mi bermuda en Bermuda” (todavía recuerdo la letra). Otro día contó que era hijo de italianos (le creímos). No tenía pasaporte (le creímos: si no se había preocupado por ponerse un diente, mucho menos iba a mover un dedo por su ciudadanía). Tenía un puntero láser (algo es algo). Hervía sus tizas para mejorarlas y esa alquimia hacía que al escribir no se viera nada y hubiera que esperar, Calvino ya por un extremo de la pizarra, a que se fueran secando las letras para que empezaran a hacerse visibles; mirábamos la aparición, no nos interesaba el contenido (pensábamos en La Picapiedra si alcanzara a cruzarse con semejante tesoro). Un día llegó con un cubo de juguete lleno de agua y dijo que podía ponerlo boca abajo sobre su cabeza sin mojarse. Dejamos lo que estábamos haciendo. Calvino engarzó el aro en una garra y comenzó a oscilar el brazo hasta conseguir un círculo completo, sin derramar el agua. Quedamos decepcionados pero convencidos de que hubo un instante en que el cubo estuvo bocabajo sobre su cabeza sin mojarlo. Así, según él, debíamos percibir el tiempo (y las expectativas). Otro día nos aplastó al hacer preguntas sobre la luz, sobre la impresión que teníamos de la luz (todas erróneas). La luz no se ve, sólo se ve lo que se le interpone. Ante un comentario que no esperaba respuesta sobre la posibilidad de un ilusionista de atravesar paredes, desestimó el asunto diciendo que estaba relacionado con las contingencias de transformar la materia en onda, y no siguió, pero fue suficiente para hacernos creer que sabía más del tema (incluso, que era posible). Intentaba cambiar no tanto nuestra percepción como nuestra receptividad. Profe, ¿cual es su nombre?, le preguntó alguien un día luego de oírle pasar la lista. Tenía los brazos apoyados en la mesa y la cabeza descolgada leyendo sus apuntes. Lo vimos subir la mirada y gruñir: Italo… ¡Eso no es un nombre!, se río otro desde una esquina. Italo Calvino es mi nombre, reafirmó él.
Con los años me he preguntado si hay una manera de leer aquella relación despiadada y encontrar que estábamos haciendo un bien, si había alguna señal que nos redimiera, o demostrara que no éramos tan relevantes para Calvino como para que pudiéramos hacerle el mal que creíamos infringirle. ¿La pureza de nuestra malicia?, ¿la bondad de nuestras almas? Al acercarse el fin de curso no sabíamos nada de Física. De algo nos habíamos enterado con la escritura polaroide de sus tizas, aunque tal vez no para sacar más de 85 puntos (la cifra mínima de la vocación) y evitar ser expulsados de la escuela. No era personal. No esperábamos una venganza suya con una prueba final particularmente ardua, sino la avalancha de lo que nos había enseñado y no habíamos aprendido. Entonces reapareció Perec.
Perec había sido nuestro profesor de Física el año anterior. Nos había humillado y nos había adiestrado; ahora enseñaba a un solo grupo de nuestra promoción. Luego de un año sin darnos clase nos veía como un ejército derrotado. Contribuía a la imagen la circunstancia de que, en lugar de las peregrinaciones dos veces a la semana a los surcos, esa tarde estuviéramos tirados en un terreno deportivo sacando semillas de girasol a unos sacos de flores decapitadas. Perec se acercó al cuarteto que formábamos Yasser, Yosvani, Yuniesky, y yo, y luego de un par de preguntas tentativas se ofreció a vendernos la prueba final. A lo lejos se oía el eco de las conversaciones de otros grupos. Más allá, La Buchacha se empeñaba en perseguir a un estudiante para que le perdiera el asco a un girasol podrido con el argumento de que algún día tendría que “bajar al pozo” (“buchas veces”). Perec, de pie, dejó caer un precio. Lo aceptamos. Nos quedamos pensando cómo reuniríamos esa suma: el salario de cuatro años de cualquier profesor de La Félix. Hicimos una lista de individuos de confianza que incluía individuos de confianza de los individuos de confianza. Con conexión a Internet, en ese momento hubiera nacido Facebook. En un modelo piramidal, propusimos el examen final de Calvino por un precio mínimo y aceptaron. Una semana antes reunimos el dinero y pagamos. Mañana no bajen con ropa de campo, vengan en uniforme, nos dijo Perec. Nos escondió en un albergue vacío, repartió hojas en blanco y nos puso delante una prueba resuelta para que la copiáramos. No pongan nombre, ni fecha, dijo. Perec era brillante y su método destruía, por el momento, la posibilidad de propagar el fraude. Todavía no sé cómo los cuatro pensamos lo mismo y sin hablar nos repartimos la memorización de aquellas respuestas que para algún estudiante atento al curso podían ser familiares, pero para nosotros estaban escritas con tiza hervida. Al salir del albergue, sin hablarnos, fuimos directo a un aula donde transcribimos por partes lo que recién habíamos copiado. Calvino ofreció un último repaso al que asistimos con disciplina. Fue la mejor clase que dio ese año cuando ya todos, menos cuatro, habían memorizado las respuestas de sus ejercicios secretos. Esa tarde aprendimos algo de Física. El día de la prueba final, quienes encabezábamos la pirámide de Perec no sabíamos qué hacer. A nuestro alrededor se vaciaban en los papeles las respuestas aprendidas. Nosotros mirábamos las preguntas en blanco. A mitad del turno, Perec se asomó a la puerta y el escritor que cuidaba aprovechó para ir al baño. Puesto por puesto, entregó nuestros originales. Por un momento nos asustamos: las hojas no eran las mismas que habían dado para el examen. Sacó de su maleta un mazo de papeles idénticos a los que había devuelto. ¿Alguien quiere hojas?, preguntó. A nuestro alrededor se alzaron las manos. Calvino nunca entendió cómo todo el año sacó tan buenas notas, en particular cómo nuestro grupo pasó de grado. Pero no parecía haberlo recibido como una traición; si alguien se esforzaba y lo miraba a lo lejos podría vérsele orgulloso de sus discípulos.
Al año siguiente, nuestro último y el momento de las pruebas de ingreso a la universidad, surgió una nueva iniciativa en La Félix. Luego de una reunión donde les exigieron a los profesores que se inventaran actividades extracurriculares, clases optativas que no estuvieran cubiertas por sus asignaturas, Calvino tuvo la idea de ofrecer un Curso Introductorio de Italiano. (¿Ofreció La Buchacha su Curso Introductorio de Portugués? Ya sabes la respuesta.) Fui el primero en vaticinar que nadie se apuntaría. ¿Cómo iba a suponer que esa idea se propagaría, que podía tener alguna influencia en la multitud? Cuando me reencontré con el rumor, que llegaba con las mismas palabras –Calvino va a dar un curso de italiano, ¿quién cojones se va a apuntar en eso?–, respondí que yo me anotaría y convencí a otras dos lumbreras.
Éramos cinco. Para que aprobaran la optativa se requería un total de seis estudiantes, pero como se trataba de Calvino y los profesores sentían que bastante tenía para su edad, la autorizaron. Nadie más se matriculó. Descubrimos, para nuestra suerte, que no teníamos que ir al campo en las tardes del curso. Calvino hablaba un italiano en el que parecía que se ahogaba: subía el mentón, las cejas, manoteaba en el aire. Pronto nos dimos cuenta de que teníamos delante a otra persona, más joven, más lejana. Con él aprendí la única frase en italiano que recuerdo y que todavía me sigue pareciendo una oración bella: “Il cielo è azzurro”.
El aula que usábamos era un laboratorio de Biología, libre al terminar los repasos de quienes se preparaban para las olimpiadas de ese año. Una tarde, a punto de comenzar la clase, Calvino cargó un libro enorme que habían dejado en la mesa del profesor. Lo miramos alzar el libraco destartalado como si estuviera a punto de hacer una demostración de una nueva ley de la Física. A medio camino hacia el estante adonde lo llevaba, se detuvo. Había perdido la orientación. Tenía en sus manos un Mameli. Por tratarse de una clase opcional y ser tan pocos, la voluntad de haberla escogido posponía cualquier impulso de sabotaje; estar en el último año, además, nos hacía creer que las confrontaciones habían terminado. Sin embargo, Calvino se quedó callado como en los viejos tiempos. Volvió a la mesa y bajó el libro sin hacer ruido. Nosotros, que conocíamos el método, llegamos a niveles subterráneos del silencio, cada vez más abajo hasta escuchar la brisa que se filtraba por las persianas, hacía vibrar imperceptiblemente las fibras de madera, entraba en la madera seca y la desbastaba sin que el ojo pudiera capturarlo. Sentimos nuestra altura. Se apagó el plano de la realidad que contenía la escuela y quedamos en el aire, en los puntos del espacio que cada uno ocupaba sobre la llanura desierta. Calvino levantó la tapa del libro y detuvo la vista en la dedicatoria que todos los que alguna vez habíamos curioseado El Mameli conocíamos de memoria: “Para mi hijo, escritor”.
La optativa se clausuró esa misma tarde. Con cinco estudiantes es muy difícil –dijo el profesor Calvino–; no se puede trabajar en parejas. Dejamos de cruzárnoslo porque ya no daba clases de Física en nuestro nivel. Llegó a conseguir que por su edad le quitaran las guardias. No lo vimos más en las noches. Al terminar el cuso se retiraría. Durante ese año, en los días de fiesta, se veía a Calvino solitario, asomado a uno de los pisos del castillo moderno, recostado a un antepecho mientras en el aire vacío de Melena del Sur rebotaban cantos salidos de los bafles apaleados de un DJ contratado para que pusiera música de moda, y Calvino, en lo alto, perdido en sus suspiros, oía sin poder evitarlo una canción completa de Enrique Iglesias y miraba la planicie limpia e interminable –aunque, al juntar sus cejas alambicadas, al llevarse una uña al diente para reflexionar, pensaba la llanura con la palabra sempiterno, según nos la explicó en una clase: lo que tiene principio (él, asomado al aéreo), pero no tiene fin.
* * *
Pronto el físico Italo Calvino cumplirá cien años. A lo mejor aún vive. La última vez que lo vi nos encontramos casualmente en diciembre de 1999, en la ciudad, en vísperas de lo que entonces se llamaba con solemnidad el próximo milenio: algo que no le importaba a nadie. Coincidimos una mañana del Festival de Cine en las afueras del Acapulco para ver la ópera prima de Darren Aronofski, Pi, que en español se llamaba también El orden del caos. Eran años en los que el uso más extremo de la ciudad consistía en perderse solo en la oscuridad de un cine a mirar una ficción; mientras más pretenciosa la película, más cerca se llegaba al ilustre corazón de La Habana.
Encontré a Calvino en la acera del parque, estudiando la multitud que se había acumulado desde temprano. Eran también los tiempos en que se rompían cristales para ver una historia que luego desaparecería por años y nunca pondrían en televisión. Bienvenido a la ciudad, me dijo. Hacía frío y vestía su chaleco por encima de una corbata reluciente. Yo pensaba en mis antiguos compañeros de clase, en lo que le habíamos hecho pasar, en lo que aprendimos. Me recomendó ver El libro de cabecera, de Peter Greenaway. Bajo la marquesina se apelotonaba la gente. Por la acera se alargaban dos hileras en sentido contrario de quienes conservaban alguna esperanza en la disciplina. Le pregunté si él iba a hacer la cola y con la expresión mínima del que está a punto de cometer una falta que no debía compartir con su alumno me dio a entender que no, que se lanzaría a la multitud por cualquier parte. Convertiría la materia en onda. Un reacomodo de la masa nos reveló que habían abierto las puertas. Sobre nosotros, en español, el cielo era azul. ¿Te acuerdas de la medalla que gané en décimo grado?, le pregunté cruzando la calle. Me dijo que claro, como si pudiera ponerse a hablar de las dificultades de aquel concurso, de la contradicción puntual en algún ejercicio. Todavía la tengo, le dije. En la confusión, me fui alejando de él hasta perderlo de vista. Era mi maestro. Yo no había leído todavía ninguno de los libros que él no había escrito. No quería que nos vieran juntos.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |