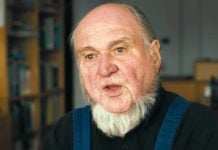La ciudad se abre, se cierra, se muestra y esconde, insegura de lo que pudiera ocurrir si se exhibe con demasiada confianza o si se oculta demasiado y termina por secarse en los rincones del subway. Nueva York anunció este fin de semana, 12 de julio, que por primera vez en cuatro meses desde que se declaró la pandemia, no hubo fallecidos por Covid-19 en Manhattan (todo el estado de NY reportó en el área ocho muertos, también la cifra más baja en la estadística). El balance final: 30 mil muertos y 400 mil infectados.
En las calles se vive la posguerra: algunos bares abren sus puertas para despachar tragos en la calle, los restaurantes se desplazan hacia las veredas y nacen terrazas de atención al público de una noche a la siguiente, como hongos en tierra húmeda.
Los cines, salas de eventos y espectáculos siguen cerrados a cal y canto. Broadway anunció que no habrá musicales ni conciertos hasta 2021. El año se acabó, it’s over, dicen en la zona de los teatros. Las calles se han ido poblando poco a poco de bocinazos y las marchas contra el racismo no amainan, pero ahora deben compartir espacio con el tráfico de autos y camiones hasta pasado el mediodía. Hacia la tarde, las calles quedan despobladas y el subway sigue transportando sólo fantasmas urbanos, afroamericanos y latinos. En las calles se oye hablar español mucho más que antes de la pandemia, en parte porque se trata de trabajadores que se desplazan de un barrio a otro sacudiendo la ciudad de su encierro como haría un hijo pródigo con un padre parrandero aún tirado en la cama.
En las noches, Nueva York no es Nueva York; podría ser Rancagua, Maracay o Guadalajara. Cualquier ciudad importante del interior latinoamericano asolado por el miedo, la precariedad y la muerte. Sólo los rascacielos que salpican la vista son capaces de borrar esta impresión pavorosa y devolver la ciudad a su condición de reina de la pasarela, centro comercial, financiero y cultural del Imperio.
Los fines de semana, grupos de jóvenes se reúnen fuera de los bares a tomar y bailar alentados por un altavoz portátil. Todos llevan máscaras: no se puede entrar a comprar un miserable espárrago sin llevar la máscara desde el tabique de la nariz hasta debajo de la pera. Bajo ese mandato anatómico es comprensible que seamos todos sujetos de sospecha, saqueadores en potencia.
Todo está por verse y hacerse: la posguerra es un instante de suspensión, un momento benjaminiano por así decirlo, donde el futuro inmediato se resuelve de espaldas al ángel que mira hacia las ruinas de una pandemia que se resiste a quedar en el pasado, como cola de lagartija insumisa a la crónica de su derrota.
Y ya que la guerra acabó, y de ella queda sólo el maleficio de la segunda ola de infección amenazando el horizonte desde el lado sur y centro del país, lo que hacemos es vivir la posguerra. Es decir, contamos las víctimas, hacemos balance de la destrucción en recursos, rivalizamos sobre las prioridades del momento: cerrar las escuelas o abrirlas, usar máscara o tirarla lejos, administrar la recesión económica o bien combatirla con más impuestos a los más ricos, cubrir a los millones de desempleados o mirar la intemperie del cielo neoliberal, criminalizar a los inmigrantes y gente de color o golpear a la policía hasta que aprenda a comportarse según la ley, derribar las estatuas de una historia periclitada o sustituirlas con nuevos vencedores de mentira. Todo está por verse y hacerse: la posguerra es un instante de suspensión, un momento benjaminiano por así decirlo, donde el futuro inmediato se resuelve de espaldas al ángel que mira hacia las ruinas de una pandemia que se resiste a quedar en el pasado, como cola de largatija insumisa a la crónica de su derrota.
La única intención que sobrevive es mantenerse alertas, resueltos a hacer obedecer la cuarentena impuesta a quien sea que ingrese a Nueva York por tierra o aire, nadando o agarrado a la quilla de un barco. Al día de hoy, mediados de julio, de los 50 estados de la Unión, 22 de ellos tienen entrada vigilada a la ciudad, con formularios a llenar y datos precisos de seguimiento para ser localizados en caso de necesidad. La distopía del orden, puede decirse, está a la orden del día. Se trata de un instante privilegiado que se vive privadamente yendo de la cama al living, a los tumbos como en la canción de Charly, porque no hay nada que salir a encontrar o disfrutar fuera de casa, en la posguerra, y por ahora la salida al mundo está más bien restringida a la pantalla sin bordes del computador y del trabajo en línea.
El trance de la posguerra se caracteriza por la dispersión de objetivos, cierto insomnio de carácter traumático, y la falta de foco en medio del embotamiento corporal. La impresión es la de haber perdido algo semejante a un talismán en el trayecto de un punto a otro, y ahora cada quien lo busca sin demasiada esperanza, seguro, sin embargo, de haber perdido con él la exitosa cadena de sucesos que lo acompañaban hasta antes de la guerra.
Pero lo que cada uno de nosotros busca con tanto afán es, por supuesto, el tiempo. O, mejor dicho, el hábito. Es decir el tiempo perdido en el curso de la pandemia, o bien el tiempo que se perdía en las rutinas de antaño, o bien el tiempo que se pierde en encontrar el hábito a partir de las rutinas actuales. Las manecillas del reloj se muerden la cola cada vez que se superponen en el óvalo del tiempo.
Según dejó escrito Deleuze en ese mamotreto de luces llamado Mil Mesetas, hay tres tiempos que se conjugan en la vida de cada ser humano: el tiempo del hábito, el tiempo de la memoria y el tiempo de la repetición. Esto sin duda tiene que ver con nuestra situación actual y la forma en que nos hemos relacionado con la pandemia y seguiremos haciéndolo con la pospandemia. Si el tiempo del hábito es aquel del presente que pasa con nuestra actividad diaria, y el tiempo de la memoria es aquel de la síntesis del pasado del ser, el tiempo de la repetición en cambio no tiene orilla: es el tiempo de la ausencia de un origen atribuible al desconcierto actual. El tiempo de la repetición, en suma, es el tiempo de la pandemia yendo de la cama al living sin causa aparente, y de vuelta a la cama sin un efecto preciso e identificable. La realidad flota, y nosotros con ella.
Hacia adelante, irónica y paradójicamente, el tiempo de la posguerra es una mezcla de repetición y nuevo hábito, un tiempo suspendido entre dos movimientos que trata de sacar provecho de un tiempo que ha dejado de existir. Quizá por eso mismo incomode tanto. Si la posguerra busca dejar atrás la repetición de la pandemia, el hábito no logra sin embargo encontrar un entorno distinto al de la repetición, entonces cunde la perplejidad. Es como si estuviésemos atrapados entre seguir viendo las series de Netflix, Showtimes y Amazon Prime, o virarse a ver películas, aunque sean de pandemia.
No creo exagerar si digo que esta experiencia ha sido atravesada planetariamente y en distintos niveles durante estos cuatro meses de encierro obligado. Cada uno ha tenido su propia repetición de fuga: durante cuatro meses, a razón de uno o dos episodios diarios, mi pandemia privada ha sido Homeland, la serie de espionaje emitida de forma consecutiva por canal de cable en ocho temporadas de doce capítulos cada uno, entre 2011 y 2020, al pie mismo de la crisis de coronavirus. Un cálculo rápido de 60 minutos por episodio multiplicados por 12 de cada temporada y por 8 del total de temporadas emitidas, da un total de cuatro días seguidos mirando Homeland, repartidos y repetidos a lo largo de cuatro meses yendo de la cama al living. Basada en la producción israelí Prisoners of War, de Gideon Raff, la serie narra las tropelías de la administración norteamericana en Afganistán, Irak, Irán y Pakistán, para cerrar con los desaguisados domésticos en el territorio propio de la Casa Blanca. Las cuatro primeras temporadas son magistrales en el tema del doble, del espía que traiciona a los espías, del topo de quien no se sabe para quién trabaja, y si es topo o mercenario, de las motivaciones que movilizan su deseo y lugar en el mundo, temas todos tan cercanos y sensibles a la literatura que autores como Graham Greene y Javier Marías, sin contar a Le Carré, han escrito algunas de sus mejores páginas enredando sus historias a las relaciones de lealtad y deslealtad que despuntan en Homeland.
En las cuatro primeras temporadas, un magnífico Damian Lewis hace de Nicholas Brody, un “agente regresado del frío”, convertido al Islam tras años de prisión en los sótanos clandestinos de la resistencia iraquí a la invasión norteamericana, y devuelto a casa tras un allanamiento fortuito de parte de los marines. A partir de ese momento, la sospecha se instala sobre Brody, cuya némesis es la agente de la CIA Carrie Mathison, encarnada por Claire Danes, auténtica heroína de la serie: agresiva, de asociaciones rápidas y fulminantes, afectada de forma recurrente por una bipolaridad clínica, vestida siempre de pantalones y chaquetín corto, Carrie sale a la calle llevando una carterita negra cruzada sobre los hombros y la estampa de una fiera que espía a Brody hasta desenmascararlo y enamorarse de él como de su Minotauro. La cena queda servida, entonces, para prolongar la historia durante el tiempo que dure la imaginación crítica de los guionistas. Al cerrarse la serie (con una cita visual a La carta robada de Poe, en uno de los capítulos clave de la temporada final), lo sorprendente es que la repetición temporal de Homeland haya podido transformarse en parte importante del nuevo hábito de encierro. La nueva normalidad ha despojado de su origen al antiguo estado de cosas.
La reapertura completa de Nueva York demorará meses, cuando no un año corrido si se considera el recontagio de la segunda ola que se espera en invierno, cuando los veraneantes regresen a la ciudad y los primeros turistas se atrevan a aparecer. Frenados, en fase dos de la reapertura, y en vista del rebrote en los estados del sur y del centro, la posguerra es un estadio intermedio entre la ciudad que fue Nueva York y la ciudad que será el día de mañana. Allí, en ese blando encuentro de la repetición con el hábito, se consuma una especie de reconciliación con la pandemia. Y quizás también un momento de imaginación pura, sin intención, que deja atrás la carterita negra de Carrie vacilando en la memoria de estos días.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |