Para explicar medianamente bien el proceso de producción de ciudadanía que ocurrió en Cuba durante la pasada media década, hay que ser consciente de que ese fenómeno y la aparición de un repertorio inédito de imágenes que dan cuenta de un nuevo sujeto político son proporcionales. 2018 es una fecha decisiva en esa cronología: después de años de dilaciones, de promover las llamadas salas de navegación y las incómodas zonas públicas wifi para permitir la conexión a los ciudadanos, el régimen cubano decidió aprobar la internet de datos móviles.
Pese a lo caro y deficiente del servicio, al cierre de 2019 el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA S.A. reportó que había en Cuba 7,1 millones de personas (el 63% de la población) con acceso a internet a través de vías diversas. De ellos, los clientes de datos móviles eran 3,4 millones y las líneas de telefonía celular activas pasaban de los 6 millones. En 2022, la cifra de usuarios con datos móviles ascendía a 6,7 millones.
La producción de narrativas que cuestionaban la hegemonía en Cuba estaba en auge desde mucho antes. Solo en el audiovisual, la contestación del relato oficial había adquirido carácter de eje dramático en la ficción y el documental independientes, si bien incluso en la producción institucional el conflicto discursivo que suponía la brecha entre relato oficial y vida cotidiana en Cuba aparecía constantemente refractado. De ahí al aprovechamiento de la versatilidad de la convergencia entre las cámaras móviles y la conectividad, el desembarco masivo de los cubanos a las redes sociales, el auge del periodismo ciudadano, de los medios independientes y los canales de YouTube que ofrecen la cara B de la realidad cubana que los medios oficiales escamotean, pasó poco tiempo.
En menos de cinco años, las políticas oficiales han tenido que adaptarse al disenso creciente, articulando sobre todo mecanismos de desinformación y manipulación de la realidad, pero también viéndose obligadas a actuar a pesar suyo como interlocutoras de la sociedad civil en cuestiones menos desafiantes del statu quo: dígase el movimiento animalista, los reclamos de la comunidad LGBTIQ+, por ejemplo. No obstante, los crecientes reclamos de democratización de lo público en Cuba han obligado al aparato de poder a poner en evidencia su carácter eminentemente represivo. Y en su contra han tenido todo el tiempo a las imágenes.
Hasta época reciente, las figuras opositoras en Cuba solo eran vistas cuando se les reprimía. Los reportes convenientemente editados y modelados al servicio de la racionalidad del poder acerca de los “grupúsculos contrarrevolucionarios” o de la “actividad subversiva” mostrados en la televisión oficial para fundamentar prácticas punitivas de cara a la ciudadanía, que no tenía otro canal de información que el del Estado, eran práctica habitual, no contestada, de generación de historia oficial. Pero las redes sociales y su flujo de relatos, de denuncias, de testimonios en la forma de réplicas subversivas a la verdad oficial, han descolocado las estrategias de ocultamiento y manipulación.
Ahora, de manera casi instantánea, las versiones de lo público que no encontraban interlocución pueden disponer de un altavoz y un destinatario masivo. El teléfono móvil es una herramienta de expresión ciudadana ante el monopolio de la verdad que ejerce el Estado, y los cubanos han aprendido a usar este nuevo ecosistema a su favor. Porque el ágora virtual que allí existe es la única que han tenido para sí los ciudadanos de la Isla en décadas de dominación carismática y totalitarismo.
Daniela Rojo, una de las tres activistas cubanas cuyo testimonio forma parte de Mujeres que sueñan un país (Fernando Fraguela, 2022), explica su particular proceso de despertar cívico a través del repertorio de imágenes que fue dispersando en las redes el Movimiento San Isidro (MSI) como testimonio de su réplica subversiva del aparato de poder en Cuba. Según cuenta, su propia soberanía como sujeto político fue modelada a través de las declaraciones, transmisiones en directo y denuncias de los miembros del colectivo, fundado justo en 2018, y que desafió el esquema de administración institucional del escenario cultural, encaró abiertamente el Decreto 349 y la restricción de libertades que supone, lo que los convirtió en blanco del aparato represivo.
“A mí me hubiese gustado estar ahí”, dice Rojo sobre el plantón y huelga de hambre de integrantes del MSI y otras personas solidarias con sus exigencias en noviembre de 2020, del que conoció a través de las redes. Según refiere cuando explica su metamorfosis de madre joven y ama de casa apolítica a activista, el que lo ocurrido durante esos días fuera difundido abiertamente “para que lo viera todo el mundo”, afectó de manera decisiva su despertar cívico.
“Si hay que activar una VPN para leer un medio independiente es por algo, porque ellos no quieren que se sepan muchas cosas”, dice Rojo al definir cómo adquirió conciencia de la circunscripción de lo visible administrada por el poder. Para usar una analogía a partir de la lectura de The Matrix hecha por Slavoj Žižek, la joven precisa cómo se tragó la píldora roja que abrió a Neo el acceso a la libertad fuera de la mistificación del entorno ideológico en que crecemos los cubanos.
Daniela Rojo revela asimismo una cuestión no menor que define el crescendo del conflicto cívico cubano de los últimos tiempos: la campaña de descrédito contra el MSI desplegada por los medios oficiales, sobre todo a través de las cápsulas guionizadas por la policía política en el noticiero estelar de la televisión, tuvieron el efecto contrario a su objetivo. Porque, pese a las duras acusaciones contra los participantes en el movimiento de resistencia cívica, enturbiando sus demandas con alegaciones de mercenarismo que nunca fueron probadas, según Rojo las personas simples empezaron por esa vía a conocer los reclamos de tan extraños opositores (un rapero; un artista autodidacta; una poeta; una profesora expulsada del Instituto Superior de Diseño de La Habana; una curadora de arte y exdocente del Instituto Superior de Arte; una periodista independiente; entre otros). Ella, además, confiesa haber coincidido con muchos de esos reclamos.

El eje narrativo de Mujeres que sueñan un país gira en torno al plantón de más de una semana en la sede del Movimiento San Isidro, una acción espontánea que fue transmitida en vivo a través de las redes. Pese al encierro y al sitio policial a que fueron sometidos los 14 acuartelados en la vivienda del artivista Luis Manuel Otero Alcántara –que el aparato represivo decidió contener y aislar para que la protesta se asfixiara–, sus demandas y, sobre todo, el gesto simbólico que fue fundar una nueva noción de resistencia pacífica al régimen en el poder en Cuba a través de la solidaridad se viralizó y dio lugar a una oleada de apoyo impensado. Otra vez, el aparato de control y la hegemonía simbólica quedaron expuestos ante un puñado de teléfonos celulares y las transmisiones en directo de ciudadanos despertando a la condición de lo político.
Según la poeta Katherine Bisquet, que junto a la profesora y crítico de arte Anamely Ramos cierra la tríada de personajes del documental de Fraguela: “Éramos como un pequeño pueblo, un pequeño país allá adentro”.
Los testimonios de las tres cubanas, hoy en el exilio tras padecer todo tipo de hostigamiento y amenazas en Cuba, sostienen una pieza audiovisual que hace el trabajo de archivar los recuerdos y condensar un periodo de tiempo histórico en el que la sociedad cubana ha experimentado una madurez cívica acelerada.
Pero decidir contar esta historia colocando el plantón de San Isidro como punto de inflexión de un proceso, es un hallazgo dramático fundamental para la pieza de Fraguela. La elección no responde tanto a lo mediático de esos acontecimientos, o a la centralidad en el escenario del activismo posterior de las voces que allí se reunieron, sino a su significado como proyecto de cambio.
Pese a la lectura que la historia oficial ha querido imponer y el juicio en torno a sus efectos concretos, la aspiración allí esbozada tuvo mucho que ver con lo que Jacques Rancière definió en su célebre estudio acerca de la redefinición de los contextos donde la estética y la política convergen. Para el pensador, la “partición de lo sensible”, propia de la estética, se relaciona con el espacio-tiempo en el que determinados cuerpos se encuentran en comunidad, y donde emerge lo político.
“Es una partición de los tiempos y los espacios, de lo visible y lo invisible, de la palabra y del ruido que definen a la vez el lugar y la apuesta de la política como forma de experiencia. La política se apoya sobre aquello que se ve y aquello que se puede decir, sobre quién tiene la competencia para ver y la cualidad para decir, sobre las propiedades de los espacios y los posibles de los tiempos”.[1]
En San Isidro, como ilustra Mujeres que sueñan un país, se esbozó un territorio para el encuentro con lo político, porque esa casa ruinosa y bajo asedio dio lugar a sujetos y objetos que hicieron visible algo que permanecía oculto y otorgó la palabra a gente que solo tenía sus cuerpos para protestar exigiendo una manera distinta de relación entre sujetos en igualdad de condiciones y entre credos que no se anularan entre sí. Este ejercicio democrático, que desde la perspectiva de Rancière supone un espacio de producción de disensos, es lo que justifica que la denuncia a través de las directas en las redes haya supuesto el grito del sujeto que consigue ser escuchado a partir del ruido.
Fraguela logra articular cómo los ecos de ese ruido dieron lugar a sucesos en cascada, cuyas consecuencias nos definen hoy. La espontánea protesta el 27 de noviembre frente al edificio del Ministerio de Cultura en La Habana de artistas solidarios con los de San Isidro, al día siguiente del asalto violento y desalojo del falansterio, del arresto de los plantados, de la destrucción del ensayo de comuna democrática, constituye el acontecimiento que pone en evidencia el efecto de las imágenes sobre el cuerpo expandido del gremio artístico. Entre otras cosas, porque durante esa jornada el cuerpo allí reunido se supo vigilado y por ello activó su contra vigilancia en las redes. Esto, incluso en el instante de mayor peligro, cuando el Estado les impuso un apagón eléctrico y reunió a decenas de paramilitares en las proximidades para someterlos por la fuerza. Oscurecidos por el poder, su respuesta fue cantar a voz en cuello e iluminar sus rostros con las linternas de sus teléfonos, que nunca pararon de grabar. Otra vez imágenes y voces, cuerpos y ruido.

Mujeres que sueñan un país cierra su cronología apretada en el 11J, cuando el ruido se hizo ensordecedor y sacó de la oscuridad a decenas de miles de cubanos. Ese día, más que cuerpos y voces, lo que se hizo visible fue una voluntad y una fuerza desconocidas que el sujeto popular cubano no sabía que poseía. Las imágenes inéditas del estallido social dieron la vuelta al mundo, pese a que otra vez el Estado quiso oscurecerlas, echando abajo la conexión a internet a nivel nacional, apagando la plaza pública virtual, pero no los reclamos, las grabaciones y testimonios que emergieron una semana después, cuando volvió la conexión. Esta vez tampoco el manto de silencio e invisibilidad impidió que trascendieran los registros más importantes: los de la represión brutal contra civiles desarmados, el uso de armas de fuego por fuerzas antimotines, la militarización de las calles, las mentiras en los medios oficiales y el desconcierto del propio aparato de poder.
El documental de Fraguela condensa un tiempo que aún queremos comprender, porque es definitorio para lo que hemos acabado siendo a la postre como pueblo: gente que sigue respondiendo con imágenes y palabras a la violencia. Con este documental, además, apela a la memoria.
Mujeres que sueñan un país participa del desplazamiento hacia la creación de una contrahistoria que ocupa a buena parte del audiovisual cubano contemporáneo. En el campo de la no ficción, títulos como En San Isidro (Katherine Bisquet, 2022) y Corojo roto (Johnny Peña, 2022), así como el aún en producción Cuba y la noche (Sergio Fernández Borrás), revisitan también los sucesos de la revolución cívica reciente, mientras que La opción cero (Marcel Beltrán, 2020) interpela a los cubanos que, en otro movimiento no menos político, tomaron rumbo a EE. UU. jugándose la vida en el Tapón del Darién. Esa corriente parece tender un cordón umbilical con Conducta impropia (Orlando Jiménez Leal, Néstor Almendros, 1984) y Nadie escuchaba (Néstor Almendros, Jorge Ulla, 1987), los grandes ejemplos del cine de la contrahistoria cubana.
Esta corriente tiene hoy un denominador común: se alimenta del repertorio viral que inunda las redes, funcionando como repositorio de sucesos que no serán mencionados en los libros de Historia de Cuba escritos por el poder. Son ejercicios que se anticipan a un país que no existe, pero que ya le sirven de archivo. El caso Padilla (Pavel Giroud, 2022), que exhuma las imágenes de otro episodio oculto por el poder en Cuba, a partir de película obtenida de forma clandestina tras permanecer bajo siete candados durante más de 50 años, pareciera estar hablando también del presente.
Son piezas que emulan la avidez antropológica del documental épico del ICAIC de la década de 1960, que retrató sobre todo la sintonía entre la gente y el momento revolucionario. Un cine aupado por el Estado, cuya trascendencia debe mucho a los canales de difusión propios de un país cuya voluntad había sido entregada al caudillo. Ese cine a menudo magnífico llevaba en sí la demanda de lo imperecedero, porque reflejaba acontecimientos que anticipaban un mundo y daban forma a un deseo.
Pero hoy, ¿quién mirará con igual curiosidad y ansia de verdad la nación que está por venir? ¿Quién dará voz y arrojará luz sobre aquellos sujetos que el Estado autoritario prefiere mudos, olvidados, a oscuras? Ya las imágenes existen, ahora falta ponerse de su lado. Porque son frágiles y hacerse cargo de ellas supone quemarse las manos. De manera inaudita, los nuevos cineastas cubanos no parecen sentir miedo al tocarlas.
Notas:
[1] Jacques Rancière: Le partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique, Paris, 2000, pp. 13-14.
|
Colabora con nuestro trabajo Somos una asociación civil de carácter no lucrativo, que tiene por objeto principal la promoción y fomento educativo, cultural y artístico. En Rialta nos esforzamos por trabajar con el mayor rigor profesional en la gestión, procesamiento, edición y publicación de los contenidos y la información. Todos nuestros contenidos web son de acceso libre y gratuito. Cualquier contribución es muy valiosa para nuestro futuro. ¿Quieres (y puedes) apoyarnos? Da clic aquí. ¿Tienes otras ideas para ayudarnos? Escríbenos al correo [email protected]. |




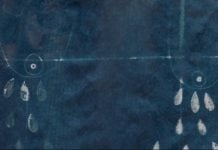








Brillante.